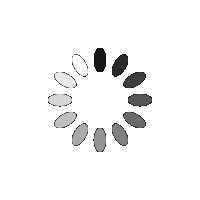Diez ideas para educar a tus hijos con filosofía
Carlos Goñi Zubieta
Diez ideas para educar a tus hijos con filosofía
Carlos Goñi Zubieta
Filósofo y escritor
Creando oportunidades
“Educar con filosofía, educar con fundamento”
Carlos Goñi Zubieta Filósofo y escritor
Carlos Goñi Zubieta
¿Qué diría Sócrates a los padres y madres de hoy? ¿Cómo resolverían los filósofos clásicos un conflicto cotidiano con nuestros hijos? Carlos Goñi Zubieta lleva más de 25 años uniendo la filosofía a la educación, aportando claves útiles a los padres a la hora de educar a sus hijos. Todo ello junto a su mujer, la psicóloga y pedagoga Pilar Guembe.
Filósofo, escritor y asesor educativo, Goñi nos explica: “Muchas veces el sentido común es el gran olvidado en educación, y la filosofía puede aportar ese conocimiento y fundamento”. Para él, las reflexiones de los grandes filósofos de la historia pueden convertirse en claves pedagógicas para enfrentar el reto que supone educar, tanto en casa como en la escuela: “Gestionar la libertad de un adolescente, ayudarle a entender sus emociones o explicarle la importancia de los valores para no perder el norte en la vida… todo esto ya lo explicaron los filósofos, y nosotros podemos aplicarlo”, resume.
Para concluir, lanza una pregunta clave: ¿qué es lo más importante en la educación de los hijos? “La educación de los padres”, afirma. Y es que, añade: “En la época en la que estamos no vale con tirar de buena voluntad y afecto. Los padres de hoy debemos formarnos, informarnos y leer sobre educación para aprender, en definitiva, a ser padres”.
Carlos Goñi y Pilar Guembe llevan más de 25 años dedicados a la enseñanza. Carlos es doctor en Filosofía y escritor. Pilar es pedagoga, profesora y orientadora. Ambos escriben habitualmente en medios de comunicación sobre educación y crianza. Son coautores, entre otros títulos, de ‘Educar con filosofía’ y ‘Educar sin castigar’. Goñi también es autor del libro '¿De qué va la filosofía?', de la editorial ARPA.
Transcripción

Quizás en el taller de Fidias o de Mirón, pero era escultor, es decir, picaba piedra. Y yo creo que Sócrates también aprendió que el arte de dar a luz, el arte que aprendió de su madre se complementa con el del escultor. ¿Qué hace el escultor? Quitar de la piedra aquello que estorba para que salga una escultura, un boceto de una escultura, por ejemplo. Entonces, los padres de Sócrates nos dan una idea importante de qué es la acción educativa. Consiste en ejercer de comadronas y de ejercer de escultores. El propio Miguel Ángel, el escultor, decía: «Yo, en un trozo de mármol, yo veo ahí una escultura, lo que hago es quitar para que salga la escultura», salga un Moisés, salga un David, salga una Piedad. Entonces, los padres y los educadores lo que tenemos que hacer es eso. Escultores y comadronas.
Pero hay unos que te hacen mejor y hay otros que te llevan por otros caminos. Entonces hay que saber desear lo deseable, que es difícil. A mí me gusta explicar este tema uniendo, igual me voy un poquito, pero explico el temperamento y el carácter. El temperamento… temperamento viene de temperatura, lo que te llega, una emoción, te llega; un sentimiento, te llega; ese es el temperamento ¿qué puedes hacer? Lo que puedes hacer es desviarlo, desviarlo. Ese desvío lo haces mediante el carácter, carácter que en griego significa marca. Es decir, tú haces una marca y el temperamento se diluye, se va. Esa es la importancia de la educación, educar el carácter, esa marca. ¿Y sabes en la antigua Roma cómo se hacían las marcas? Con el «stylus», con el palito ese que… se marcaba. Y el «stylus»… de ahí viene el estilo. Tenemos un estilo educativo, vamos marcando. Podemos comparar, por ejemplo, con el riego de un huerto, es un ejemplo un poco, pero te llega el agua de la acequia, sería el temperamento, y eso lo tienes que encauzar. ¿Cómo lo encauzas? No haces nada con el agua, para encauzar el agua tienes que trabajar la tierra, entonces retiras la tierra y el agua va por donde tú quieras. Eso sería el «stylus», sería eso, el marcar el carácter para que el agua vaya por donde tú quieras que vaya, ¿no?

Entonces, ¿cómo solucionamos esto? No lo podemos solucionar aquí, pero la educación tiene mucho que hacer. Para solucionar el problema que tiene la niña de la canción, no se trata de repartir las tareas en la familia, sino de compartirlas. Nosotros preferimos, cuando digo nosotros es Pilar y yo, que escribimos el libro juntos, preferimos hablar de compartir. En la familia se comparte. No se reparte. Repartir es algo artificial, algo que te viene impuesto de fuera. Lógicamente las leyes sí que tienen que repartir, pero a compartir se aprende en casa. ¿Y cómo se aprende a compartir? Nosotros decimos: «Se transmiten los valores como se siembra el trigo». ¿Cómo se siembra el trigo? Sembrando el trigo. ¿Cómo se transmiten los valores? Viviendo los valores. Yo, si no tengo el valor de la amistad, si no le doy importancia a la amistad, no tengo amigos y tal, es muy difícil que transmita ese valor a mis hijos porque la única forma es viviendo esa amistad. Pues lo mismo ocurre con compartir, ¿cómo se aprende a compartir? Compartiendo. No repartiendo. Eso de tú haces esto, yo hago lo otro, es una imposición. Se comparte, en la familia se comparte, no se reparte.

Es lo que se llama el efecto cereza. En una bandeja de cerezas tú coges una y muchas veces se enganchan las cerezas, ¿verdad? Pues coges una cereza, quieres coger una y coges otras. Dedícate solamente a un aspecto concreto, trabájalo y ya verás como el problema no es que saca malas notas, el problema es que no toma bien los apuntes, yo que sé, cualquier otra cosa. Si trabajas eso, seguramente harás que saque buenas notas, estará más contenta esa chica o ese chico le irá mejor en otros aspectos. Con la cereza vas arrastrando otros valores, otras situaciones.
La adolescencia es un viaje de exploración hacia el interior de uno mismo. De pronto, un adolescente descubre el yo, descubre su intimidad, descubre lo que hemos dicho antes también, la libertad, y tiene que sumergirse. Pensemos en una piscina, tiene que sumergirse. Tú estás fuera, que eres la madre y el adolescente está dentro. ¿Cómo os comunicáis? Difícil. De vez en cuando sale a la superficie y hay que aprovechar: «Hoy ella está receptiva, voy a hablar con ella» y es porque ha subido a la superficie, pero lo que tiene que hacer un adolescente es sumergirse para encontrarse a sí mismo. Después ya saldrá, pero bueno, solo tenemos que entender. En una carrera de relevos hay una zona de transición, una zona en la que podemos dar el relevo al siguiente corredor. Pues imaginaros que los padres somos los que llevamos el testigo y los adolescentes los que lo tienen que recoger, y tenemos solamente la adolescencia para entregar el testigo. Fíjate, los padres llegamos cansados de la carrera y somos los que nos tenemos que esforzar en dar bien el testigo para que no se caiga. ¿El adolescente qué tiene que hacer? Mirar adelante, puede mirar un poquito para atrás, poner la mano en cuanto sienta algo y tirar. Pues eso es lo que tiene que hacer el adolescente, vivir su vida. La vida es de nuestros hijos, no es nuestra. Eso lo confundimos a veces los padres. Nosotros cuando hablamos de Malebranche hablamos de los padres providencia, que son más que los padres helicóptero, estos que vigilan a sus hijos, son aquellos que quieren vivir su vida en sus hijos, o que sus hijos vivan su vida. Y esto no es así. El hijo tiene que coger el testigo, el relevo, y tirar para adelante.
Y luego llega aquello que se solía decir: «Para un niño su padre lo sabe todo, para un adolescente, su padre no sabe nada». Está pasado de moda, no entiende las cosas, no me comprende, no se entera. Pero cuando pasa la adolescencia, entonces la persona dice: «Cuánto sabía mi padre». Eso que a mí me contaron una vez que se suele decir, es la propia vida, la vida es una carrera de relevos.

Segunda máxima: los hijos nos necesitan para llegar a no necesitarnos, y esto a los padres les cuesta entenderlo. Somos imprescindibles para llegar a ser prescindibles, para que ellos sean autónomos. Si no conseguimos esa autonomía, no hemos llegado a educar. La tercera máxima podría ser: todos los padres quieren a sus hijos, es evidente, pero no todos saben quererlos. Darles todo lo que quieran, el mimarlos, no dejar que tropiecen, etcétera, etcétera, no es quererlos bien, porque no queremos su bien, queremos nuestra tranquilidad. Entonces, no todos los padres saben querer. La cuarta máxima podría ser: el mayor enemigo de la educación es la prisa. Tenemos que, siguiendo el ejemplo del cocinero, cocinar a fuego lento. No querer quemar etapas. Mi hijo tiene que ser el primero en leer, el primero en… no, tenemos que respetar esa evolución normal, natural, de la educación. No tenemos que forzar. La quinta máxima sería: para extinguir una conducta, lo mejor es ignorarla. Es un principio, digamos, psicológico, conductista, si quieres, tú lo sabes, pero es así. Los niños lo que hacen es querer llamar la atención, nuestra atención. Entonces, las típicas rabietas sabes que la forma de extinguir esa rabieta es ignorarla. Lógicamente, con sus connotaciones, no podemos pasar del asunto.
La sexta máxima sería que toda ayuda innecesaria es una limitación. Si ayudamos de manera innecesaria, sin necesidad de hacerlo, estamos limitando a nuestros hijos. No podemos hacer lo que ellos pueden hacer. Es más fácil, lógicamente, hacerles la cama que hacer que se hagan la cama, pero si conseguimos que se la hagan no les estaremos limitando. Nos pasamos otra vez de proteccionismo. La séptima máxima sería que nos tenemos que adecuar a las circunstancias, a la edad y al lenguaje del niño. Tenemos que ponernos no a su nivel, sino en su nivel. No nos podemos poner a su nivel porque nosotros somos los que tenemos que educar, lógicamente, pero si en su nivel. Lo típico cuando un niño pequeño te agachas para decirle algo, lógicamente tienes que mantener… te tienes que adecuar. Tenemos que vigilar mucho lo que decimos y cómo lo decimos y adaptarnos a esas circunstancias. La educación es personalizada siempre, es de persona a persona. No podemos educar a granel. No es café para todos, sino cada hijo tiene sus circunstancias. Cada hijo tiene su manera de ser, su manera de entender las cosas, etcétera. La octava máxima podría ser: convertirnos los padres en juguetes para los hijos. Es decir, jugar con ellos. El juego es el disfraz del aprendizaje. Están aprendiendo jugando. Recuerdo un anuncio de hace mucho tiempo que había un niño sacando los juguetes, los paquetes y de repente encontró un palo: «Un palo», gritaba. Entonces, al abrir el regalo decir: «Un padre, o una madre para jugar». Necesitan jugar.
La novena máxima, penúltima máxima, sería que la educación necesita la mediación del afecto. No se puede educar, yo diría ni educar ni enseñar, si no media el afecto. Si yo no quiero a esa persona a la que estoy educando, no la educaré. De hecho, cuando recordamos a los profesores, ya no hablo de educación de padres a hijos, sino de profesores, recordamos a aquel que tuvimos una relación afectiva, que nos dijo algo a nosotros, no a la clase, sino que una vez nos dijo algo personalmente a nosotros. Y la última, la décima máxima, podría ser ¿qué es lo más importante en la educación de los hijos? Pues la respuesta sería la educación de los padres. En la época en la que estamos no vale con tirar de buenas intenciones, de mucho cariño, que hay que ponerlo, lógicamente, de sentido común, sino que los padres tienen que aprender también a ser padres. Tienen que formarse leyendo libros, escuchando a los tutores, etcétera. Pidiendo ayuda porque a veces tenemos que pedir ayuda. A veces los problemas, circunstancias, los conflictos nos superan y no pasa nada por pedir ayuda. Estas, de alguna manera, serían esas diez máximas, que podrían ser más, y que van saliendo, lógicamente, en el libro muchas más para educar con filosofía, con fundamento.