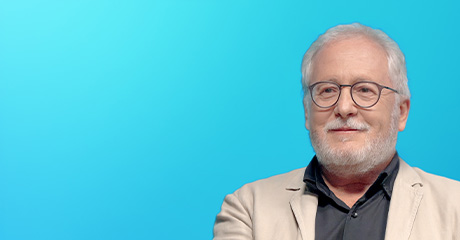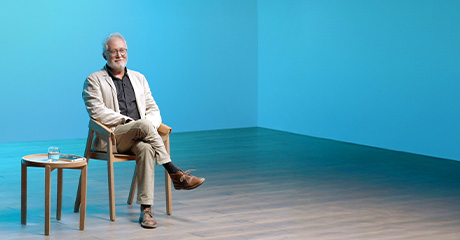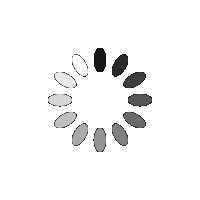Lo que aprendí de un cura enfermo del corazón
Héctor Abad
Lo que aprendí de un cura enfermo del corazón
Héctor Abad
Escritor
Creando oportunidades
“La ficción es hija del pudor y de la memoria”
Héctor Abad Escritor
Héctor Abad
Al hacer memoria, Héctor Abad recuerda que de niño le resultaba más fácil relacionarse con la escritura que con la palabra: “En ese sentido, ser escritor es un oficio muy bueno para una persona insegura, para una persona a la que le gusta repasar la vida. Para alguien a quien le cuesta esto de “estar siempre en directo” en la vida”, explica. Precisamente la memoria, y también el olvido, son dos temas que inundan la obra de este escritor y columnista colombiano. Es autor de la novela ‘El olvido que seremos’ (2006), una de las obras en español más conmovedoras de los últimos tiempos y que narra la vida y el asesinato de su padre. Un bello homenaje de un hijo a su padre por el que obtuvo el Premio Casa de América Latina en Portugal y el Premio Literario Wola-Duke de Derechos Humanos. Para él, “una parte del fenómeno literario consiste en jugar con dos tendencias de la mente humana: la de olvidar y la de recordar”.
Héctor Abad Faciolince nació en Medellín (Colombia) y estudió Lengua y Literatura Modernas en la Universidad de Turín (Italia). Fue columnista de la revista ‘Semana’ y en la actualidad escribe regularmente para el periódico colombiano ‘El Espectador’, el español ‘El País' y la revista ‘Letras Libres'. Es director de la Biblioteca de la Universidad Eafit. Con su tercera novela, ‘Basura’ (2002), obtuvo en España el I Premio Casa de América de Narrativa Innovadora. Además de ensayos, traducciones y críticas literarias, ha publicado, entre otros: ‘Angosta’ (2003), ‘La Oculta’ (2015) y ‘Salvo mi corazón, todo está bien’ (2022). Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cuento de Colombia (1981) y con dos Premios Simón Bolívar de Periodismo de Opinión (1998 y 2006). De sus obras hay traducciones a más de una decena de idiomas. En el año 2000 recibió el Premio a la Mejor Novela Extranjera del Año en China por ‘Angosta’.
Transcripción
Eran eficientes hablando. Y yo me sentía como el idiota de la familia, que no era capaz, que, cuando abría la boca, ya ellas habían dicho todo con más gracia, mejor, más rápido. Y entonces yo tenía que quedarme callado. Pero muy pronto encontré que, si escribía las cosas que se me ocurrían, si mandaba una postal o una cartica o un simple papel, gozaban más incluso que si yo hubiera hablado. Y la escritura tiene esta cosa maravillosa de que uno puede corregir, puede volver sobre lo escrito, tachar, encontrar las palabras que más se acomodan o que mejor expresan lo que uno está sintiendo, lo que uno está pensando. Y en ese sentido es un oficio muy bueno para una persona insegura, para una persona que le gusta repasar la vida, que le cuesta esto de estar siempre en directo en la vida. Estar siempre en directo en la vida es complicado. En cambio, uno, en esa segunda vida que es la escritura, puede corregirse, puede pulirse y puede encontrar las palabras que no vienen fácilmente a la lengua. Bueno, también escribo a máquina. Mi mamá era secretaria y me enseñó otra cosa que me ha sido útil toda la vida. Me enseñó mecanografía. Escribo con los diez dedos, sin mirar el teclado, ahora con computador. Y eso también, digamos que dominar la herramienta de trabajo, tan simple como saber algo de caligrafía, escoger un bolígrafo que resbale bien en la hoja y saber mover los dedos en el teclado, no de un piano, ya quisiera yo, sino de un alfabeto, es útil.
Esa cosa tan sencilla es útil por lo menos para escribir un artículo de afán que te piden en el periódico. Para escribir un libro conviene más la lentitud del oficio antiguo de escribir a mano, y siempre escribo a mano. Y mi casa está llena de cuadernos escritos por mí a mano, no porque sean importantes… Tengo baúles llenos de cuadernos. No es que sean importantes, pero me gusta que estén ahí como esas montañas de cuadernos donde yo he escrito bobadas, la lista del mercado, una suma, pero también alguna frase que me puede servir en lo que estoy escribiendo. Entonces, pues nada, a estas alturas de la vida puedo decir que me he dedicado a algo que me gusta mucho y probablemente estoy aquí hoy con ustedes por eso, y me va a gustar mucho que ustedes me hagan preguntas y yo voy a intentar contestarlas.
Gracias.

Hay que tener algún escudo, alguna coraza, pero no me ha interesado tanto hablar y hablar y escribir y escribir de ese tipo de personas. Yo creo que la bondad existe, que es como la belleza, como la belleza extrema, es más bien escasa la bondad extrema, pero existe. Prefiero eso, prefiero al poeta que me ha dicho unas frases cortas, unos versos que me han conmovido y que me han aclarado mi existencia, prefiero al músico que me saca de mí mismo, prefiero las novelas, los libros que leí, que empecé a leer desde muy chiquito. Yo tuve una suerte, además de tener hermanas que hablaban muy bien y a las cuales he copiado toda mi vida, tuve una suerte alrededor de los 10 años, poco antes o poco después, a los 9, a los 11, no sé. Me dio hepatitis. Yo hablo mucho de las enfermedades, tal vez porque soy hijo de médico. Me dio hepatitis y la hepatitis todavía no hay ninguna medicina para curar la hepatitis, no hay ningún remedio, lo único que se puede hacer es estar quieto, la quietud y el tiempo, estar quieto y que pase el tiempo. Mi papá me dijo: «Tienes que estar quieto y esperar». Y, para que yo esperara tranquilo, me llevó unos libros. Me llevó unos libros que eran libros para grandes, pero en versiones infantiles. Me llevó «Las mil y una noches», en una versión breve, «Los viajes de Gulliver», el Quijote y «Robinson Crusoe», que está basado en un señor español que llegó a una isla colombiana. Eso es muy bonito, pero ese cuento lo cuenta mejor Jorge Orlando Melo. Robinson Crusoe es un náufrago colombiano de finales del 1500.
Bueno, esos libros me los dio y me di cuenta de que, además de los cuentos de mi mamá, de mis hermanas, había esta maravilla de las cosas que uno podía leer, de los cuentos que podía leer. Esa combinación también fue un gran bien que me pasó, que me diera hepatitis y que la hepatitis me convirtiera en un lector.
Yo escribí una novela no muy leída que se llama «Angosta», y en esa novela yo describía algo de aquí, de Medellín, que era el basurero de Moravia, la montaña de basura donde vivía mucha gente, sobre todo gente que venía de otras partes, gente del Chocó, gente que no tenía casa y hacía ahí encima del basurero sus tugurios, sus casas de cartón o de madera o de lo que fuera. Y, como en el basurero ya abandonado de Medellín, al lado de la curva de Rodas, en una curva que hace el río, como esa montaña de basura tenía gases inflamables que salían de sus entrañas, ese morro se vivía incendiando y la gente quemándose. A veces las mamás se iban a trabajar a una casa y dejaban a sus niños amarrados en la casa, en el rancho, para que no salieran y corrieran peligro, y se quemaban ahí los niños, dentro del rancho. Y yo descubrí, como con rabia, pero con amor, con compasión, ese morro de basura. Y cuando vino un alcalde de Medellín, que estaba en campaña, él me dijo: «Si yo llego a ser alcalde, te lo prometo, voy a convertir ese morro de basura en un parque y voy a hacer que la gente que vive ahí encima tenga una vivienda digna». Él lo hizo. Y otro caso que me pasó a raíz de otra novela mía, de «La Oculta», que habla de tierras, de fincas, de invasiones, de gente sin tierra también…
Una empresa de Medellín o un empresario de Medellín leyó ese libro, y su empresa tenía unas tierras en disputa por los conflictos de Colombia, por allá por la costa. Y él me dijo: «Ve, después de leer “La Oculta”, vamos a repartir esa finca entre gente de la zona». A veces la literatura sirve para algo.
Cuando yo fui editor aquí en una universidad tuve el honor de publicar un libro de un escritor de Envigado, Miguel Rivas, que es un libro de cuentos muy bonito y el título me encanta. El título es «Los amigos míos se viven muriendo», y me gusta mucho también porque yo siento que yo me vivo muriendo. Bueno, los amigos míos se me mueren. El gordo protagonista de «Salvo mi corazón, todo está bien» se murió en una operación a corazón abierto, en un trasplante que le hicieron, y, bueno, era una persona que no debió haberse muerto en ese momento, que no debía morirse. Yo quise escribir sobre el gordo un poco porque había vivido una situación muy especial, y era que este cura gordo, Luis Alberto Álvarez, se había ido a vivir a mi casa, a la casa que yo acababa de abandonar, a la casa de mi esposa, mejor dicho, de mi exesposa, con mis dos niños y con una empleada que también tenía una niña. Y yo iba a visitar a mis hijos y veía ahí un cura instalado en mi casa, en mi puesto en la mesa, en la sala, educando a mis hijos un cura. Yo el más anticlerical de la gente de aquí. Pero bueno, este era un cura bonachón, era un cura maravilloso, que en realidad lo que había hecho en Medellín, otro bueno, era enseñarnos a oír música clásica y enseñarnos a ver cine con cuidado, con ojo crítico. Un cura comelón. Me había hecho muy amigo de él porque mi mujer y yo le cocinábamos y a él le encantaba comer. Ya que no podía pecar de otras cosas, pecaba por la gula o por la boca.
Y esa situación a mí me pareció literaria. La realidad puede ser muy literaria. Un cura enfermo del corazón se va a vivir con dos mujeres, tres niños. Mi hija es directora de cine y dice que ella es directora de cine gracias al gordo, porque el gordo la ponía a actuar, la ponía a ver películas, le estimulaba eso. Yo me di cuenta de que este tipo era mejor papá que yo. Eso es una culpa que yo he tenido siempre. ¿Cómo así? Yo era muy moderno en esa época y muy en contra de todo, y el matrimonio me parecía horrible, una institución caduca, que había que acabar con ella, y la familia una cosa espantosa, y los hijos sí, siempre los quise, pero estorbosos, estorbaban mucho. No dejaban escribir, y yo en esa época creía en la literatura sobre todas las cosas. Ya no. Y, bueno, entonces pasó el tiempo y a mí me empezó a doler el pecho, y yo empecé a pensar en ese cura que había salido de mi casa, de la casa de mi mujer para el quirófano, para la clínica cardiovascular. Y yo iba a la clínica cardiovascular a que me examinaran lo mío, que no era nada. Era un soplo, todo el mundo tiene un soplo, ¿quién no tiene un soplo? Pero ese soplo se iba como agravando, agravando y eso se llama técnicamente «estenosis aórtica». Se va calcificando la válvula aórtica, la que está entre el corazón y la gran arteria que nos lleva sangre oxigenada a todo el cuerpo, la aorta. Hasta que me dijeron, y yo ya iba en la mitad del libro, más de la mitad del libro: «Bueno, o te operamos o en cualquier momento estiras la pata», como se dice acá. «Hay que planear esta operación en los próximos meses, pronto».

En la misma clínica donde habían operado al gordo, donde de alguna manera habían matado al gordo mientras lo operaban… Pero yo estaba en manos de muy buenos cirujanos, afortunadamente. Antes de operarme, terminé ese libro, esa novela, a las carreras, por si me moría, porque de todas maneras me dijeron: «El 2 % se muere». Parece poco, pero si fuera una lotería uno compraría esa lotería apenas de 100 números, porque es más fácil ganársela. Lo terminé, lo entregué. Le dije a mi agente: «Bueno, si me muero, ahí está». Pero no me mataron. Una operación de corazón abierto es algo, es una experiencia muy rara. Es una experiencia bonita porque te llevan ahí, te hacen bañar con un jabón especial, antibacterias, te ponen un montón de cosas, luego, claro, te anestesian, te bajan la temperatura, te ponen frío… Después ya uno no se da cuenta, pero yo lo averigüé y me contaron. Te abren el pecho, te meten una solución de potasio helado líquido que te para el corazón, y el corazón tiene que parar en diástole, cuando está relajado. El corazón no puede parar en sístole, cuando está apretado, porque si no, después, cuando tienen que hacer que arranque otra vez, no arranca, porque está el corazón en piedra, dicen ellos. Hay que pararlo así, relajado. Te paran el corazón, te colapsan los pulmones, te enfrían, no respiras, no piensas, estás frío, el corazón no palpita. Eso es la muerte, eso es estar muerto. Estar frío sin pensar, sin palpitar y sin respirar.
En realidad, te pasan la sangre por una máquina. Eso solo a partir de los años 60, antes la gente se moría. No podían tocarle el corazón porque se paraba, se dañaba. No había manera de operar el corazón en movimiento, porque está loco. Hay que pararlo para poder romper, coser, abrir, todo esto. Esa experiencia de haberme muerto y haber resucitado… Mi anestesiólogo, Juan Espinal, me cuenta, yo no me acuerdo, que ahí, cuando me estaban despertando y me preguntó «¿cómo estás, Héctor?», que yo lo único que le dije fue «vivo». Era lo que yo esperaba al despertarme, como volver a vivir. Entonces… Eso me hermanó mucho con este personaje, que era una persona real, pero que yo en el libro convertí en un personaje, porque su corazón simbólico en esa casa, y esto ya es ficción, en esa casa que ya no era la mía, sino la casa de los personajes, de las chicas de la novela, que eran más bonitas, más atractivas, más graciosas, aunque las de la realidad también lo eran, su corazón, ya no el físico, sino su corazón, lo que llamamos el corazón simbólico, el corazón del que tanto se ha abusado en poesía y en literatura, su corazón empezó a pensar, el corazón piensa a su manera, que eso de haber sido cura… Tenía 50 años, desde los 16 años que se fue para el seminario. Eso de haber abandonado su cuerpo toda la vida prácticamente, de no haber tenido cuerpo, de haber tenido solamente amores platónicos con las actrices del cine que a él le gustaba ver… Se enamoraba así de las actrices.
Pero que nadie lo tocara, que no hubiera contacto físico, que el amor no se expresara en caricias o en besos era una renuncia muy grande. Y, sobre todo, él pensaba que la renuncia más grande era no haber tenido hijos y no haber tenido familia. Juan José Hoyos, otro escritor de aquí, de Antioquia, dice una frase muy bonita, que es: «Al que no ha tenido hijos se le queda un pedazo del corazón sin usar». Esto no quiere decir que los que no hayan tenido hijos sean desgraciados. Yo sé que la mayoría de los jóvenes hoy no quieren tener hijos y tienen muy buenas razones para no querer tenerlos. No sabemos si va a haber una guerra nuclear, no sabemos si el calentamiento global nos va a llevar a unas tragedias tan grandes que traer hijos al mundo es un acto de optimismo muy grande y también un acto de egoísmo, porque uno lo que ve en sus hijos es una prolongación de la propia vida y una posibilidad de seguir viviendo después de estar muerto. Bueno, no sé por qué me fui hasta acá tan lejos, pero para decir que ese gordo bueno y ese gordo que decía: «Cuando me trasplanten el corazón, tenga un corazón nuevo de repuesto, me salgo de cura y me caso y tengo una familia». Yo que estaba tan en contra de la familia decía… Él me decía a mí: «Pero ¿cómo pudiste irte de aquí? Esta familia es maravillosa, estos niños, esta gente, esta casa fresca…». Como que el hogar a él le parecía, lo que yo más despreciaba, a él le parecía extraordinario. Tiene que llegar un enfermo del corazón a enseñarle a uno ciertas cosas sobre la pareja, sobre los hijos, sobre la convivencia y sobre lo que vale la pena vivir o no.
Hay amigos así. Pero no solo te ayudan de esta manera, que es más práctica, económica. Te ayudan a conformar el pensamiento. Con los amigos, si uno tiene buenos amigos con los que habla, discute… También, no sé, el problema que yo tuve es que tuve amigos viejos, mucho más viejos que yo, y se me han ido muriendo. Mis grandes amigos eran Carlos Gaviria y Alberto Aguirre, las dos personas a las que yo les dediqué «El olvido que seremos». Aguirre, librero, editor, columnista, pensador, y Carlos Gaviria, gran abogado, especialista en derecho constitucional y una persona a la que le debemos sentencias fundamentales en Colombia. Los amigos nutren lo que yo escribo. Lo que yo he escrito lo han nutrido mucho mis amigos. En mis novelas hay grupos de amigos que tienen una librería o que viven en un hotel o que discuten sobre algo. Algunas discusiones que hay en mis libros, de teología o de política o de amor, son conversaciones que yo he tenido con ellos y que en las libretas uno puede pulir, depurar, si es posible mejorar, simplificar.
Aunque yo no estaba enfermo mentalmente, me hice internar ahí por un accidente. Y yo protestaba y yo, al ver que me estaban enloqueciendo, pedía que me sacaran de ahí a los gritos. Y entonces me clavaron inyecciones para sedarme, para que dejara de gritar. Cuando estudié Medicina, me llevaron al manicomio de Ubaté, cerca de Bogotá, y ahí resolví abandonar la Medicina, porque los manicomios en esa época eran zoológicos humanos y vivían sucios y desnudos. Pero también me ocurren cosas como menos tristes, pero me ocurren muchas cosas duras y dramáticas y tristes que quiero contar. Por ejemplo, ahora estoy tratando de escribir algo sobre una experiencia muy dolorosa en Ucrania, pero cosas también bonitas. Una vez… Este país que invadió a Ucrania, Rusia, tiene escritores maravillosos a los que yo, a pesar de lo que comete Rusia hoy en día, yo sigo adorando. Uno de ellos es Tolstói. Y la única vez que yo fui a Rusia pedí que me llevaran a la casa de Tolstói, que está como a 300 o 400 kilómetros de Moscú. Él tenía ahí una casa y tenía unas tierras muy grandes. Él era noble y tenía un montón de siervos. Se llama Yásnaia Poliana. Y estuve ahí en la casa de Tolstói y estuve en su tumba. Y me acuerdo de que escribí que la tumba de Tolstói es tan bonita, tan despojada, no tiene ni una cruz, no tiene ni una lápida, no tiene nada. Está en la mitad del bosque y es un montículo cubierto de hojas. Yo dije que me pareció tan bonita que me dieron ganas de estar muerto.
Y en esa misma casa todavía tenían caballos descendientes de los caballos de Tolstói y los alquilaban para salir ahí a galopar, por donde él visitaba sus tierras. Yo con una amiga salí a… No era a galopar, a caminar en esos caballos de Tolstói alrededor de Yásnaia Poliana, y empezó a nevar. Y eso me pareció como tan bonito, tan ruso, tan poco colombiano, estar sobre los caballos de este señor, de este escritor que yo tanto he amado y sigo admirando tanto en ese sitio. Sí, hay que tener ojos, hay que tener orejas. Si uno no tiene fantasía, si uno tiene mala memoria como yo, pues escribe lo fundamental para que no se le olvide o deja que el olvido trabaje y que el olvido vaya purificando las cosas. Borges decía: «El olvido que purifica, la memoria que escoge y que redescubre». El olvido va purificando, va limpiando la basurita de la vida que uno vive, la basurita de la memoria va… No es que quite lo malo, sino que olvida lo que no importa. Esto me lleva a otra cosa. Cuando Dante llega a la montaña, a la cima del Parnaso, al final del purgatorio, él dice que hay una fuente, que hay un nacimiento, como decimos nosotros, y que de esa fuente en la cima del monte Parnaso salen dos ríos. De una misma fuente, dos hilos de agua que se convierten en dos ríos.
Y el primer río es el río del olvido, en italiano el Lete. Está el Leteo y luego está el río de la memoria. El río de la memoria es el Eunoe. Y, en el Leteo, el que bebe las aguas del Leteo olvida toda su vida, todas sus experiencias, el alma se desprende del cuerpo y dice Platón que esa alma ya sin memoria puede reencarnar en cualquier otro cuerpo, en otro animal o en lo que sea. Y, en cambio, el Eunoe, si uno bebe de las aguas del Eunoe, olvida solo lo malo, olvida solo lo malo que le ha ocurrido, los males que ha hecho o los males que ha recibido. Y eso le permite entrar en el paraíso, porque es una persona purificada del rencor, purificada de la maldad que ha hecho y purificada de las maldades que ha recibido. De alguna manera, sin Leteo y sin Eunoe, la vida es un poco eso, olvidar mucho y recordar algunas cosas. No siempre las buenas, a veces uno recuerda las malas. Pero yo creo que el fenómeno literario consiste también en jugar con esas dos tendencias de la mente humana, de olvidar y de recordar, y lidiar también a cierta edad con los olvidos perpetuos que nos van ocurriendo.

Cuando uno escribe ya estas cosas que ha vivido, hay como restos diurnos, que era lo que decía Freud que había en los sueños, restos de la realidad que uno ha vivido, pero una transformación, una transformación por analogías que pueden ser poéticas. Un caballo blanco y un caballo negro lo lleva uno al ajedrez, por ejemplo, a las piezas de un color y de otro, a los días y noches del tablero del que hablaba Borges. Y ahí no hay, en esas analogías, metáforas que los poetas o que los escritores inventan, no hay mentira, hay solo como un descubrimiento y a veces una pequeña exageración. ¿Qué importa si ese caballo no era perfectamente negro, si tenía unas pinticas blancas, y si la yegua blanca no era tan blanca, sino medio mora? En una historia, en la historia que yo conté, pues la yegua era blanca y el caballo era negro. ¿Por qué? Pues porque quería que fueran como el ajedrez y quería que fueran como la noche y el día y como el sueño y la realidad que pensamos que es la verdad. No es que haya un balance, sino que a partir de la realidad, de la experiencia, de lo que uno escoge de la realidad como materia literaria, si uno escoge algo de su vida que quiere contar, yo creo que es perfectamente legítimo y no es mentira darle a esa historia con las palabras, con ciertos cambios, tiempos, exageraciones, mitigaciones, olvidos, un ritmo que funcione mejor, que la historia funcione mejor.
Cuando yo vivía algo con mis hermanas, las que yo digo que me enseñaron a escribir y a contar, vivíamos la misma cosa, y al llegar a la casa ellas contaban más rápido y mejor que yo, pero no decían la pura verdad. Yo me daba cuenta de que cambiaban un poquito, pero que lo que ellas contaban era mucho mejor que lo que nos había pasado. Pero no era mentira, era ganas de que la gente estuviera bien oyendo la historia, ganas de que la historia… La historia, si está embellecida, es más fácil creérsela, y la gente pasa bueno en un libro cuando se lo cree, cuando se le olvida si eso es verdad o mentira, ficción o realidad. Los malos lectores o los malos escritores… A los malos escritores uno no les cree nada, y los malos lectores, al menos los malos lectores de novelas y de ficción, son los que dicen: «Esto no es verdad, no lo creo», y cierran el libro porque les parece pura paja, pura mentira. Los buenos lectores son los que creen, los que creen, y yo soy de los que creen. Yo sigo creyéndome todo lo que me dicen y sigo creyéndome todos los libros que leo. Si son buenos, me los creo todos.
Lo cuenta, por ejemplo, con una carta de una madre que vive en el gueto y que su hijo vive en una zona no ocupada por los nazis, y ella, antes de saber que va a ir a la fosa común donde la van a matar y arrojar, le manda una carta a su hijo. Esa carta, carta de una madre, ese cuento es de lo más conmovedor que yo he leído en mi vida. O cuenta también cómo una funcionaria soviética muy creyente en todas las consignas del estalinismo, cómo ella, al final de su vida, arrepentida, cuenta cómo se iban muriendo los campesinos de Ucrania durante la hambruna. En esas cosas… Probablemente esa madre no tiene nombre, no existió, pero en esa madre se conjuga todo el dolor de las madres que mataron allá. Y en esa funcionaria… El narrador de esa parte de la historia está enamorado de ella, está enamorado de ella porque le parece hermosa y buena. Y ella dice: «Estás equivocado. Esta hermosura lo que oculta es una maldad profunda de algo que yo hice cuando era más joven». Y cuenta lo que hizo, cómo ayudó a esa masacre. La literatura hace eso, como que condensa en pequeñas historias ficticias, no mentirosas, sino ficticias, simplemente que despejan la realidad de su exceso y la concentran en historias que nos hacen entender muy bien qué fue lo que pasó.
Es un paisaje duro, abrupto, pero maravilloso, que creo que los antepasados nuestros nos enseñaron a ver y a querer, y de un modo tal vez exagerado a decirnos que esa es nuestra tierra. Y eso se vuelve muy fuerte, tal vez excesivamente fuerte, porque hay como algo de «esto es lo que tú eres, esta es tu tierra». Este es un apego a la tierra muy excesivo. Y por eso en la familia de La Oculta hay gente que odia esa finca y gente que quiere esa finca. Gente que lo único que quiere es venderla, regalarla, salir de ella para olvidar todos los horrores que en esa finca ocurrieron. Masacres, secuestros, luchas entre guerrillas, paramilitares, soldados, policías, mafiosos. Todo lo que está incluido en la historia de nuestro país. Y gente que, en esa misma familia, a pesar de eso, quiere seguir manteniendo esa tierra o esa finca como sea. Es un fenómeno muy universal. Se mueren los abuelos, dejan algo, una casa por allá, los hijos no se ponen de acuerdo, la herencia es un lío. Y yo quería contar eso aquí. Parece una novela rural, una novela anticuada, que ya no se usa. Ahora todas las novelas tienen que ser urbanas. Pero a mí me parecía bien volver, sobre todo por ser yo de acá, a ese extraño apego que tenemos por la tierra y a la manera como hemos venido creciendo, porque los hermanos, los tres hermanos que heredan esa finca, son muy distintos, como somos distintos nosotros ya.
Digamos que hay una hija muy tradicionalista, un solo matrimonio, hijos, iglesia, una vida absolutamente normal. La otra, en cambio, es lesbiana, pero antes se casó muchas veces, pero vive como le da la gana. Y el hijo es gay, es violinista y vive en Nueva York. Yo quería mostrar cómo, con el paso del tiempo, la relación con nuestro paisaje y nuestra tierra se va modificando y algunos siguen con ese contacto total con la patria en el sentido más etimológico, con la tierra del padre, y los que, en cambio, se quieren alejar de todo patriotismo o nacionalismo o apego a un pedazo de tierra. Yo no tengo la respuesta y las novelas no están para dar soluciones, sino para contar las historias y las contradicciones que puede haber con un cuento que se cuenta.
Yo siento que he vivido como en esa dualidad de un mundo más libresco, más serio, donde los libros, donde la escritura tiene las respuestas, y un mundo mucho más oral, de narrativa puramente oral, que mezcla verdades y mentiras, y que tiene la voz narrante que a mí me fascinó y que es la que me gusta. Me gusta mucho más conversar con mujeres que con hombres. Las conversaciones de los hombres me parecen en general muy aburridas. Son de deportes, de plata, de negocios, de política. Las de las mujeres son mucho más interesantes, para escribir, sobre todo. Mucho más.
Ahora incluso hay estudios que afirman que nos estamos volviendo más brutos, que en todo el siglo XX la inteligencia que medían… Si esa medida está bien o mal no sé, pero iban midiendo la inteligencia y cada vez las personas eran más inteligentes, es como que establecían más conexiones neuronales, más sinapsis en las neuronas. Y ahora, a partir de los teléfonos inteligentes y de estar completamente conectados, no a la lectura, no a las noticias, no a cosas importantes, sino a un bombardeo de escándalos o de sangre o de porno o de amigos o de bailes o de gritos o de políticos que insultan y políticos que se defienden, esa dispersión produce en la mente algo que creo yo que es muy nefasto. Para poder escribir, yo hablo ahora de mí, yo necesito tiempo de silencio y de concentración, tiempo. Puedo escribir en cualquier parte, no me interesa si hay ruido de gente hablando, eso lo logro disimular, mis orejas pueden cerrarse como si tuvieran párpados y no oír eso. Pero si estoy conectado, si estoy recibiendo, no sé, señales de mensajes, señales de noticias, señales de cosas que me distraen de lo que intento hacer, de las horas de atención que uno necesita para poder construir algo, eso es nefasto, eso es lo que no me permite crear o vivir. Yo tengo unos minutos que preservo, que son los minutos en los que yo nado, y la natación es un deporte silencioso donde nadie habla y donde uno está sumergido. Es una especie de meditación.
Caminar. Casi todos los poetas son caminantes, grandes caminantes. El paso tiene un ritmo. Caminar en el bosque, en las montañas, aquí en el campo, es una cosa extraordinaria que no sé por qué nos perdemos. Esta geografía nuestra es maravillosa, aquí hay páramos, y el páramo es algo que solamente existe en el trópico andino. Y muchos de nosotros no conocemos el páramo. Cuando recuperamos nuestra vida más antigua, más animal, de nómadas, de gente desconectada, nos conectamos con algo que creo yo es mucho más poético, genera más, si eres cuentero, genera más formas de contar bien un cuento. Caminando uno puede pensar cómo voy a contar bien este cuento, qué voy a contar al principio y no en la mitad y no al final para que este cuento funcione bien. Uno no puede estudiar piano, ni jugar tenis bien, ni tocar bien el violín, ni resolver teoremas si está conectado todo el tiempo a tonterías. Y ese mundo de las tonterías y de las mentiras es una invasión que además nos está llevando al triunfo de los más mentirosos, de los más populistas, de los más exagerados, de los que mienten impunemente y con escándalos y mentiras nos llevan a votar por lo peor que hay alrededor.
Son recuerdos de mi familia, de los alumnos de mi papá, de los familiares de mi papá, de personas con las que yo consulté cómo contar eso. Si uno se fija, las mismas memorias de uno muchas veces no son memorias propias. Nuestra infancia no es nuestra infancia, nuestra infancia es lo que nos cuentan que nosotros hicimos en la infancia, son recuerdos inventados. Es un libro que se nutre de una experiencia, pero que se nutre también como de un coro de voces que no son la mía, que se nutren de un dolor, pero que se nutren sobre todo de un tipo de educación que a nosotros nos dieron en la infancia, muy rara y muy bonita, que fue… Mi papá se inventó, esto es una ficción, pero no una mentira, se inventó que este mundo era maravilloso, que en este mundo iba a haber progreso, que este mundo era un poco como la medicina, en la que se inventaban vacunas y la viruela desaparecía de la faz de la Tierra, que era como la anestesia que hacía que te sacaran una muela sin dolor o que te abrieran el pecho y te sacaran el apéndice sin que te dieras cuenta y que te salvaran la vida una y otra vez, que además iba a haber una concordia cultural y política en el futuro donde todos nos íbamos a entender y no iba a haber guerras. Mi papá nos educó en esa fantasía de felicidad. Es una fantasía, es una ficción. Los niños nos creemos todo y es importante que los niños se crean todo lo que les dicen, porque si no se matan. Si los niños no creen que no pueden hacer ciertas cosas, los mata en el mundo natural un león, un oso o una pantera, y en el mundo de la ciudad los mata un carro, si no creen que no pueden pasar la calle solos y punto.
Creemos todo, pero también creemos eso, que el mundo es maravilloso, que la vida es maravillosa, que el cuerpo es fantástico, que la máquina humana es extraordinaria, que está atacada. Los cuentos de mi papá eran todos cuentos médicos, eran todos ataques de virus, bacterias, «Etamoeba histolytica», «Plasmodium malariae», era un montón de enemigos diminutos, invisibles que nos iban a matar. Esos eran los cuentos orales de mi papá, muy médicos, pero siempre llegaba el cuerpo, las plaquetas, los glóbulos blancos, las grandes defensas y uno se salvaba de la muerte. Después de que a él lo mataron, yo tenía una niña de un año, y poco después nació, también en agosto, un día antes de que se cumplieran tres años de la muerte de mi papá, nació mi hijo. Yo dije: «Bueno, me voy a olvidar de todo lo que pasó en Medellín». Además, me voy para Italia y convierto a mis hijos a la religión de mi papá. Es decir, la vida es maravillosa, todo es feliz, el cuerpo es bonito, el futuro va a ser ideal, tranquilos. Es mentira, pero ¿qué importa? Pues no es mentira, es un sueño, es una posibilidad. Y yo creo que es mejor creer eso. No me interesan los padres que todo el tiempo dicen que la vida es dura, que hay que respetar al padre, que hay que ser autoritarios, que hay que gritar, que te tienen que tener miedo, que se saca la palmada o la correa o la humillación en público. Me pareció que ese método educativo de mi papá era bueno. Era bueno porque, si a uno lo quieren mucho en la infancia y le dan un fondo de optimismo frente a las cosas que inevitablemente van a pasar, de horror y de sufrimiento, hay una manera de levantarse.
Y esto se lo debo, incluso más que a mi papá, a mi mamá, que sufrió mucho, que era huérfana, que fue muy pobre de niña, que se le murió una hija, que le mataron al marido y que siempre fue muy alegre. Yo creo que vivir en la fantasía, en la ficción, de que la vida es maravillosa es muy conveniente en la infancia. Porque después, cuando pasa lo horrible, uno siempre cree que puede volver a ese paraíso perdido de cuando uno creía que el mundo iba a seguir para adelante, que escribir tiene sentido, aunque no tenga mucho, que si uno escribe libros, las cosas pueden mejorar, que la gente goza leyendo, que la gente goza oyendo música, que el arte es un prodigio, que, si viene una pandemia, los que tenemos recursos artísticos o culturales somos los que mejor aguantamos ese tiempo de aislamiento, de soledad. No es un sermón, simplemente una sensación que yo creo que hay que implantar como un virus en la mente de los niños para que soporten mejor la vida.
Él decía que lo que más previene enfermedades es simplemente tener higiene, tener agua limpia y que el popó no ruede por las calles, que haya alcantarillados, que no contaminen el agua. Pero también se dio cuenta de que lo que más estaba matando a los colombianos era la violencia, y entonces emprendió una lucha médica contra la violencia, que es la gran peste de Colombia y de toda América Latina. Nosotros no tenemos grandes guerras internacionales, no tenemos que cuidar las fronteras, no nos da miedo que Brasil nos invada, que Venezuela venga a imponer aquí su gobierno con sus tanques o que nosotros vamos a invadir a Panamá. En América Latina somos un ejemplo para el mundo de ausencia de guerras internacionales, pero adentro nos vivimos matando por muchos motivos, por pobreza, por política, por falta de educación, por cosas que yo no sé, pero es así. Mi papá trataba de hacer una epidemiología de la violencia, de entender, estudiando la violencia, estudiando a los violentos, por qué la gente era violenta, y encontró que había muchos motivos políticos, sobre todo en los años 80, finales de los 70 y 80, por los que estaban matando a la gente. Y, dedicándose a combatir eso que él llamaba una epidemia de violencia, cayó como los médicos se enfermaron, por ejemplo, de COVID, los que más directamente estaban en los hospitales atendiendo a enfermos con COVID y muchos médicos y enfermeras se murieron por eso.
Él se murió contagiado de la misma violencia que estaba combatiendo, pero al mismo tiempo llevaba en el bolsillo un poema, un poema de Borges, que hablaba de la muerte y del olvido, y llevaba también una lista de personas amenazadas a las que iban a matar, y en esa lista estaba el nombre de él. Había dos mensajes mudos, implícitos, en esos papeles, en esa escritura, que es lo que a mí me ha fascinado, la escritura que todavía habla con uno después de muertos. Quevedo decía que leer es… Él decía: «Y escucho con mis ojos a los muertos». Yo pude escuchar con mis ojos al muerto que era mi papá tirado en una acera en la calle Argentina y lo que él decía es: «Me van a matar porque estoy en esta lista, y enfrento la muerte con este poema que es un poema sobre la muerte y sobre el olvido, y el olvido, y el olvido del propio nombre, no es tan importante». El poema dice: «No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre». Y luego dice: «Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra». Como que uno hace las cosas no para que su nombre sea perpetuo o para que sea lo más importante, sino para intentar que ese sueño realmente exista. Y el primer verso de ese poema, que muchos niegan que sea de Borges, pero yo en otro libro, que se llama «Traiciones de la memoria», creo haber demostrado que sí es de Borges… El primer capítulo se llama «Un poema en el bolsillo» y ahí creo haber demostrado que sí es de Borges.
El primer verso es «ya somos el olvido que seremos». Y es bonito porque nos referimos casi siempre al olvido como algo que sabíamos, que está en el pasado y que ya no recordamos. Situar al olvido en el futuro es como que te descoloca, porque el olvido es como olvidar, olvidar… Uno no puede olvidar el futuro o en el futuro olvidar el pasado. En fin, era un juego mental como todos los de Borges, inteligentes, curiosos, y además verdadero. Todos vamos a ser olvidados, nos vamos a morir y nos van a olvidar. Y puede que no sea tan triste. El mismo Sócrates, cuando lo condenaron a beberse la cicuta, él decía: «Es que los que me condenan en realidad creen que me están haciendo un gran mal, pero, como no sabemos qué es la muerte, no sabemos si me están haciendo un bien o un mal». ¿Por qué no? Porque a veces, si la vida se prolonga mucho, por ejemplo, si uno, volviendo a Borges, si uno se vuelve, en ese experimento mental que es su cuento «El inmortal», si uno sobrevive y no se muere, y no se muere, y no se muere, uno individualmente… Por ejemplo, a mí me tocaría asistir a la muerte de mis hijos o de mis nietos. ¿Y qué peor tragedia para mí podría ser asistir a la muerte de mis hijos o de mis nietos? Es mucho mejor morirme antes. Yo firmo ya mismo mi muerte cuanto antes, sin tener que ver eso, sin tener que ver la muerte de la gente que más queremos. Entonces, aunque parece algo pesimista que uno sea olvidado, está bien.
Pero, al mismo tiempo, a mí me parecía y me parece, y a eso he dedicado muchos de mis libros, a tratar de que se recuerde a la gente buena, que nos enseña que uno puede estar muy contento en la vida dedicándose a ver cuadros, esculturas, arte, belleza, que la belleza es importante. Bueno, mi papá era un obsesionado con la belleza, sí, le parecía que la belleza era… La belleza. Por eso es tan triste a veces que nuestras ciudades sean feas. Aquí el campo es precioso, pero tenemos un descuido en las ciudades, en los parques, en los edificios, en el patrimonio arquitectónico, en la repartición del suelo, en los colores. Si uno vive en un ambiente más bello, si uno vive en un ambiente más limpio, más saciado, si uno vive con agua potable, es muy raro el efecto que tiene la belleza, pero la belleza tiene un efecto real en el comportamiento de las personas. Y luchar por la belleza, por la gente que defiende la belleza, por el gordo que defendía la belleza musical o cinematográfica o por mi papá que defendía la belleza de la higiene, recordarlos aunque ya estén muertos, resucitarlos un tiempito, está bien. Andrés Trapiello, un poeta español, dice que recordar a la gente no es que los vuelva eternos, que es como el agua que se le pone a las flores, que no las vuelve eternas, pero posterga su final. Eso está bien, postergar el final de la gente que vale la pena.

Entonces uno lee «Cándido» y es una descripción tras otra de horrores. Sin embargo, uno, en esa descripción de horrores de «Cándido», que, repito, traduje para poder leerlo, palabra por palabra, sin saber yo muy bien francés, uno todo el tiempo está fascinado con la manera en que Voltaire cuenta esos horrores y ese mundo, con la manera tan agradable, tan graciosa, en que él, enamorado de Cunegunda, que es la muchacha con la que se besaba y se tocaba al principio del libro, en la juventud feliz, llena de hormonas, debajo de una mesa o detrás de un biombo con Cunegunda, cómo la encuentra después destrozada por enfermedades, por la sífilis, por cosas que nos deforman incluso el cuerpo. Pero él sigue y sigue y sigue, y, en la narración de los horrores, su conclusión final y lo que nos deja a nosotros, una vez más, optimistas sobre el mundo… La palabra optimismo y pesimismo vienen precisamente de ahí, de esa época y de Voltaire y de los optimistas, que son los que creen que este es el mejor de los mundos. Al final de todos estos horrores que Cándido cuenta, uno se siente reconfortado con el mundo, uno piensa que, en un mundo donde existe un tipo como Voltaire, hay mucha esperanza, porque su manera de demostrar que el mundo es horrible es preciosa, y su manera de demostrar cómo el sufrimiento es espantoso pero sería evitable es preciosa. Y su conclusión al final es «pero todos debemos cultivar nuestro jardín». Entonces, la solución que yo no tengo a eso que usted me pregunta sería invitar a todos a cultivar nuestro jardín.
¿Y qué es cultivar nuestro jardín? No es literalmente las flores o las naranjas o las manzanas, sino lo que nos gusta hacer y sabemos hacer. Maquillar, como Laura, que me ha puesto aquí polvos antes de entrar. Preparar preguntas, como hacen ustedes, correr una maratón, tocar bien el violín o el piano, resolver teoremas, inventar cosas maravillosas. Entonces, si uno realmente se dedica a cultivar el propio jardín y no a hacerles daño a los demás, que es lo espantoso, si se sigue ese precepto médico del que hablé al principio, tan sencillo, de «lo primero es no hacer daño», pues eso. Ahora, la maldad tiene sus causas y la violencia tiene sus causas. Cultivar el jardín es también tratar de esas causas que más o menos se descubren solucionarlas, desaparecerlas, hacer que haya de verdad salud, educación, agua, las cosas más elementales para todos, para que tengan un jardín que cultivar. Porque, si no tienen eso, pues no se les ocurre qué jardín, qué ventajas mentales, qué talentos pueden tener. No todo el mundo sirve para todo. Casi todo el mundo tiene algún talento, algún talento que puede ser el más simple. Simplemente llevar el ritmo con la mano puede ser un gran talento y, si uno lo cultiva mucho, llega a ser un baterista extraordinario. Vivir en una sociedad donde los talentos se puedan desarrollar supongo que es la receta de Voltaire de cultivar nuestro jardín.
Entonces, conviene mucho evolutivamente oír y fascinarnos con los cuentos de la maldad, porque nos ayuda a protegernos de ella. Sin embargo, a mí esa parte me parece que aquí ya se hace suficientemente. La han hecho muchos, la viven haciendo. Siempre va a haber libros sobre los horrores. Y, entonces, me ha gustado más hurgar en las personas que hacen el bien y tratar de entender ese misterio de por qué. ¿Por qué Voltaire se dedica a describir horrores del mundo y, sin embargo, termina por ser un hombre que nos hace un gran bien a toda la humanidad con la inteligencia y con la belleza de sus palabras? Eso me interesa más, eso es todo. He mencionado la maldad, he mencionado la violencia, los secuestros, los asesinatos, la política horrible, porque no me quedó más remedio, porque llegó hasta la puerta de mi casa. Pero no es lo que más me interesa, no me interesa tanto. Y no porque yo me crea bueno, ni voy a decir que soy malo para que me contradigan. No, soy común y corriente. Pero, cuando cultivo mi jardín, el jardín que me interesa cultivar no es el de lo más oscuro u horrible. O, si no, en medio de lo más oscuro y horrible, que surja algo curiosamente raro, extraño, que contradice el horror del mundo. Y existe mucho también, afortunadamente.
Pero me parece muy bueno irse y volver, sentir la nostalgia y volver, y ver otras cosas. Porque uno, al volver, nota lo rara que es su propia lengua, su manera de hablar la lengua. Si voy a un país de lengua española, lo distinto que hablamos acá, pero también la gracia y la belleza que hay en nuestra lengua. En ninguna parte nos entienden qué es un «atembao». Pero, bueno, yo, señores españoles, soy un atembao. Entonces, volver, y uno vuelve con ojos y oídos de extranjero y oye esa palabra y dice: «Aquí decimos “atembao». Entonces es bonito. Y uno va a otra parte con ojos también extranjeros y nota cosas que los locales no notan. Nota que uno va a una ciudad, por ejemplo a Madrid, donde la gente no mira para los lados y para atrás todo el tiempo, a ninguna hora del día o de la noche, en la soledad de la noche, en un parque, en una calle en el centro. Nunca mira para los lados ni para atrás. Y ellos no se dan cuenta, los madrileños, los españoles, no se dan cuenta de que vivir así es una dicha. Y nosotros no nos damos cuenta de que vivir así, muertos de miedo, no es normal. No podemos vivir todo el tiempo como vivimos aquí. Y eso que ha mejorado un poco. Y, cuando está demasiado presente el dolor, la violencia local, lo que siente es eso que los alemanes tienen palabra y nosotros no. Es «Fernweh», «ganas de lejanía».
Claro, el siglo XX y el XXI nos han despojado de muchos pudores. Podemos hablar francamente de muchas cosas, pero, al mismo tiempo, el pudor tiene algo bonito, sobre todo en la adolescencia es muy bonito que haya pudor. Es una manera de protegernos, de que no nos pase nada malo. Esa timidez y ese pudor es bonito. Y en la literatura permite a veces, pero para mí ha sido siempre muy difícil decidir, permite contar cosas que no estamos autorizados a contar porque son demasiado íntimas. La ficción permite maquillar, situar en un tiempo, cambiar las situaciones de algo que nos parece importante contar, que nos parece que le da belleza a la narración, pero que sentimos que no tenemos el derecho a contarlo. Yo he sido muy impúdico, pero sobre todo muy impúdico conmigo mismo, porque no me importa tanto, y sobre todo impúdico con el que fui. Uno no sabe bien quién es. Uno no sabe si uno es los que fue, si el que yo soy ahora es los que fue, la suma de los que fui, o realmente ya soy otra persona. Entonces, bueno, el pudor no es tan útil como en tiempos de Balzac, como en tiempos de Stendhal o de Tolstói, o del mismo Proust. Ahora no es tan necesario, por lo menos en los países donde existe la libertad de pensamiento, de opinión y de prensa, de escritura. Hoy en día en Rusia, para volver a Rusia, está terminantemente prohibido escribir novelas donde los personajes sean homosexuales. Esto en un país de, bueno, de grandes artistas o de grandes músicos, incluso de grandes músicos homosexuales. Eso les parece una perversión occidental.
Ahí, en los países donde hay censura, hay cierto ingenio y cierto ingenio y pudor para poder hablar de todo sin que los censores se den cuenta. Nosotros hemos vivido en un país donde tenemos la libertad de escribir, de pensar y de hablar, por lo menos oficialmente, públicamente. A muchos los han matado por lo que escriben y lo que dicen, o sea, que es una libertad no prohibida por la ley, pero a veces limitada por nuestra violencia real. Sin embargo, yo creo que esa libertad formal que conservamos, esa libertad que nos permite no estar como en la situación de Argentina, donde están prohibiendo libros de escritoras, particularmente de escritoras, o esa situación de Venezuela, donde no se pueden publicar ciertos periódicos… Me parece que tu acento era venezolano. De todas maneras, no podemos decir, no podemos creer que nuestra situación es la peor o que vivimos en el peor de los mundos posibles, ni siquiera aquí en Colombia. Todavía aquí tenemos y tenemos que defender y conservar un montón de libertades que, por ejemplo, no existen en Italia. En Italia no hay matrimonio gay. En Italia los gais no pueden adoptar un niño. En Italia castigan con cárcel si una pareja gay tiene un hijo por fuera de esa pareja. Son cosas neofascistas que están apareciendo incluso en Occidente. Yo, que trato de ser optimista y que trato de defender lo bueno que tenemos, de no dañarlo, de no hacer daño en las cosas buenas que tenemos, invito, como he invitado a mis amigos españoles a que aprecien la libertad de caminar a cualquier hora, invito también a mis amigos colombianos a que aprecien, a que no piensen que es una tontería o que no es nada, poder publicar lo que les dé la gana, si no en un periódico, pues por lo menos en una red social. Eso no es poco.
Bueno, como yo sé que estos programas nacieron y están dedicados a un proyecto educativo, a un proyecto, a un ideal, a una idea, a un sueño de educación general que va por las redes, me gustaría terminar con algo que he pensado a partir de un poema de Edgar Lee Masters, un poeta norteamericano que escribió un poemario muy bonito que se llama «Antología de Spoon River», en el que él dedica un poema a cada una de las lápidas de un pueblo y va hilando las historias de esos muertos que están ahí en el cementerio y uno va leyendo a través de sus poemas como una especie de novela de ese pueblo, de cosas bonitas, de cosas horribles, de mentiras, de robos, de adulterios, de lo que sea. Pero hay un poema que me parece a mí bonito y didáctico, sin que él pretendiera, creo yo, ser didáctico, y es un poema que empieza diciendo: «Supongamos que un muchacho se roba una manzana». Y luego ese poema se desarrolla como que ese muchacho se roba una manzana y luego su padre, el tendero, el cura, el panadero, el abuelo, la gente por la calle empieza a decir: «Ladrón, este es un ladrón, este es un ladrón, este es un ladrón, este es un ladrón». Y crece como un ladrón porque se robó una manzana y vive como un ladrón y roba toda su vida y es un ladrón. Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde yo una vez metí en el rodillo de la máquina de escribir de mi papá un papel y, sin saber escribir, escribí letras.
Y, a partir de ahí, mi papá me dijo que yo era escritor, escritor, escritor, escritor, sin yo haber escrito nada siquiera que se entendiera, nada que se entendiera. Era como un niño que nos contó Nicolás Buenaventura que le escribió una carta una vez. Le escribió una carta, se la dejó en una casa de unos amigos donde él estaba y él cogió la carta y le dijo: «Ah, muchas gracias, qué carta tan bonita. Pero ¿me podrías decir qué dice aquí?». Y él dijo: «Ah, no, yo sé escribir, pero yo no sé leer». Uno a veces aprende a escribir antes que a leer y, si tiene la suerte de crecer con unas hermanas, con un papá y una mamá, mi papá era profesor y creo que era buen profesor, que le diga que a partir de sus garabatos uno puede llegar a ser un escritor, es una gran suerte. Ser hijo de un profesor así es una gran suerte. Y uno puede ser un profesor así de cualquiera de sus hijos o de cualquiera de sus nietos. No fijarse en la manzana o en el error que cometió permanentemente, sino fijarse en el primer intento torpe de tratar de hacer algo bien.