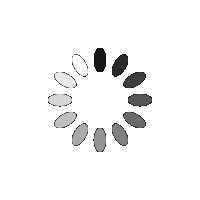“La memoria es un lugar maravilloso lleno de trampas”
Gabriel Rolón
“La memoria es un lugar maravilloso lleno de trampas”
Gabriel Rolón
Psicoanalista y escritor
Creando oportunidades
Historias para la vida
Gabriel Rolón Psicoanalista y escritor
“En un mundo en blanco y negro los que amamos nos llenan de color”
Gabriel Rolón Psicoanalista y escritor
Gabriel Rolón
Gabriel Rolón es un reconocido psicoanalista y escritor cuya trayectoria está marcada por la curiosidad y la habilidad innata para conectar con las experiencias cotidianas de las personas. Su travesía académica no solo fue un proceso de “aprendizajes y fracasos”, sino también una búsqueda constante para encontrarse consigo mismo y ser quien realmente es.
Su carisma y capacidad para comunicar temas psicológicos de manera clara le convierten en un referente en la divulgación psicológica, llevando la introspección a millones de hogares e inspirando a las personas a reflexionar sobre sus propias vidas. El psicoanalista sostiene que nos encontramos en la era de la incomunicación y el desencuentro, e insiste en “comunicarnos de verdad y usar palabras que nos representen”.
Como autor y apasionado del arte, Rolón ha plasmado sus conocimientos y experiencias en libros, teatro y diferentes medios audiovisuales. Obras como ‘Palabras cruzadas’, ‘Historias de diván y ‘Los padecientes’ entre otros, son testimonios de su pericia para combinar la profundidad del psicoanálisis con narrativas cautivadoras motivadas por el deseo de compartir historias llenas de vida.
Transcripción
Siempre me dispuse a que el tiempo este que yo le había robado a los diagnósticos, aprovecharlo con cosas que quisiera. Jugar lo que tuviera deseos reales de hacer. No era fácil porque mi papá era albañil, trabajaba como obrero de la construcción. Mi mamá era ama de casa. Y me acuerdo de que más o menos, cuando yo tenía siete u ocho años, como no había trabajo en la ciudad donde vivíamos, en Buenos Aires, mi padre tuvo que viajar hasta un campo a hacer la casa de los dueños de la estancia, el «casco», como le llamamos allá, de la estancia. Y yo lo acompañé y estuve un par de años entonces viviendo en el medio de una estancia en el campo. Y un día que estaba sentado en una tranquera… ¿Saben lo que es una tranquera? Son esas cosas de madera que se ponen para abrir y cerrar, para que pasen los coches o las vacas de los campos, que es… Como la puerta, digamos, por esas puertas de madera. Y yo estaba sentado en una tranquera pensando que extrañaba un poco mi mamá, que estaba lejos, a mi hermana, que no habían venido, papá que trabajaba todo el día… Y esta gente tiene este campo, tiene estas vacas, tiene esos bosques que les pertenecen, esa laguna…
Y mientras pensaba en todo eso, en un momento, me sobresalta la mano de mi padre sobre el hombro, que me dijo: «¿En qué estás pensando?». Y yo le dije: «Estoy pensando en todo lo que hay. En todo lo que hay allí, enfrente». Y mi papá me dijo: «Bueno, mira. El día que mires adelante y te guste lo que veas, ve a buscarlo». Y eso es lo que he hecho toda mi vida. Desde que nací, en aquella calle de tierra, en esta casa de chapas, hasta hoy, que estoy aquí frente a ustedes porque soñaba con hacer este programa. Así que los miré desde mi tranquera y los vine a buscar. Mi nombre es Gabriel Rolón, soy psicoanalista, y ahora que los encontré, aquí estoy para compartir con ustedes un momento de pensamiento. Así que pregunten lo que quieran, que les prometo honestidad intelectual y sinceridad emotiva. Arranquemos.
Entonces allí se me ocurrió escribir este libro, que fue «Historias de diván», un libro que empezó con ocho historias y hoy tiene diez, porque hubo que reescribirlo, adaptarlo y sumarle un caso más, porque la gente lo seguía pidiendo. Tiene no sé cuántas ediciones y, más o menos, debe estar cerca de los 400.000 ejemplares vendidos, es un libro que tuvo esa llegada. Y cuando se lo mostré a mi editor, me acuerdo de que lo leyó y me dijo: «¿Y a quién le vamos a vender un libro que cuenta cómo una chica de 19 años se muere de cáncer?», me dijo. Y yo dije: «Bueno, pero es lo que yo hago. Yo también acompaño a adolescentes que sufren, que se enferman, gente grande que…». Y después de un tiempo, como nos habíamos hecho amigos, me dijo: «Bueno, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar desde la editorial y vamos a salir con este libro y fracasaremos juntos». Pero nos hicimos amigos en el medio. Así que brindamos por un libro que iba a ser un fracaso y terminó siendo un bum de la literatura allí en Argentina y después en todo Latinoamérica. Se llegó a hacer la serie televisiva de «Historias de diván». Así que, te diría que sería injusto si te nombrara un solo caso, Esperanza. Sería muy injusto porque a todos esos pacientes los quise mucho y los quiero mucho. A todos les pedí, por supuesto, autorización para escribir sobre ellos. A todos les mostré la historia antes de publicarla para que se sintieran cuidados, que sus identidades reales estaban bien encubiertas. Es más, una vez me pasó algo muy hermoso.
Me cuenta uno de los pacientes que me permite contar su historia en el libro que su mujer estaba leyendo en la cama mi libro. «Bueno, es el libro que escribió tu psicólogo, lo voy a leer». Y, cuando llegó el capítulo de él, dice: «Yo la veía leer en la cama y tenía una taquicardia que no podía ni controlar». Y, cuando terminó de leer el libro, la mujer lo mira y dice: «Con razón. Al lado de los locos que atiende Gabriel, tú eres una maravilla», le dijo. Así que, yo agradezco a todos esos pacientes que me permitieron escribir sus historias. Si quieres, porque no quiero eludir tu pregunta, obvio que llevo en mi corazón la historia de Majo, que es esa chiquita adolescente con la que le peleamos un año y algo a una leucemia y… y no pudimos. Porque así como yo debería haberme muerto a los siete días y aquí estoy frente a ustedes, ella debería estar soñando todavía y ya no está. Pero sí me guardo el sonido de su risa y me guardo el entusiasmo con el que peleó esta lucha. Y me guardo que nuestra última charla con ella a punto de… a diez días de morir, y en ese estado, fue una charla sobre sobre el amor, sobre su sexualidad y sobre lo que esperaba con un vínculo que estaba formando con alguien que, aun así, en ese estado, sin pelo, todo, se había enamorado de ella y la acompañó también hasta último momento. Así que, si algo me guardo de esa historia, es que yo siento que, gracias al análisis, ella se murió soñando. Soñando con la vida, quiero decir, que creo que es la mejor manera de irse: viviendo. Ya que en algún momento hay que irse, bueno, pues que la muerte nos encuentre viviendo.
Entonces nosotros nacemos y no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una primera necesidad en la vida que no habíamos sentido nunca estando en el vientre de nuestra madre? ¿Sabéis qué hacemos? Lloramos. ¿Sabéis por qué lloramos? Porque descargamos tensión. No porque esperemos nada porque no sabemos ni qué esperar. Pero hay otro, otra persona, que escucha ese llanto y le da un sentido. Generalmente la madre, el padre, pero, digamos, una mamá que escucha y dice: «Ah, tiene hambre». ¿Por qué? Bueno, no sé, pero nos lleva a la teta y nos calma. Es decir, que le puso un nombre a ese llanto, ¿no? Y entonces el bebé, que no esperaba nada, que solo gritaba de molesto que estaba con esta necesidad desconocida, se da cuenta ahí de que las cosas que le pasan se calman con algo que viene de afuera. Y que, para que eso venga, uno lo tiene que llamar. Y entramos así al mundo de los humanos, que es el mundo de la palabra. El ser humano, lo que desea, lo pide. Cuando le gustas a un hombre o una mujer, te invita a tomar un café, a tomar… Yo, porque soy argentino y somos muy del café. Igual, ¿quién se lo cree? Si alguien te invita a tomar un café y tú dices que sí, ¿cuántas ganas de tomar un café tienes? Ninguna. Es la manera de pedir otra cosa, de decir: «Quiero conocerte, me gustas». Pero si aceptas, ya… Entonces, todo lo tenemos que pedir.
Pero se da una paradoja que es al mismo tiempo frustrante y maravillosa, que es la paradoja de que eso que nosotros pedimos no es lo que en realidad deseamos. Y eso que encontramos cuando lo buscamos no es lo que queríamos. Siempre queda un resto de disconformidad, una falta que genera una tensión en nosotros que es lo que llamamos «deseo», que es lo que nos mueve a hacer cosas. Porque si alguien estuviera satisfecho totalmente… ¿Nunca os ha pasado estar con alguien y decir: «Mira, no era esto lo que yo quería»? O pelear mucho para hacer algo y, cuando uno lo está haciendo, dice: «Sí, pero yo esperaba un poquito más, me lo imaginaba diferente». Siempre hay algo de insatisfacción que nos recorre, y eso es maravilloso. No vivir como un insatisfecho, pero reconocer esa tensión que nos recorre, que llamamos deseo, y que es lo que nos lleva a enamorarnos, a estudiar, a escribir libros, a ir a ver una obra de teatro, a trabajar… A hacer todo lo que hacemos. Que por suerte, nunca vamos a estar en un estado de completud. Y eso que es tan molesto es, al mismo tiempo, una experiencia inigualable, porque es la que nos lleva a ir a buscar en la vida siempre algo más.

Entonces yo creo que el amor surge de esa necesidad de reconocimiento. Y genera esas sensaciones emocionales tan maravillosas porque, en un mundo en blanco y negro, las personas que nos aman nos llenan de color. Piénsenlo en ustedes mismos. Cuando miramos a quien nos ama, es una persona que brilla distinto, que se ve distinto y que miramos entre mucha gente. Y tú le dices a alguien: «¿Cuál es tu pareja?», «Aquella», «¿Cuál?», «La alta…». Tú no necesitas eso, haces así y: «Es aquella». ¿Por qué? Porque tiene esa luz diferente, que es la que da el amor. Ojo, no estoy queriendo decir con esto que el amor siempre sea algo bueno. Pero si sale alguna pregunta, hablaremos de eso. Lo digo porque no todos los amores merecen ser vividos, porque hay amores que lastiman, porque hay amores que duelen, porque hay amores que enferman. Entonces no estoy haciendo una cosa así del amor, pero sí estoy diciendo que en un mundo donde no sé si existe la felicidad, sí sé que existe el amor. Y alguien dijo alguna vez que el amor era tal vez la única y mejor de las respuestas que habíamos encontrado para poder mirar de frente a la muerte, sin morirnos de miedo en el camino, agrego yo. Pero bueno, creo que de allí surge, de esa necesidad del otro, del reconocimiento del otro. Y creo que es tan importante por eso, porque nos permite que, cada tanto en esta vida, en esta breve recorrida que es la vida, tan monótona a veces, tan oscura, cada tanto haya algunos focos de luz y de color que le den sentido a este camino.
Sí puedo decir qué no es amor: esa cosa maravillosa que uno siente cuando conoce a alguien, esas famosas mariposas… que no sé por qué eligieron las mariposas, ¡y en el estómago!… Que para mí que comió algo que le hizo mal, pero bueno. Esa vibración, eso que uno dice: «¡Ay, sí!». Bueno, eso no es amor. Eso es nada más que un enamoramiento, un estado que, por suerte, es como una especie de psicosis pasajera. ¿Por qué? A mí me decía una vez una paciente que estaba en un estado de enamoramiento: «Es que yo estoy tan ilusionada con este vínculo». Y le dije: «Exactamente, estás ilusionada». Y la ilusión no es más que técnicamente un trastorno de la percepción. Hay dos grandes trastornos la percepción con los que solemos trabajar los psicólogos: las alucinaciones y las ilusiones. Una alucinación es una percepción sin objeto. Yo miro aquí donde no hay nada y digo: «¡Qué hermosa esta mujer!». Estoy teniendo una alucinación. Una ilusión es una percepción deformada de un objeto. Es decir, yo miro ahí donde hay una cámara de televisión y digo: «¡Qué hermosa mujer!». Es decir, hay algo, pero yo lo veo diferente. Les habrá pasado, despertarse alguna noche y: «¡Pensé que había alguien!». No era el saco que estaba colgado en el perchero. Eso es una ilusión, percibir algo de un modo que no es. Bueno, eso hace el enamoramiento. Por eso te ilusiona, porque miras a alguien y lo ves más bueno, más alto, más cariñoso, más comprensivo… Dice cosas espantosas y a ti te encantan. Dices: «No sabes. Es que tiene una personalidad…». Y a los nueve meses: «Tiene un carácter podrido». Y es lo mismo, nada más que bajo el efecto de la ilusión del enamoramiento tú creíste eso. Bueno, eso no es el amor. El amor se empieza a construir ahí, y hay que construirlo a partir de las decepciones, de ir viéndolo, al príncipe azul, ver que es apenas celestito y quererlo igual, en ese celeste borroso. Entonces el enamoramiento no es el amor.
Y el deseo no es el amor. Porque el amor se construye, el deseo es instantáneo. No necesitas nada para desear a alguien más que mirarlo o mirarla y sentir ese impacto que ejerce a veces alguien sobre nosotros, que vas caminando y cada tanto se miran y los dos ya saben que algo ha pasado ahí, que ahí hay algo que se movió. Bueno, sería una locura pensar que eso es un amor. ¿Cuál es la trampa? ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? ¿Sí o no? ¿Sí, no, vieron? Bueno, sí, no, «más o menos», dice. Claro. Bueno, yo creo en el amor a primera vista… dos años después. ¿Sabes qué quiere decir esto? A ver, imaginemos. Yo entro a un bar, a un café. Veo a alguien que me gusta. Y entonces me quedo. Le sonrío, me sonríe, me acerco, le invito a tomar algo, charlamos, nos caemos bien, quedamos en vernos al otro día y al otro, a cenar… Y se empieza a armar una historia. Y yo me quedo con esa persona y, a lo mejor, termino viviendo con esa persona. ¿Y sabes qué le voy a decir yo? «Yo me enamoré de ti el primer día que entré a ese bar y te vi». Y es cierto. Pero si ese día que yo entro al bar y la veo y me genera eso, cuando me estoy por levantar, viene un hombre grandote, musculoso, se sienta en su mesa y me mira mal, yo ni me arrimo. Y dos años después, ni me voy a acordar de esa mujer que me generó lo mismo que me hubiera generado si no hubiera aparecido el grandote y hubiéramos terminado juntos. O sea, que el amor es un acto de resignificación. Cuando alguien dice: «¿Cuándo te enamoraste de mí?», ahí uno resignifica el cuándo. Porque, como muchas cosas importantes de la vida, a veces, cuando están sucediendo, uno ni siquiera se da cuenta. Lo importante es que sucedan. Lo importante es que, aunque no nos demos cuenta, podamos ir sintiendo en el cuerpo que algo está pasando.
Entonces nos vamos nutriendo de esas palabras y vamos construyendo esa personalidad, ese yo. Y a ese yo le tenemos que brindar un nivel de amor. ¿Por qué? Porque a veces cuando decimos: «Tú tienes mucho ego o poco ego…», ¿de qué estamos hablando? De cuánto te amas. Y una cierta cuota de amor propio, vamos a ponerle ese nombre que suena más lindo, de amor propio tenemos que tener. También para amar sanamente. Para no alejarnos del amor verdadero y sano, que es cuando te ama alguien que se ama, que me parece que es la forma más sana del amor. Porque cuando te ama alguien que no guarda respeto por sí mismo, que no guarda ese amor propio, es muy probable que sea un vínculo de dependencia el que genere esa persona. Es muy probable que haya una relación asimétrica donde haya un amado y un amante, alguien que ama y alguien que se deja amar, un idealizado y una persona degradada. Y eso no son amores sanos que convengan. Entonces, me parece a mí que hay que tener cuidado con esto. Yo creo que una cierta cuota de amor propio es indispensable para ser una persona sana. El amor, como todo, es cantidad. Es mentira que el amor es ilimitado. Y lo sabe cualquiera que su pareja le hace algún reclamo y dice: «Bueno, tuve una semana… Tuve problemas en el trabajo, me peleé con mi ex porque mi hijo tuvo un problema y mi mamá está enferma y, bueno, qué ganas tengo de amarte hoy y no puedo porque…». ¿Qué está diciendo? «Me he gastado mi energía y mi amor en tantas cosas que llego con poquito, no es que te ame menos». Siempre es una cantidad, el amor, también, no escapa a esas leyes de la física. Cuanto más tengo para mí, menos tengo para dar, y cuanto más doy, menos tengo para mí. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber hasta qué nivel puedo guardar un amor propio sin volverme un narcisista que no piensa en los demás y hace lo que le da la gana. Y hasta qué nivel tengo que controlar en mi amor para no darte tanto que ya no quede nada para mí. Entonces: «Tú eres la persona que decide, vamos donde tú quieras, hacemos lo que tú quieras, con los tuyos sí y con los míos no…». No, manéjalo, porque te di tanto amor que no me quedó el mínimo necesario para decirte: «Yo también tengo derecho. Hoy me toca a mí elegir». Entonces me parece que yo reformularía esa pregunta diciendo que es necesario manejar de una manera inteligente el ego para que alcance un nivel tal que nos permita amar sin dejar de amarnos.

Y en el medio, cuando me di cuenta de que ya no iba a poder vivir de la música… Porque no iba a poder, no iba a ser Luis Miguel ni Von Karajan. Entonces dije: «Bueno, yo tengo que hacer otra cosa». Y empecé a estudiar Ciencias Económicas para contable. Duré menos de una semana. Enseguida dije: «Este mundo no es para mí». Es decir, que fracasé en mi carrera como contable. Y dije: «Me voy a anotar en el Profesorado de matemática», porque la matemática me gusta, porque soy profesor de música, me gusta la enseñanza. Y me anoté en el Profesorado de matemática. Y, cuando iba por la mitad de la carrera, un día estaba dando clases en un colegio secundario, clase de música, y me di cuenta de algo: a mí no me gusta enseñar a los chicos. A mí me gusta escucharlos. Porque caí en la cuenta de que nunca les enseñaba nada. Siempre estaba charlando con alguno que tenía un problema. Yo decía: «Ustedes, calladitos. ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame». Y él decía: «Profe, tengo un problema, que me buscan los chicos en el recreo…». Y yo me di cuenta. Un día caí: me gusta escuchar. Claro, no era el Profesorado, lo mío. Era la Psicología. Pero ya tenía como 26 o 27 años. Y como suele ocurrir en alguien de esa edad, uno ya se ve muy grande. Hoy me río de eso, pero en aquel momento me veía grande. Y le comenté a mi padre que iba a estudiar Psicología, a cambiar de carrera. Yo ya no vivía con ellos hacía mucho. Y un domingo voy a casa de mis padres a compartir el almuerzo y mi papá me dice: «¿Y cómo vamos con la facultad?». Y yo le dije… Justo al día siguiente se vencía la inscripción. Era lunes, el día siguiente. Digo: «No, no voy a hacer la facultad, voy a terminar el profesorado». «¿Por qué?», me dijo mi papá. «Porque ya fracasé mucho. Quise ser pianista y no pude. Quise ser cantante y no pude. Quise ser director de orquesta y no pude. Quise ser contable y no pude. Ahora quiero ser profesor de matemáticas y tampoco voy a poder. ¿Cuánto voy a fracasar?».
Le dije: «Además, ¿sabes qué? Cuando me gradúe, si llego a graduarme, voy a tener más de 30 años» le dije, como si fuera un abismo. Y mi papá se quedó mirándome y me dijo: «Mira, no vas a detener el tiempo porque no estudies. Es decir, que más de 30 años, en algún momento, los vas a tener igual. La única diferencia va a ser si cuando tengas más de 30 eres o no eres quien quieres ser». Y me dijo: «Y te voy a decir algo más fuerte», me dijo. Me miró serio y me dijo: «A mí no me molesta tener un hijo que haya fracasado mucho, pero no soportaría tener un hijo que por miedo no llegó a ser quien tenía que ser». Y así que me quedé con esas palabras de mi papá y me inscribí al día siguiente a la Facultad de Psicología y miren dónde estoy. Tan mal no me fue. Y después de fracaso, más fracaso, más fracaso… Que después también te preguntas: «¿Fueron fracasos?». Porque, mira, ¿cuánto de lo que yo puedo hacer hoy se nutre de aquello en lo que yo creí que había fracasado? A veces, algunas personas me dicen: «Tú tienes un talento para comunicar». Y yo: «¿Qué talento? Tengo tres carreras docentes. Tengo tres carreras docentes que me han enseñado cómo se explica». El resto está bien, trato de mejorar todo lo que puedo. Pero eso que yo pensé que había sido un puro fracaso me dio un montón de herramientas para acercarme a lo que soñé después. Y se lo voy a contar en una anécdota que tiene que ver con una paciente. Una vez, estoy con una paciente que se estaba separando. Después de más de 20 años de matrimonio, se estaba separando. Y me dice, acostada en mi diván: «Tanto tiempo y tantos sueños dedicados a esta historia para nada. Para este fracaso». Y entonces yo le dije: «Perdóname, no estoy de acuerdo. Yo te acompañé cuando murió tu mamá. ¿Y sabes qué me dijiste? «Yo no sé qué hubiera hecho si no hubiera estado mi marido al lado para contenerme». Y yo estaba contigo cuando te recibiste y me dijiste: «Si mi marido no se hubiera encargado de cuidar a los chicos o de preparar la comida y de darme todo el tiempo que yo necesitaba, yo no me hubiera podido recibir»».
Y le conté así tres o cuatro cosas. Y le dije: «¿De verdad dices que fue para nada? Si esta historia de amor tiene tanto que ver con quien eres ahora». A veces es una injusticia juzgar las cosas solo por el final. Uno enciende la televisión cuando el partido termina. Y dice: «¿Cómo salió? 1 a 0. Perdimos. ¡Burros! Váyanse». ¿Lo viste el partido? Por ahí pegamos diez pelotas a los palos, nos cobraron un penal que no era, jugamos bárbaro… Pero tenemos esa costumbre resultadista de juzgar las cosas solamente por cómo terminan. Perdón, yo no doy consejos, pero no cometan nunca ese error. ¿Por qué? Porque también hay personas, hay relaciones que no han terminado nunca y fueron un fracaso toda la vida. Una vez, me dice una paciente que tenía más de 80 años. El marido había muerto esa semana, el marido con el que había compartido más de 50 años. Viene al consultorio y yo digo: «Bueno, ¿cómo vendrá?». Ya me había enterado de la muerte del marido, que me había avisado. Entonces le digo: «¿Cómo está?». «Bien», me dice, «tranquila». Me dice: «Pobre, me da pena. Porque usted sabe que… Yo no me quería casar con él. Es más, yo le dije a mi mamá antes de casarme: «Mamá, pero yo no lo amo». Y mi mamá me dijo: «Bueno, ya lo amarás. Con el tiempo ya lo amarás». Bueno, en mi época era así y yo lo llegué a amar», me dice. Y yo: «¿Ah, sí? ¿Y qué amó de él?». Y se hizo un silencio enorme durante unos cuantos minutos. Algo que solemos hacer los psicoanalistas y no otras técnicas, quedarnos en silencio dos o tres minutos. Y en un momento me dijo: «Bueno, nunca me pegó. Y era un hombre muy limpio». Y no dijo más. Es decir, que después de 50 años de matrimonio, lo que rescataba era que el hombre no era violento y que solía pegarse una enjuagada cada tanto. Y yo les diría, esa relación donde se murieron juntos 50 años, uno al lado del otro, en estos términos, ¿no huele un poco a fracaso? ¿No huele más a éxito la otra, la de mi otra paciente, la que pudo estudiar, ser alguien, que estuvo acompañada cuando murió su madre por un hombre que la sostuvo, aunque se haya terminado? Entonces, ojo, porque como la palabra éxito viene de «exit», y todos sabemos que quiere decir «salida», «final», solemos confundir cuando algo termina con el hecho de que eso haya sido la conclusión por la cual uno tiene que evaluar. Yo agradezco muchas cosas a amigos que ya no están a mi lado, que ya no quiero, a personas que ya no veo, compañeros de colegio que hoy no sé ni dónde viven, relaciones que se han terminado… Y les agradezco mucho la manera en que me han ayudado a transitar la vida. Y, sin embargo, muchas veces en algunas reuniones familiares tengo que seguir viendo, desde toda mi vida, a gente que no me importa absolutamente nada y que nunca ha hecho nada por mí. Así que yo sería cuidadoso con esto del éxito y el fracaso.
Bueno, mi papá tomaba un colectivo, un ómnibus, dirían ustedes, ¿no?, un bus desde donde vivíamos hasta el lugar donde empezaba esa avenida, hasta el inicio de esa avenida. Y entonces empezaba a caminar por una de las aceras, de las veredas, por uno de los lados de esa avenida entrando en cada obra en construcción para preguntar si había trabajo. Y la hacía hasta el final. Descansaba una hora o dos, cruzaba la calle y volvía caminando otra vez toda esa avenida, haciendo lo mismo, preguntando: «¿Hay trabajo? ¿Necesitan un peón para trabajar?». Y yo recuerdo, cuando volvía, a veces, en su cara de desilusión… Que le llevaba el tiempo que le hubiera llevado una jornada laboral: se iba a las seis de la mañana y volvía a las siete de la tarde. Y yo veía en su cara que no había conseguido nada. Pero ¿sabes qué veía también? Que mi mamá le acercaba un mate… Un mate es una bebida que tomamos los argentinos, digamos un café, un té, como quiera, pero era un mate. Y lo acariciaba… Y lo acariciaba y le decía: «Mañana, morocho». «Morocho» le decía mi mamá a mi papá, que era muy blanco, pero ella le decía morocho. Mi mamá le decía: «Mañana, mañana. Ahora toma un mate». Y papá se sentaba. Y yo, con los años, resignifico eso que te estoy transmitiendo: cómo el amor sostenía su salud emocional para que no se quebrara en los momentos en los que no estaba lo otro. Y también he visto muchas personas que han salido de un duelo tremendo, de un abandono, de una pérdida muy difícil de superar gracias a que estaban haciendo algo en lo que eran felices, algo que soñaban. Entonces yo te diría que no es mucho más difícil de decir que esto: el amor y el trabajo. Lo difícil que es hacerlo. Lo difícil que es estar en un buen amor o trabajar en las condiciones donde uno se sienta feliz. Pero si supiéramos manejar estas cosas, yo creo que andaríamos por el mundo con mucho menos nivel de agresión y de violencia.
No existen grandes obras nacidas de la alegría, porque cuando uno está muy contento no tiene ganas de escribir, de pintar o de tocar el piano. Cuando estás enamorado y estás muy bien, quieres salir con la persona que amas, quieres tener sexo con la persona que amas, quieres conversar y compartir un vino. No tienes ganas de encerrarte seis horas a componer una fuga o una canción, lo que más te guste. Entonces, yo creo que el arte ayuda a la salud psíquica porque te da un lugar donde las emociones que duelen, en vez de lastimar, encuentran un entorno para desarrollar cosas que hacen bien, que te hacen bien a ti o le hacen bien a los demás incluso. Porque todos disfrutamos de «Las penas del joven Werther» y todos disfrutamos de alguno de los preludios de Chopin escritos en momentos de enfermedad, de dolor, de angustia. Hay… Para mí, el más grande de los artistas, en música, que ha dado Argentina se llama Astor Piazzolla. Y Piazzolla escribió su obra más famosa… Y si no la conocen, cuando salgamos, vayan a escucharla. Se llama «Adiós, Nonino». Nonino le decían a su papá. Y Astor estaba de viaje, fracasando, fracasando por el mundo porque él quería ser… Le consiguieron trabajo en un banco cuando se fue a vivir a Estados Unidos para probar suerte, y él llegó hasta la puerta del banco y volvió a la hora a su casa y la mujer le dijo: «¿Qué pasó?», dijo: «Llegué a la puerta del banco y me puse a llorar. Dije: “Yo no puedo hacer esto. Yo nunca voy a ser feliz si entro. Si atravieso esa puerta, nunca voy a ser feliz”». Y entonces se fue con su música y luchó y luchó hasta transformarse en… Pero mientras estaba viviendo lejos con esta música, tratando de demostrar quién era, le llega la noticia de que su papá, Nonino, había muerto. Y entonces él llegó a su casa. Después de ese viaje, esa noche tuvo función, cuando se enteró, con dos grandes bailarines de la Argentina que eran, que eran Copes y su mujer, bailarines de tango. Y ellos cuentan que, cuando saludaron al público, dice: «En vez de saludar, nos tuvimos que abrazar porque Astor se caía. No podía estar de pie del dolor».
Y volvió a su casa, se encerró en su cuarto y, esto lo cuenta su hija, creo, agarró el bandoneón… Él componía en piano, pero agarró el bandoneón y, entre el bandoneón y el piano, empezó a desgarrar una melodía tremenda, desgarradora, conmovedora, que, según sus hijos: «A veces, no se podía escuchar la melodía porque la tapaban los gritos de dolor de mi papá». Esa melodía hoy recorre el mundo. La tocan las orquestas sinfónicas de todo el mundo. Y él mismo dijo: «Nunca pude superar «Adiós, Nonino». Lo he intentado. Cada vez que escribo, me siento a ver si lo supero y nunca lo pude superar». Y yo creo que nunca lo pudo superar porque nunca hizo una obra con tanto dolor encima. Yo estoy convencido de que, si en ese momento en el que Piazzolla escribía la melodía, si se le hubiera roto el lápiz, del lápiz hubiera salido sangre. Porque eso es lo que conecta al autor con una obra cuando transmite su emoción tan profunda. Entonces déjame decirte que aquel que disfruta del arte, aquel que genera arte, tiene muchas más posibilidades. No digo que todos lo sean. Ahí está Van Gogh para demostrar que mi teoría no funciona siempre, que ha hecho esos cuadros maravillosos y tuvo un sufrimiento psíquico tremendo que lo llevó hasta el suicidio. Pero créeme que si a ti te deja alguien y en lugar de ir a patearle la puerta, romperle el auto con un ladrillo, te vas a tu casa y simplemente te pones una música triste y lloras un poco, y mientras disfrutas de la música vas a estar mucho más sana que si haces lo otro. Por eso yo siempre les digo que no entiendo, se lo digo a mis colegas. yo no entiendo un psicoanalista que no haga arte. No entiendo a un psicoanalista que no escriba o que no haga música, o que no baile, o que no cante. pero quien está en contacto con tanto sufrimiento, quien escucha todo el día el dolor de alguien, necesita un espacio donde las cosas sean distintas, donde el mundo tenga otra magia. Schopenhauer decía que el mundo era música, nada más. Yo comparto un poco esto, pero hay otras artes también. Pero todas ellas, créeme, a uno en particular, a ese sujeto en particular, lo digo a la humanidad, pero a cada uno de los sujetos en particular, con sus posibilidades, la cercanía al arte le mejora la vida. Y alguien, aunque haya sufrido mucho, si no hubiera tenido el arte, hubiera sufrido mucho más.

La palabra genera eso. Por eso, al discutir, tú dices: «Mira, tú me dijiste que…». La verdad, no quiere decir demasiado. Esto es el desafío permanente que tenemos los seres humanos, que además pocas veces tomamos la palabra de verdad. Usamos la palabra porque no podemos usar otra cosa. Somos humanos, esta es nuestra manera de comunicar. Pero la comunicación siempre es fallida. Porque es un error creer que porque hablamos español, el mismo idioma, todos estamos entendiendo lo mismo de lo que yo quiero decir. Entonces, dada la comunicación, está el malentendido. Siempre está dando vueltas. Y además la palabra es algo que solemos… A ver, en Argentina, decimos «bastardear»… Denigrar, podríamos decir, que podemos subestimar y hasta ensuciar de algún modo. ¿Por qué? Porque la usamos para cosas muy banales. «¿Viste cómo llovió ayer? ¡Qué bárbaro!». «Sí, sí. ¿Sabes que me dijeron que nunca había llovido tanto en tal ciudad como anoche?», digo. Y viene otro y dice: «¿Cómo salió tal equipo de fútbol?». Y así pasamos nuestras vidas. Es más, estamos con la persona con la que más nos une el tiempo y la pasión, con nuestra pareja: compartimos desnudez, sexualidad, estamos juntos todo el día y, de repente, uno de ellos dice: «Espera, antes de dormir, hay algo que yo quiero que hablemos». «¿Cómo “quiero que hablemos”?. Estuvimos hablando todo el día». «Sí, pero no dijimos nada». A eso, le llamo «palabra vacía». A esa palabra que no comunica nada. Y, en algún momento, cuando uno va a usar una palabra, que se denomina «palabra plena», en ese momento, uno dice: «Para, escúchame. Escucha». Uno no dice: «Escúchame, para. Escúchame bien lo que te voy a decir: ¿viste cómo llovió anoche?». Nadie hace eso. Pero cuando uno dice: «Escúchame bien lo que te voy a decir: yo no quiero más esta historia». ¿Por qué te convoca? Porque te dice que va a saltar de la mera comunicación a hacerse cargo de lo que va a decir, a que su palabra lo represente, a que su palabra lleve su sangre. Esa es la palabra plena que usamos muy pocas veces y que nos cambia el destino.
Porque cuando tú le dices a alguien: «Me quiero casar contigo, ¿aceptas?». Si dices «sí» o si dices «no», te cambió la vida. Esa es una palabra plena en la vida. «Sí quiero» o «No, yo no quiero». Porque podría decir: «Bueno, mira, entonces yo, para seguir así como estamos, prefiero irme». Entonces hay que tener cuidado porque, por esta rara condición que tiene el ser humano de tener que habitar todo el tiempo entre palabras, la confusión es casi inevitable. Entonces creer que nos comunicamos es una cosa. Comunicarnos de verdad es otra. Por supuesto, a distintos niveles. Eres director técnico de un equipo de fútbol. Y tú sabrás, cuando tiran la pelota: «Bueno, vamos, corran, corran». Y, a los centrales, sabrás decirles: «A ver, tú marca al nueve y…». Y lo miras y le cargas una intensidad, porque quieres que te entienda bien. Yo veo a los técnicos de fútbol. A veces, cuando hacen gestos en el banco, diciendo: «No entendieron nada lo que les planteé, no me entendieron». Bueno, sepamos eso. Vivimos en el mundo de la incomunicación, del malentendido, pero como no nos queda otra más que seguir intentándolo con palabras, tratemos de utilizar cuando podamos una palabra que nos represente de verdad y de estar medianamente convencidos de que el otro ha interpretado algo parecido, al menos, a lo que yo quise decir.
Pero tenemos esa costumbre de querer capturar en lugar de vivir. Y es con los momentos vividos de verdad con lo que uno va construyendo su memoria. Y después, cuando la mira, pasa como esas fotos. A veces, uno dice: «No, no sabes lo que era este lugar». Y uno ve una foto y se ve un árbol por la mitad, medio cuerpo de uno fuera de foco. Y uno dice: «No, pero no sabes lo que era». ¿Por qué? Porque su memoria engrandece, dice: «¡Lo feliz que yo fui aquí!». ¡Mentira! ¿Qué feliz? Si estabas buscando a alguien que te sacara una foto en vez de estar disfrutando ahí. ¿Dónde estaba tu felicidad? Si hubieras estado feliz, no hubiera estado esa foto, hubiera estado tu recuerdo en tus lágrimas y en tus palabras, a lo mejor. Entonces, a veces, con la memoria… Yo creo que esto tiene que ver con algo: nadie quiere haber pasado en vano por la vida. Todos queremos haber tenido una vida que tenga un sentido. Y entonces a veces iluminamos el pasado con una felicidad que no fue tal. Les damos a nuestros seres queridos que se fueron cualidades heroicas que nunca tuvieron. O, al revés, como le pasaba a mi paciente. Tenía de fracaso y de algo negativo, una relación que había sido hermosa. ¿Por qué? Porque, pasado el tiempo y mirando hacia atrás lo resignificaba. A veces, resignificamos para bien, a veces, para mal. Cuando resignificamos para bien, disfrutemos de nuestra memoria. Porque, la verdad, me emociona mucho sentir que mi padre fue así como lo recuerdo. Y si no fue tan así, bueno, que se pierda en mi disgusto a la realidad. Mi memoria me avala en mi afecto. Pero si resignificamos para peor, trabajemos sobre eso, porque corremos el riesgo de no darnos cuenta de que hemos sido más felices de lo que creíamos y de estar siendo injustos con las decisiones que tomamos en un tiempo ya pasado en que éramos otras personas que no sabíamos lo que iba a ocurrir.
Una persona que, por el contrario, a veces… Lo saben los que han sido padres, tiene que ponerse duro cuando no quiere, porque al chico hay que enseñarle o hay que ponerle límites, está sacando un carácter de un temperamento que le diría: «Bueno, no, es para tanto, pobrecito, déjalo». Hay que aprender a manejarse con la pasión, porque sin pasión la vida no tiene mucho sentido. Pero en el exceso de pasión uno puede encontrar un momento altamente riesgoso para su propia vida o para la vida de los demás. Entonces, creo que tenemos el derecho de elegir cuál de nuestras pasiones nos guía. Los analistas diferenciamos dos energías que mueven la psiquis humana: la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Una nos empuja a ir por lo que deseamos: a estudiar, a trabajar, a intentarlo una vez y otra vez, a enamorarnos, a crear una obra musical, a hacer deportes… La otra nos empuja a destruir y destruirnos, a deprimirnos, angustiarnos, echarnos la culpa, pelear con los demás. Tener mal carácter y mal temperamento… Dos energías que están dentro de cada uno de nosotros y son las dos muy pasionales. Entonces, para mí la pasión es fundamental cuando se juega por el lado del deseo. Empieza a ser muy peligrosa cuando se juega por el lado de la pulsión de muerte. Porque ¿quién no ha sufrido a propósito? ¿Quién de ustedes no se ha puesto a pensar cosas que saben que le hacen mal? Un ejemplo: bueno, me ha dejado mi pareja, voy a mi casa, me pongo la canción más triste que tengo, me tomo una copa de vino y me pongo a leer los mensajes que me dejaba cuando me amaba. Y, si es posible, miro a ver si está en línea y fantaseo que está con otra persona… Y nos entregamos. Esa es la pulsión de muerte, que de un modo apasionado nos dice: sufre. Goza, diríamos los analistas, pero este es un término muy teórico. Sufre, hazte daño o lastima a los demás. ¿Por qué te dejó reventar el vidrio de la ventana? Esa es la pulsión de muerte, que es muy pasional.
Y después está la pasión que lleva a que alguien contra viento y marea, a veces tuerce un destino que era muy difícil. Por eso yo le doy un lugar trascendental, pero es una visita a la que yo recibo con muchas precauciones porque sé que a veces me hará pasar grandes momentos y sé que, si la dejo, me puede arruinar la vida. Y la vida es un lugar muy complicado en el que es necesario en algún momento decidir cómo uno va a moverse y cómo la va a transitar. Porque hablamos de pasión, hablamos de amor, hablamos de fracasos… Y me gustaría, para agradecerles este momento y para despedirme de ustedes, me gustaría contarles una historia pequeña que tiene que ver con todas estas cosas que hablamos. Una historia que está en una película. Una película que a lo mejor algunos vieron. No sé si ha sido muy conocida por acá. Una película que se llama «Elsa y Fred», que cuenta la historia de dos personas mayores que se encuentran en la vida. Vamos a decirlo: dos viejos, dos ancianos. A mí me gusta mucho la palabra «viejo», porque a mi papá le decía «mi viejo» y para mí está lleno de cariño. No veo nada negativo en eso. «Tercera edad» me suena… «Pónganse los de tercera edad en esta fila». Me gusta más la palabra «viejo» porque es algo que ha sido usado. Un viejo es alguien que se ha permitido usarse en la vida. Entonces esta es la historia de dos viejos que se conocen en España, casualmente. Ella es Argentina, él es español. Ella viene y se instala en un departamento y tiene un vecino, un vecino que vive angustiado, tomado por la pasión de la muerte, por esta pulsión tremenda, y que, desde que su mujer ha muerto, desde que ha enviudado, no volvió a salir, no volvió a reír, no volvió a ser feliz, que se juró nunca volver a decir «te quiero» y que vivía atormentado. Y esta mujer, que era pura pulsión de vida, en un momento se empieza a dar cuenta de que este hombre le gusta y, es más, de que tiene la necesidad de hacer algo por él.

Dos personas muy grandes ya. Entonces ella va, empieza con algunas excusas: se contacta con él haciendo algunas trampitas muy divertidas, hasta que logra invitarlo a comer a la casa. Y así, de a poco, lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando… Hasta que lo enamora. Y este hombre se deshace de esa pulsión, de esa pasión de muerte, y recobra la pasión de vivir. Y vuelve a sonreír y vuelve a salir y vuelve a bailar y vuelve a besar a alguien. Claro, hay un problema. Él había prometido que nunca iba a volver a decir «te quiero», ¿no? Entonces, en un momento, en una escena, ella, cuando están en la cocina, le dice: «Tenemos que ir al supermercado». Y él dice: «Sí, fíjate que en la pizarra yo escribí todo lo que hace falta». Y cuando ella mira la pizarra, lo único que dice es «te quiero». Porque él había prometido que no lo iba a volver a decir, pero no que no lo iba a escribir. Y de algún modo se lo tenía que hacer ver. Y ella, lejos de hacer como esa chica de mi paciente: «Ah, que no me lo vas a decir», se dio la vuelta, lo abrazó y se puso a llorar de alegría. Y ese hombre se entera un día de que ella tiene una enfermedad terminal. Ella no se lo había querido decir, pero se estaba muriendo. Y entonces él, como todo buen enamorado, quiere cumplirle un sueño. Y ella toda la vida había tenido un sueño: ser la protagonista de «La Dolce Vita», es decir, entrar en la Fontana de Trevi, ahí en Roma, meterse en la fuente, así, vestida una noche, bañarse en la fuente. Ese era su sueño. Y él decidió cumplirle un sueño. Entonces un día le da un sobre donde hay dos pasajes a Roma y la lleva a conocer la Fontana de Trevi. Y cuando llegan a ese lugar, entonces, él le dice: «Aquí está tu sueño». Y ella dice: «No»… Siempre queremos que alguien espere otra cosa. «No», dice ella, «porque en la película la protagonista se mete en la fuente y se baña». No les voy a decir a ustedes lo que es el frío de Roma. Un frío en invierno, dos de la mañana, tremendo. Y ahí dice: «Yo me voy a meter vestida». Así que la viejita, como puede, levanta los pies, entra y se moja en la fuente. «¡Así, mira!», y él le dice: «Bueno, ahora sí». Y ella dice: «No, porque en la película, él se mete con ella». Y entonces él se mira, así como está, con su trajecito, sobretodo, y le dice: «Pero con este frío nos vamos a enfermar». Y ella lo mira y dice: «¿Y? ¿Te importaría mucho si te mueres ahora, en este instante, en mis brazos?» Y entonces él agacha la cabeza, se mete en la fuente, se moja con ella y, simplemente, ella le dice: «Te amo como nunca amé nada en la vida». Y él le dice simplemente: «Gracias».
Porque ella le devolvió la pasión de vivir, porque lo sacó de esa pulsión destructiva que a cada uno nos recorre. Y porque además hizo algo maravilloso: que fue detener por un instante el tiempo. No querían una foto de ese momento, querían vivirlo. En ese momento, no había ni pasado ni futuro. Simplemente lo que eran y lo poco que les quedaba estaba allí, en ese abrazo que se dieron en una madrugada fría en una fuente en la ciudad de Roma. Acariciándose, dos viejitos que estaban a nada de la muerte, viviendo con una intensidad que pocas veces se siente en esta vida. Así que, si algo pudiera decirles es que ojalá puedan construir momentos como este, momentos eternos. Porque la eternidad no es que algo dure para siempre, la eternidad ocurre cuando el pasado, el presente y el futuro coexisten en un mismo tiempo. Y entonces uno no tiene ganas de hacer nada que no sea más que lo que está haciendo. Entonces, ojalá tengan el coraje de construir muchos momentos eternos. Aunque como humanos sepamos que para nosotros la eternidad suele durar muy poco. Muchas gracias.