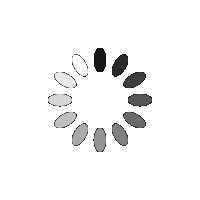El reto de las 20 palabras improvisadas
Alexis Díaz-Pimienta
El reto de las 20 palabras improvisadas
Alexis Díaz-Pimienta
Escritor y repentista
Creando oportunidades
Un día de rimas, risas e improvisación
Alexis Díaz-Pimienta Escritor y repentista
Alexis Díaz-Pimienta
«Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la» es el ritmo que resuena, casi de manera natural, en la cabeza del maestro del repentismo cubano Alexis Díaz-Pimienta. "Cuando tenía cinco años y escuchaba a mi padre hablar en verso, yo no sabía todavía lo que era una octosílaba, una décima, una sinalefa o un hemistiquio. No sabía nada, pero me encantaba la musicalidad de las palabras", reconoce. Poeta, escritor e improvisador, Díaz-Pimienta ha logrado llevar la improvisación poética a los escenarios internacionales.
Es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba y de la Asociación Iberoamericana de la Décima y el Verso Improvisado. También es fundador y director de la Academia Oralitura, una institución dedicada a la enseñanza y promoción de la improvisación poética y otras formas de literatura oral. "No nos damos cuenta de que todos improvisamos, de que la vida, no solamente la poesía, es una continua improvisación", asegura el narrador.
Autor de numerosas obras de poesía, cuentos y cuentos en verso, Díaz-Pimienta ha recibido varios reconocimientos por su labor artístico-literaria, como la Medalla por la Cultura Cubana o el Premio Casa de las Américas.
Transcripción
Rubén Darío, el poeta que cambió para siempre el concepto de poesía en lengua española. El autor de «Azul», 1888, el padre del modernismo, Rubén Darío, fue un precoz repentista, improvisador de décimas en León y en Managua cuando era apenas un adolescente. Pero esa página de su biografía casi nadie la estudia. Y el nombre más exótico dentro de la improvisación: Leonardo da Vinci. Muy poca gente sabe que Da Vinci, entre cuadro y cuadro, entre escultura y escultura, entre genialidad y genialidad, se entretenía en las calles de Florencia, improvisándoles tercinas a los transeúntes, instrumento en mano. Un hombre renacentista, un genio en tantas artes, también fue un cultivador de la improvisación poética. Y el otro aspecto que no quiero dejar pasar es cómo esta polinización métrica, estrófica, que tuvo la décima en América Latina en cada uno de nuestros países responde a una estructura, a un nombre y a unas manifestaciones artísticas distintas. Es el repentismo o el punto guajiro o punto cubano en Cuba. También se le llama punto cubano en Canarias, por su relación con Cuba. Es la payada del Cono Sur americano, la payada de Argentina y Uruguay. Es la paya chilena, es la trova paisa, es el trovo andaluz y alpujarreño, es la regueifa gallega, es el versolarismo vasco. Ya esto no son décimas, pero son formas de la improvisación en otras lenguas que se mantienen tan vivas como el «motettu» sardo en la isla de Cerdeña, como el arte de los «cantastories» toscanos en Italia. Es el huapango arribeño en México, es la valona michoacana, es el son jarocho de Veracruz, es el canto de los chuines en República Dominicana. El más extraño fenómeno de improvisación que he estudiado o que he conocido y que he citado en mis libros es la improvisación de los inuits en Groenlandia.
Pero te puedes encontrar improvisación en Mauritania, los griots, improvisación poética con distintos nombres, con distintos instrumentos, con distintas estrofas. Estamos hablando de un arte universal. La segunda pregunta: «¿Para qué sirve la improvisación?». Para todo, pero sobre todo para generarnos una sensación de catarsis continua, de búsqueda, hallazgo y selección lingüística y para engrasar los mecanismos creativos del lenguaje. Por eso el diálogo coloquial, la conversación a la orilla de una barra, el diálogo con la familia, con la pareja, con los amigos, es un ejercicio de improvisación continua. Nadie prepara el guion de una charla informal. Saber que esto es un ejercicio de improvisación también ayudaría mucho a que perdiéramos el miedo a sentirnos improvisadores. Todos somos improvisadores, todos tienen cara de improvisadores. Además, se les ve. Ahora mismo están sonriendo de manera improvisada. No había un guion de reacciones afectivas, emotivas, volitivas. Lo que potencia el arte de la improvisación tiene unos alcances insospechados en nuestra forma de desarrollarnos como hablantes, en nuestra forma de desarrollarnos como creadores de lenguaje. Eso, para eso sirve la improvisación, para mantener activo nuestro cerebro, para que no se adormezca, para que no se anquilose, para que seamos capaces de, con las mismas piezas, hacer nuevos puzles. ¿Y por qué me dedico a la improvisación? Porque descubrí todo esto que les he contado ahora cuando tenía cinco años. Cinco años. No los había cumplido.
Pero en mi casa había un pedagogo innato que no sabía ni que era innato ni qué era pedagogo, que era mi padre, un guajiro de Pinar del Río, que el don divino que tenía, y lo trajo a la familia, fue saber hablar en versos, pero no en cualquier tipo de versos, en versos octosílabos, y no en cualquier tipo de estrofas, sino en décimas, una estrofa clásica del Siglo de Oro que sería muy largo de contar cómo llegó a Pinar del Río, pero digamos que nació en Ronda, fue a Málaga, pasó por Canarias, cogió un barco, se fue a América Latina y fue dejando una semillita polinizadora en cada uno de nuestros países para que muchos siglos después, cuatro siglos después, este año estemos celebrando el 400.º aniversario de la muerte de Espinel, el creador de la décima, el padre de la décima. Estamos en el año espineliano. Y no es fortuito que yo, que fui un niño nacido en el 66 en Cuba, esté hablando aquí de décimas, de espinelas, de versos octosílabos. Esa estrofa pequeña, que fue una de las tantas estrofas que se cultivaron en el Siglo de Oro, llegó a Cuba, llegó a México, llegó a Colombia, llegó a Venezuela, llegó a Puerto Rico, llegó a Chile, Argentina, Uruguay, Perú, hasta a Brasil, y se convirtió en la estrofa reina del canto y de la improvisación popular en América Latina. Por eso yo, cuando tenía cinco años y escuchaba a mi padre hablar en verso, yo no sabía todavía lo que era una octosílaba, lo que era una décima, lo que era una sinalefa, lo que era un hemistiquio. No sabía nada, pero me encantaba la musicalidad de las palabras. Y cuenta mi madre, que es una señora muy mayor, muy mayor, y las señoras mayores no mienten, cuenta mi madre que tenía yo cuatro años y medio cuando estaba lloviendo en la isla de la Juventud, antigua isla de Pinos, donde yo vivía, y que estaba asomado a la ventana, viendo llover. Uno de los espectáculos más sublimes de mi isla en el Caribe: la lluvia. Cuenta mi madre que, mirando llover detrás de mí, mis hermanos mayores, Adriana y Raimundo, jugaban y que mi hermana Adriana comenzó a llorar.
Cuenta mi madre que yo me volví sin previo guion y dije: «La tierra se está mojando, se está humedeciendo el mundo, porque Adriana está llorando por las cosas de Raimundo». Ustedes sonríen, pero mi madre no. Mi madre abrió los ojos como platos y le dijo a mi padre: «Mira lo que ha dicho el niño: “La tierra se está mojando, se está humedeciendo el mundo, porque Adriana está llorando por las cosas de Raimundo». «Ipsofactamente», me vistieron y me llevaron al psicólogo. Terminé en la consulta del psicólogo y mi madre le volvió a contar al psicólogo lo que estaba pasando. «El niño estaba en la ventana, estaba lloviendo, Adriana llorando y el niño dijo: “La tierra se está mojando, se está humedeciendo el mundo, porque Adriana está llorando por las cosas de Raimundo». El psicólogo abrió los ojos más grandes que mi madre y me remitió al psiquiatra, y en la consulta del psiquiatra se repitió la escena y mi madre volvió a decirle que yo había dicho: «La tierra se está mojando, se está humedeciendo el mundo, porque Adriana está llorando por las cosas de Raimundo». Y el psiquiatra, que era quizás un gran lector de poesía, le dijo: «Señora, no se preocupe, que su hijo no está loco. Su hijo va a ser poeta». Y yo llevo más de 50 años intentando hacer quedar bien al psiquiatra y a mi madre, intentando llenar el mundo de décimas, llenar el mundo de poesía, llenar el mundo de la música, de las palabras. Todos los poetas son músicos, pero no lo saben. Todos ustedes son poetas potenciales, pero no lo explotan. Soy Alexis Díaz Pimienta. Bienvenidos a mi mundo, que es el mundo de la décima, de la improvisación y del lenguaje.
Nos estamos reencontrando con Góngora, con Quevedo, con sor Juana, con los maestros que nos enseñaron que la rima es mucho más que placer, es placer y responsabilidad estética. Yo soy un fan de las rimas, se me nota.
¿Por qué? Porque su capacidad de desdoblamiento, de histrionismo, me enseñó que un buen novelista no debe nunca repetir a un personaje. No debe nunca repetir una situación. Tiene que desdoblarse, como hacen los actores. Entonces, juguemos a que Paul Newman también es poeta, de la misma manera que lo es Javier Bardem o de la misma manera que lo puede ser Penélope Cruz. Son poetas del cuerpo, poetas de la actuación, poetas de la palabra. Entonces, salvado el equívoco, Walt Whitman, el padre del versolibrismo, Verlaine, Mallarmé, y a partir de ahí todos los poetas vanguardistas, nos legaron en el siglo XX otra forma de poetizar. Nos «liberaron», entre comillas la liberación, de la isometría y de la rima que fue tan cara a toda la poesía en todas las épocas. Y llegamos a una nueva aurora de la escritura poética. Pero ¿qué está pasando en el siglo XXI? Hay una especie de neobarroco, hay una revisitación de la poesía clásica. Están renaciendo en todos nuestros países los sonetos, las décimas. Se recupera la rima a través de la improvisación hiphopera, a través del arte urbano. Estamos reencontrándonos con la génesis, con la esencia de la poesía que genera a través de las rimas placer. Por lo tanto, la rima, María, es un juego y es un ejercicio que no tú, tu cerebro lo agradece. Cuando todos comenzamos a rimar, redescubrimos ese pequeño ser que fuimos en las retahílas, en los trabalenguas, en las adivinanzas infantiles que luego pasaron por el tamiz de Gloria Fuertes y de todas las poetas que nos cultivaron y nos educaron en la infancia. Cuando ya adultos redescubrimos el placer de rimar para crear desde la adultez nuevos poemas, nos estamos reconciliando con ese pequeño poeta dormido que llevamos dentro hace siglos.
Nos estamos reencontrando con Góngora, con Quevedo, con sor Juana, con los maestros que nos enseñaron que la rima es mucho más que placer, es placer y responsabilidad estética. Yo soy un fan de las rimas, se me nota.
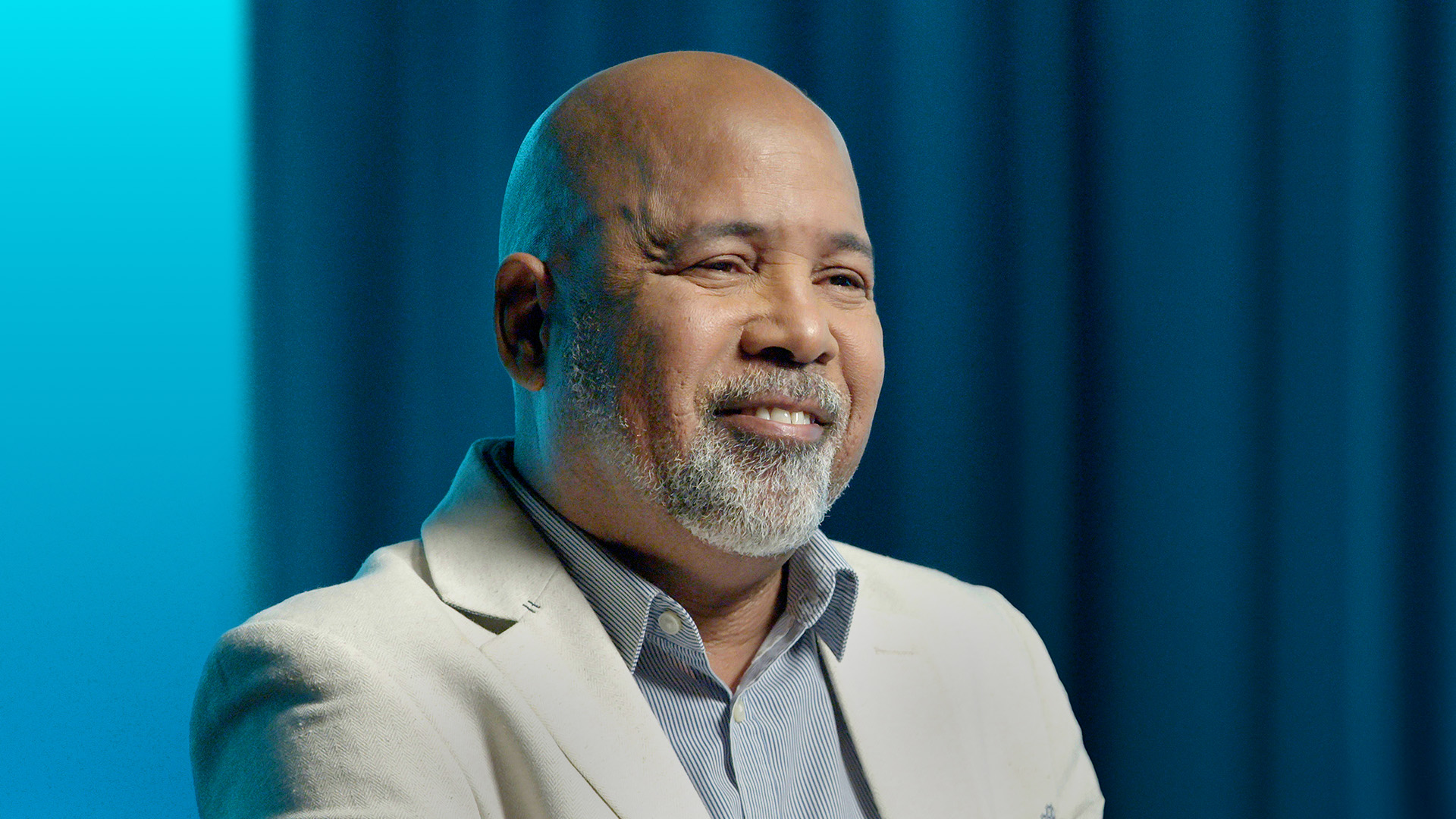

"Un improvisador es un ladrón de palabras"
Entonces, ¿cómo yo hago para encontrarle la rima a todo? Pues jugar. El espíritu lúdico. Creo que si algo diferencia a un repentista de un escritor de poesía es que nosotros jugamos más, mantenemos al niño despierto. A los escritores les crecen los pantalones, se ponen serios, se ponen corbata, cruzan los pies para leer poemas, así. Un improvisador no puede cruzar los pies, tiene que estar de pie, tiene que ponerse en una pose mucho más lúdica, mucho más abierta. Por lo tanto, sí, yo rimo con todo. ¿Te llamas Patricia? Rimas con «justicia», con una palabra más fea que es «avaricia», pero rimas también con «caricia». ¿Alguien de aquí se llama Roberto? ¿No hay ningún Roberto? Denme un nombre, a ver. ¿Tú cómo te llamas? ¿Vega? Vega rima con «juega», con «ciega», con «anega», con «despliega». Y si yo digo, Patricia, que te puedo improvisar, entonces he de mostrar una lírica caricia, porque el discurso se inicia como si Lope de Vega estuviera en esta entrega jugando a poeta ser. Vega, preciosa mujer. Yo soy alguien que te llega a través del pensamiento, a través de lo que rimo, por eso nunca escatimo todas las cosas que siento, como estoy en un asiento, es mi lírica avaricia… Ya saben a dónde voy, ¿no? …saber que hago con justicia las cosas que el tiempo anega para improvisarle a Vega, para cantarle a Patricia.
Rimar. Rimar es un divertimento. Rimar y octosilabizar es otro divertimento. Rimar, octosilabizar y decimar es otro divertimento. Por lo tanto, cuando improvisas en estrofas clásicas como la décima… Pero esto es aplicable a la cuarteta que hacen los trovadores paisas o a la quintilla que hacen los troveros de la Alpujarra, o a la quintilla que hacen en Murcia, o a la sextilla que se improvisa en otros rincones del mundo. Cuando juegas a improvisar estrofas clásicas, estamos haciendo una especie de puzle de divertimentos. Por lo tanto, el placer se multiplica. Rimar y rimar y rimar. Por lo tanto, les propongo hacer un juego ahora mismo para que veamos todos la capacidad de rimas que tienen. Hay muchos niveles de rima. Hay palabras tristes como la palabra «árbol» que tiene cero rima consonante. Hay palabras que tienen hasta cinco rimas, nada más. Esas son las infelices. Pero dentro del grupo de las infelices hay palabras que tienen solamente una o dos o tres. Yo las clasifiqué como superinfelices, porque solamente… una o dos o tres. Luego están las palabras contentas, hasta diez rimas, y las palabras felices con más de diez rimas. Como esto es un juego colectivo, vamos a jugar con palabras felices, para que su cerebro disfrute y no sufra. Es importante, de lo que están aprendiendo, que cuando vayan a hacer este juego empiecen siempre por rimas felices. Les voy a regalar… Me han caído bien ustedes. Les voy a regalar las diez terminaciones más felices de la lengua española, con las que nunca el cerebro va a sufrir. Nunca se va a ver en un laberinto, sino que va a encontrar. La terminación «ar». Verbos, primera conjugación. La terminación «ón», la terminación «ente», la terminación «ía», la terminación «ano», «ana», la terminación «era», «ero», la terminación «ado», «ido», la terminación «or». Bueno, con estas terminaciones vuestro cerebro está relajado.
Rimar. Rimar es un divertimento. Rimar y octosilabizar es otro divertimento. Rimar, octosilabizar y decimar es otro divertimento. Por lo tanto, cuando improvisas en estrofas clásicas como la décima… Pero esto es aplicable a la cuarteta que hacen los trovadores paisas o a la quintilla que hacen los troveros de la Alpujarra, o a la quintilla que hacen en Murcia, o a la sextilla que se improvisa en otros rincones del mundo. Cuando juegas a improvisar estrofas clásicas, estamos haciendo una especie de puzle de divertimentos. Por lo tanto, el placer se multiplica. Rimar y rimar y rimar. Por lo tanto, les propongo hacer un juego ahora mismo para que veamos todos la capacidad de rimas que tienen. Hay muchos niveles de rima. Hay palabras tristes como la palabra «árbol» que tiene cero rima consonante. Hay palabras que tienen hasta cinco rimas, nada más. Esas son las infelices. Pero dentro del grupo de las infelices hay palabras que tienen solamente una o dos o tres. Yo las clasifiqué como superinfelices, porque solamente… una o dos o tres. Luego están las palabras contentas, hasta diez rimas, y las palabras felices con más de diez rimas. Como esto es un juego colectivo, vamos a jugar con palabras felices, para que su cerebro disfrute y no sufra. Es importante, de lo que están aprendiendo, que cuando vayan a hacer este juego empiecen siempre por rimas felices. Les voy a regalar… Me han caído bien ustedes. Les voy a regalar las diez terminaciones más felices de la lengua española, con las que nunca el cerebro va a sufrir. Nunca se va a ver en un laberinto, sino que va a encontrar. La terminación «ar». Verbos, primera conjugación. La terminación «ón», la terminación «ente», la terminación «ía», la terminación «ano», «ana», la terminación «era», «ero», la terminación «ado», «ido», la terminación «or». Bueno, con estas terminaciones vuestro cerebro está relajado.
O sea que para ejercitarse en la ducha, paseando al perro, regando el jardín, fregando los platos, sentado en el sofá, pueden jugar a rimar con estas terminaciones. Vamos a hacer un juego colectivo. Venga, ¿quién me dice rimas de la palabra «campana»? Terminación «ana». «Ventana». Más. «Membrana». Más. ¿Cómo? «Temprana». Más. «Semana». Otra. «Hermana». ¿Cómo? «Tartana». «Mañana», ya está dicha. «Manzana». A ver. ¿Y quién me dice rimas de la palabra «primavera»? «Altera». «Austera», «soltera». «Vera». «Quimera», qué bonita. «Compañera». «Primera». «Rivera». «Pionera». ¿Y de la palabra «canción»? Terminación «ón». «Avión». «Camión». «Corazón». «Emoción». Bueno, como ven, todos tienen la capacidad. Si abrimos el juego, seguirán rimando. Llegará un momento en que puede ser que se les agoten, porque las rimas tienen una característica, las rimas consonantes con diferencia de las sonantes, que son finitas. Hay palabras que tienen 40 rimas. No busques la 41, que no está. La que tiene cinco tiene cinco, la que tiene 40 tiene 40 y la que tiene 110 tiene 110, no hay 111. Se acaban. Un improvisador de estrofas rimadas consonánticamente sabe que tiene un límite de rimas posibles, y por eso la asonancia es mucho más abierta y por eso la asonancia es mucho más flexible y más dúctil. Y por eso el rap, el romance y muchas tradiciones populares se basan mucho más en la rima asonante para que los límites sean menores. Los nombres propios. Hace poco comentaba con alguien que los nombres propios condicionan el carácter de la gente. Un nombre sin rima es un nombre complicado. Nunca te pueden dedicar un poema. Un nombre sin rima es un nombre complicado. Si tú te llamas Ana, una rima feliz. Si te llamas María, por favor. Todas las Marías tienen canciones, poemas, hasta una novela se hacer solamente con la rima «ía». Si te llamas Juan, si te llamas Luis… Pero ¿si te llamas Alexis? Yo me he tenido que convertir en poeta para resolver el entuerto. Y un día descubrí, descubrí que existe en psicoanálisis la catexis. Tengo ya una rima, pero sigue siendo infeliz. Alexis, catexis. La relación psíquica con cualquier parte del organismo del cuerpo. Psiquis y cuerpo. Psiquis y realización grupal. Ah, qué bonito. Pero después descubrí la que más me gusta. Alexis rima con «sexis». No en singular, en plural. Alexis, sexis, catexis. Ya tengo un juego que me permite hacer una décima. ¿Por qué? Porque la décima tiene cuatro juegos de rima, A, B, C y D, y en dos de esos juegos necesitas tres rimas. Por lo tanto, ya mi nombre permite hacer una décima. Nombres que no tienen rima. Nombres para improvisar que no permiten versar sin que baje la autoestima. Cuando estás en la tarima tendrías que hacer catexis, mirar a las gentes sexis que se te ponen delante y decir: «Es importante tener rimas para Alexis».
Quiere decir, asistes a la génesis. Eres testigo de la obra que se está creando delante de ti. Eres receptor y casi coautor del poema, de cada uno de los poemas. En la improvisación no hay público pasivo. Lo puede haber en la música. Lo puede ver en el teatro. Te sientas y consumes y recibes. En la improvisación, cada una de tus respuestas, hasta la no respuesta, condiciona el verso subsiguiente, la actitud del hablante, en este caso del ejecutante, del improvisador. Por lo tanto, sí, yo creo que la confianza… Un poeta improvisador tiene que intentar siempre demostrar seguridad, hasta cuando está nervioso, para que su cerebro también se lo crea. Nosotros jugamos contra y a favor del cerebro. Es la máquina perfecta. Es él el que improvisa, no yo. La única forma de no bloquearte es confiar en tu cerebro, confiar en él, relajarte y dejar fluir. Mientras más piensas peor ejecutas. Sí, Lilian, hay que jugar, hay que confiar en el cerebro. Y es la única manera de no quedarte en blanco. Les voy a proponer un segundo juego, porque para no quedarse en blanco en la improvisación hay que conocer todas las piezas. La rima ya la hemos visto. Pero hay otro aspecto fundamental de la improvisación que pasa inadvertido y es fundamental, y es el campo semántico, palabras relacionadas entre sí por su significado, no porque rimen, sino por su significado. La palabra «lámpara» está en el mismo campo semántico que la palabra «luz», pero también que la palabra «oscuridad». La palabra «viento» está en el campo semántico de la palabra «cometa», pero también en el campo semántico de la palabra «transparencia», «respiración», «oxígeno», «pulmones». La palabra «amor» está lo mismo en el campo semántico de la palabra «beso» que de la palabra «odio», por contraposición. Por lo tanto, dominar el campo semántico y sumarlo al campo rimal son dos de las piezas claves para llegar a ser un buen improvisador. Yo los voy a invitar a que hagamos un juego que se llama «La trenza». Vamos a trenzar, vamos a jugar con dos de las líneas, dos de los ejes fundamentales de la improvisación poética. Por una parte, la rima, y, por otra, el campo semántico. Por lo tanto, voy a escoger a la primera fila, esta primera hilera que me queda más cercana para hacer este juego de la trenza. Solamente tiene que ser un número impar. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Perfecto. Son 15. Jugamos a la trenza y al campo semántico. El juego es muy sencillo. Yo voy a empezar por Lilian, que está en esta esquina. Yo voy a poner una rima. Va a ser fácil. Aquí la dificultad no está en el hallazgo de rima, sino en darle continuidad y dinamismo al juego. La primera jugadora, que va a ser Lilian, tiene que decir una rima de la palabra que yo diga. Después de Lilian, que diga la rima, a ti te toca decir una palabra del campo semántico de la rima de ella. Campo semántico. Y a ti te va a tocar una rima de su campo semántico. Y luego campo y luego rima, así. Rima, campo, rima, campo, rima, campo. Puedo poner un ejemplo. Si yo le pongo a Lilian la palabra «espejo», Lilian tiene que rimar «espejo», «viejo». ¿Campo semántico de viejo?
Els proposaré un segon joc, perquè per no quedar-se en blanc a la improvisació cal conèixer totes les peces. La rima ja l’hem vist. Però hi ha un altre aspecte fonamental de la improvisació que passa inadvertit i és fonamental, i és el camp semàntic, paraules relacionades entre si pel seu significat, no pas perquè rimin, sinó pel seu significat. La paraula «làmpada» és al mateix camp semàntic que la paraula «llum», però també que la paraula «foscor». La paraula «vent» és al camp semàntic de la paraula «cometa», però també al camp semàntic de la paraula «transparència», «respiració», «oxigen», «pulmons». La paraula «amor» és en el mateix camp semàntic de la paraula «petó» que de la paraula «odi», per contraposició. Per tant, dominar el camp semàntic i sumar-lo al camp rimal són dues de les peces clau per esdevenir un bon improvisador. Jo els convidaré a fer un joc que es diu «La trena». Trenarem, jugarem amb dues de les línies, dos dels eixos fonamentals de la improvisació poètica. D’una banda, la rima i, de l’altra, el camp semàntic. Per tant, escolliré a la primera fila, aquesta primera fila que em queda més propera per fer aquest joc de la trena. Només ha de ser un nombre imparell. A veure. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze. Perfecte. Són 15. Juguem a la trena i al camp semàntic. El joc és molt senzill. Jo començaré per la Lilian, que està en aquesta cantonada. Jo posaré una rima. Serà fàcil. Aquí la dificultat no està en la troballa de rima, sinó en donar continuïtat i dinamisme al joc. La primera jugadora, que serà la Lilian, ha de dir una rima de la paraula que jo digui. Després de la Lilian, que digui la rima, a tu et toca dir una paraula del camp semàntic de la rima. Camp semàntic. I a tu et tocarà una rima del camp semàntic. I després camp i després rima, així. Rima, camp, rima, camp, rima, camp. Puc posar-ne un exemple. Si jo poso a la Lilian la paraula «serrell», la Lilian ha de rimar «serrell», «vell». Camp semàntic de «vell»?


”La capacidad de improvisar es innata. Todos vivimos improvisando"
No tengo prisa, no tengo necesidad de cumplir conmigo mismo ni con un tácito acuerdo firmado con mis oyentes, mientras que en la improvisación sí. Yo te prometo que voy a improvisar e improviso, e improviso en un X tiempo pactado entre nosotros, sin que haya un papel por medio, pero pactado. Porque detrás de cada enunciación, detrás de cada estrofa, viene otra y viene otra y viene otra, que tiene que caber en el mismo espacio temporal, en el mismo espacio y mismo tiempo. Por lo tanto, para mí es la diferencia esencial. Uno, el tiempo, y dos, la capacidad de reescritura, revisión, reacomodo, edición que tiene la literatura escrita, que no la tiene la literatura oral. «El tiempo juega a favor de los pequeños», como decía Silvio Rodríguez en una canción. Ahí sí el tiempo juega a favor del escritor, mientras que en el rap, en el repentismo tradicional, en cualquier forma de improvisación poética, el tiempo nos juega a favor o en contra, porque el tiempo te genera presión, estás todo el tiempo presionado, por eso lo importante de practicar y de divertirse y de no tomártelo tan en serio. Y cuando hablo de divertirnos no estoy hablando de humor. Posiblemente las décimas más serias y más tremendas que han provocado grandes aplausos y grandes sonrisas han sido décimas que no tienen nada que ver con el humor, sino incluso con aspectos difíciles de la vida, como cuando Ernesto Ramírez, un repentista cubano, por ejemplo, improvisó estos cuatro versos a la muerte de su madre. «Mi madre tuvo la suerte de morir sin un dolor. Es el único favor que le agradezco a la muerte». Y todo el público sonrió y aplaudió. ¿Están sonriendo porque es simpático? ¿Están sonriendo porque es gracioso lo que dijo? No. Están sonriendo porque han recibido una pieza perfecta, enunciada y creada delante de ellos en un tiempo récord, y por lo tanto eso provoca placer estético, según Jean-Paul Sartre, que yo lo traduje en alegría estética.
Por lo tanto, el público de la improvisación, tanto en el rap como en el repentismo, la primera reacción, el primer punto de eficacia, es cuando sonríe y después aplaude. En otras artes es al revés. Aplaude y después, si acaso, sonríe o aplaude serio. Pero en el receptor de improvisación poética, y lo puedes ver en las batallas de gallos y lo puedes ver… Si enfocas hacia el público, vas a ver que antes del aplauso viene una sonrisa. Y esa sonrisa es porque te complace saber que el ejecutante, que el practicante, que el improvisador halló todas las piezas del puzle y que ha dicho lo que tú creías que iba a decir. Por lo tanto, cuando ese improvisador provoca una sonrisa y un aplauso, ha cumplido con la expectativa que creó al abrir el enunciado. Cuando se abre el verso uno de una décima, por ejemplo, o de una cuarteta o de una quintilla, se crea una expectativa receptora. ¿Hacia dónde va? Si conoces la estructura, mejor, porque sabes que tiene que rimar A con A con el cuarto verso. Por lo tanto, tú, como receptor, conocedor de la estrofa, sabes que hay una previsibilidad sonora rimal que se debe cumplir. Pero si no conoces la estrofa, no importa, porque la previsibilidad es argumental. A ver hacia dónde va. ¿Qué va a decir? Esa expectativa se abre y cuando el poeta improvisador la cierra, si la cierra perfectamente, sonríes satisfecho y aplaudes. Hay dos tipos de formas de rimar, tanto en la décima como en el rap. Tú puedes usar un término que todavía no está tipificado en los libros de preceptiva literaria, las rimas pertinentes o las rimas no pertinentes o im-pertinentes. Las rimas pertinentes son aquellas rimas que son las idóneas o las esperadas, las esperables, en el circuito cerrado de la previsibilidad. «Viejo» y «espejo». «Padre» y «madre». Y así podríamos poner muchos ejemplos.
Pero, cuando un poeta tiene mucha experiencia, cuando un improvisador tiene mucha experiencia y técnica, evita las rimas pertinentes y se va a las rimas no pertinentes, que son las no previsibles, que son las no esperadas, y entonces sorprende, llega el factor sorpresa y el aplauso es mayor. Digamos que la rima pertinente, y aquí cierro, la rima pertinente provoca un aplauso con una sola mano. ¿Por qué con una sola mano? Porque 50 % del aplauso es para el poeta y el otro 50 % es para él mismo. La preví. La vi venir. Sabía que iba a rimar. Estás recibiendo solamente el 50 %. Las rimas no previstas, las rimas im-pertinentes, rimas no pertinentes son un aplauso con las dos manos. Todo ese aplauso es para ti. Porque me sorprendiste. Porque no la esperaba. Porque no la vi venir. Por ejemplo, hablé antes, en un momento, del Siglo de Oro, de Quevedo, de los poetas clásicos. Pues uno de los ejercicios que hemos heredado los repentistas de la poesía clásica es el llamado «pie forzado». Con los pies forzados, con las rimas forzadas, se entretenían en los mentideros de la época, en las corralas. Jugaban a la poesía, esa poesía tan poco estudiada por los filólogos, la poesía de ocasión, la poesía circunstancial, que es la base de la improvisación. El pie forzado es un verso que el jurado o el público le pone al poeta y el poeta tiene la obligación de improvisar una décima que termine con ese verso. Yo los invito a que hagamos ahora la muestra de improvisación poética, o sea, la haré yo con el pie forzado que ustedes me pongan. Ustedes me ponen un verso. Eso sí, el verso tiene que ser octosílabo, porque si no me obliga a improvisar en otra medida, en otra estrofa. Con ese verso yo improviso una décima, y así ven un ejemplo de juego, de ludismo y de creación improvisada. Y van a ver ustedes si las rimas que uso son pertinentes o im-pertinentes. Ya veremos. ¿Quién me pone un pie forzado? Por ejemplo, un verso.
Es más complicado improvisar canciones que improvisar repentismo, décimas, coplas, cuartetas. Sí, porque nosotros no tenemos que improvisar la melodía. Nosotros trabajamos sobre una base melódica tradicional, en el caso colombiano, la trova paisa, en el caso alpujarreño, la música andaluza, en el caso cubano, la música guajira, y en el caso argentino, la milonga, por ejemplo, por poner cuatro ejemplos. Por lo tanto, tenemos un molde melódico específico tradicional, que ya tenemos asumido. Lo que cambiamos es continuamente la letra. El que quiere improvisar canciones tiene que tener la capacidad de cambiar la letra y la melodía, porque si no todas las canciones tendrían la misma línea melódica. Quizás es un grado de dificultad añadido. En la literatura escrita cada vez hay más juegos de creación espontánea. Tampoco es nuevo. El movimiento que hubo en Francia, los surrealistas, jugaron mucho a la improvisación de letra. ¿Recuerdan el cadáver exquisito francés, el jugar a la creación espontánea, los dadaístas, los surrealistas? Todo ese movimiento de las vanguardias literarias europeas de principios del siglo eran juegos de improvisación. Hay un juego que a mí me gusta mucho y que es un juego en el que todos pueden participar y hacer, que es la creación espontánea de acrósticos. Si quieres hacer décimas o si quieres hacer cuartetas, lo primero que tienes que hacer es dominar el octosílabo. Digamos que la prosodia, la métrica, es fundamental para este tipo de improvisación, no para la canción, porque tú puedes hacer una canción polimétrica, donde un verso tenga siete sílabas y el otro tenga once, siempre que sepas cómo se reparten los acentos, que es muy largo de explicar, pero puedes hacer estrofas isométricas, donde todos los versos tengan ocho sílabas como la décima. Por lo tanto, para llegar al octosílabo, yo he creado un juego que es el fraseo métrico, que es olvidarte de la matemática que nos enseñan en la escuela para medir los versos, suma uno, resta uno, esdrújula, llana… sino sentirlo en el oído. Digamos que hay tres ritmos básicos. No son los únicos, hay más combinaciones.
Pero, dominando estos tres ritmos básicos, ya puedes improvisar o puedes empezar a practicar la improvisación. Si el verso termina en palabra llana, que es la más abundante… Recuerden lo que dije, que la lengua española es una lengua básicamente llana. El fraseo métrico de octosílabos sería «lara, lero, lero, lala». Qué musical es. «Lara, lero, lero, lala». «Entra el sol por la ventana». «Lara, lero, lero, lala». Si el verso termina en palabra aguda, entonces es como si hubiera un freno al final. «Lara, lero, lero, la». «Lara, lero, lero, la». «Se ha sentado en el sofá». «Lara, lero, lero, la». Y si el verso termina en palabra esdrújula, es como si hubiera un retardando al final, un término muy musical. «Lara, lero, lero, la, la, la». «Lara, lero, lero, la, la, la». Como si volvieras, en la recta de la sílaba definitiva, al centro tonal, a la sílaba tónica, que en este caso es la siete. Por lo tanto, los invito a que hagamos una especie de colchón acústico donde todos hagamos en coro los versos octosílabos para poder entrar en este juego con mucho más dinamismo infantil. Cuando diga tres hacemos… Vamos a quitar la esdrújula. Vamos a quedarnos con llana y aguda. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Uno, dos y tres. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Otra vez. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Otra vez. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Con más ánimo. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Bajito. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Más bajito todavía. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Suban el tono. «Lara, lero, lero, lala», «lara, lero, lero, la». Ya tenemos el aura del octosílabo rodeando nuestros cerebros, nuestros tímpanos. Y ahora podemos jugar al acróstico. Yo les voy a pedir una pizarra que anda por ahí oyendo la conversación.
¿Para qué? Le voy a recordar lo que es un acróstico. Un acróstico es un ejercicio, un juego, en el que con las sílabas iniciales, con las sílabas iniciales de un nombre, pueden ser de una palabra, pero normalmente los acrósticos se hacen para homenajear a alguien, se escriben estrofas. En este caso, si ustedes me dicen… No sé, alguien que tenga un nombre bonito, que no sea «lácteo». Juanlu Mora. A ver, Juanlu Mora. Ponemos aquí a Juan. Queremos cada letra. Juanlu Mora. No sé cuántas letras serán. Uno, dos… Son diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Da para una décima. ¿Para qué? Le voy a recordar lo que es un acróstico. Un acróstico es un ejercicio, un juego, en el que con las sílabas iniciales, con las sílabas iniciales de un nombre, pueden ser de una palabra, pero normalmente los acrósticos se hacen para homenajear a alguien, se escriben estrofas. En este caso, si ustedes me dicen… No sé, alguien que tenga un nombre bonito, que no sea «lácteo». Juanlu Mora. A ver, Juanlu Mora. Ponemos aquí a Juan. Queremos cada letra. Juanlu Mora. No sé cuántas letras serán. Uno, dos… Son diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Da para una décima.


"El arte del repentino es posiblemente también el único arte en el que el creador abre sus puertas para que el público asista a la génesis de la obra"
Es un ritmo que, según el profesor, neurocirujano y músico Jesús Martín-Fernández, es un ritmo que activa los ganglios basales, que son una parte del cerebro que está directamente conectada con el placer y el movimiento. Placer y movimiento. Por eso se baila. ¿Por qué yo hago este paralelismo y hago esta búsqueda? Propongo este acercamiento desprejuiciado y serio, académico, metodológicamente muy pensado, para que nos desprejuiciemos, porque si te pones a leer la poesía de Quevedo… Ese trío es Quevedo, el clásico, no el Quevedo actual. La poesía de Quevedo, la poesía escatológica, la poesía satírico-escatológica quevediana es parte de la poesía antológica española de todas las épocas y nadie se corta las venas por leer al Quevedo escatológico. Si te vas a la poesía «beat» norteamericana, la «beat generation», que comienza y revoluciona la poesía en inglés en los años 60, 70, nadie se escandaliza con la poesía de Bukowski. Y es Bukowski mucho más soez en algunos de sus versos que los cantantes de reguetón. Aquí el quid de la cuestión está en la oralidad y la escritura. Recibimos, de manera oral, en audiencia pública, un arte que habla de sexo explícitamente y que habla en términos que, si lo vemos en un papel escrito no nos escandaliza, pero, si lo oímos en voz alta, nuestro animalito guardián de los resortes éticos, lingüísticos o lingüístico-éticos se escandaliza y salta. Pero leemos a Bukowski y lo aplaudimos y lo estudiamos en la universidad. Y estudiamos la poesía quevediana y no nos cortamos las venas ni nos escandalizamos.
ntonces, no es esto una apología ni una defensa de lo que ha ocurrido en el fenómeno del reguetón a nivel de letras, sino una invitación a que, si no estamos de acuerdo, si no estamos conformes y no nos satisface, aprovechemos que este ritmo llega a tantos millones de jóvenes, que van a seguir bailando y oyendo música, y cambiemos el panorama lingüístico, responsabilicémonos con algo que nos gusta, que es la creación de canciones. Seamos nosotros, no abandonemos la trinchera, como decía Drexler, no dejemos ese espacio vacío y colaboremos o intentemos colaborar en que haya mejores letras en el género. Mis nietas no pueden evitar oír lo que suena en la radio. Olvidemos las discotecas, donde los niños no van, pero en la radio suena continuamente. Intentemos darle otro contenido, otra mirada, otro enfoque a un género que, y hablando ya en términos científicos, activa los ganglios basales… Eso me ha encantado. Yo tengo ganglios basales. Lo descubrí gracias a Jesús. Tengo ganglios basales y se activan con el ritmo del reguetón, porque saca la parte más primitiva de mi ser primitivo ya en sí. Aprovechemos esos espacios para que sigamos oyendo mejor música y bailemos sin ningún tipo de problema. Hace dos años estuve impartiendo un diplomado de improvisación poética en la Universidad El Bosque en Bogotá, y todos aquellos alumnos jóvenes que yo tenía, que llevaban siete días hablando de Góngora, de sor Juana, de la poesía contemporánea, del teatro, de la buena música, de la improvisación, terminaron celebrando el fin de curso con Bad Bunny, Bizarrap, Karol G, y yo empecé a descubrir con ellos que esa música no tiene una limitación, digamos, afectivo-estética por lo que dicen, sino porque les genera una energía corporal insoslayable.
Las limitaciones… Yo creo que es un género que ha tenido una evolución muy curiosa, desde censuras, prohibiciones radiofónicas en Puerto Rico, persecución prácticamente mediática para que no se bailara… Mientras más se persiguió, más seguidores provocó. Pero esto no es nuevo tampoco, esto pasó con la zarabanda, esto pasó con la lambada en ciertos momentos de los años 90. Hasta el danzón cubano en los 50 se prohibió casi o no se veía bien porque se acercaban demasiado las pelvis. En el baile del reguetón se acercaban demasiado las pelvis. Y hablando de rima y de pelvis, ¿qué pasó con Elvis? Se criticó al principio a Elvis porque movía demasiado la pelvis. La gente no sabía que él movía la pelvis porque le gustaba rimar. Más allá del chiste rimal, es muy importante que nos acerquemos a cualquier fenómeno social, y servidor lo está haciendo, para ver de qué manera podemos nosotros no solamente cambiar la percepción, porque ya es un ejercicio de voluntad, sino contribuir a que cambie realmente desde dentro. Sí, en realidad… La literatura erótica, y la literatura más erótica todavía, se publica, se lee, se estudia y nadie se escandaliza. Yo creo, y repito, insisto y termino, que el gran problema que hay es el desconocimiento de las reglas de la oralidad y cómo incide un poema recibido de manera oral, percibido de manera oral… Yo le llamo poemas orales a todas las canciones. E incide en nuestra forma de ser o consumidores o practicantes de ese género. Yo he estado… Para preparar este curso de reguetón inteligente, he escuchado más reguetón que nunca. Bueno, nunca había lo escuchado antes, la verdad, pero he escuchado mucho reguetón y me he sorprendido.
Me he sorprendido de muchas cosas que pasan inadvertidas porque nos quedamos solamente en las zonas oscuras del género. Y a veces, en una canción que tiene 150 versos, hay dos versos donde utilizan un taco y ese es el que más se irradia, el que más se baila y es el que más se critica. El resto de las estrofas no desmerecen a nivel de letra a otros géneros del pop, de la balada o de la salsa. ¿Que las letras son machistas, misóginas…? También lo han sido en otros géneros. A la vez es historia de la música. La salsa ha sido también muy machista. La misoginia no solamente está presente en este género musical, la podríamos encontrar en muchos versos de otras canciones que pasan inadvertidas. Y, si aislamos los discursos y entrecomillamos y damos algunos versos, ahí la tendríamos presente también. Espero haber respondido tu pregunta.
Eso es bien interesante. Que me echen la máquina, que me la como viva. Mira, es muy simpático lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial y muy llamativo. No sé quién fue el que me dijo hace poco en un festival de poesía en el que estuve: «a ver si al final, con tanta inteligencia artificial, se pierden todos los oficios menos el de poeta, y nosotros, que íbamos a ser los parias de la vida, terminamos siendo los más útiles». Porque… Creo que tú mismo, Bing… Muchos amigos han intentado que Chat GPT y que cualquiera de estas máquinas haga décimas y no pueden. No dominan la métrica. ¿Que la aprenderán? Quizás, pero les faltarán muchos otros elementos que conforman la improvisación poética: la capacidad de ingenio, el sentido del humor, el doble sentido, las reinterpretaciones argumentales. O sea, pueden generar un texto frío, pero no un texto. Y en una controversia… La controversia es un discurso agonal, dialéctico, de enfrentamiento, en el que tienes que tener una capacidad de reacción no solamente textual, argumentativa, sino emocional. Muchas veces yo le he pedido también «hazme una décima», y hace cuartetas. Eso puede ser que lo aprenda con el tiempo, lo perfeccione. Por cierto, la última vez ya se acercó a la décima. Le sobró un verso como en el acróstico. Se fue a once versos. Pero a mí me gustaría que llegara ese momento. Hace varios años… Creo que lo hemos visto juntos, Juanlu. Hace muchos años… Cuando digo muchos años son cinco o seis, pero en esta época tecnológica cinco años es muchísimo tiempo. Se hizo famosa una controversia entre un payador argentino y una máquina. No sé si la recuerdas, pero no era improvisado, era preparado. Pero ¿se podrá llegar a ese punto? Quizás, pero la máquina nunca aprenderá a emocionarse. Y ahí es donde vamos a jugar con ventaja.
La métrica, la isometría, sobre todo, es muy complicada por la cantidad de accidentes que ocurren en el interior de los versos: la sinalefa, la dialefa, la diéresis, la sinéresis, todos estos recursos de lesa literatura, de lesa escrituridad y, en este caso, de lesa oralidad, que es difícil que la máquina los aprenda. Puede aprenderlo, pero aprehenderlo, con H, es más complicado. Yo creo que ahí está abierto el futuro inmediato, porque estamos hablando de un futuro inmediato. Ojalá alguna vez se proponga en un «ring» creativo un duelo entre un algoritmo y un ser humano. Y, si el ser humano soy yo, me voy a divertir muchísimo. Le voy a poner a la máquina: «venga, dame una rima que termine con “lácteo”, por ejemplo». Con «lácteo». En un verso le pongo «lácteo», en otro le pongo «Alexis», a ver cómo lo resuelve. No lo podrá resolver. Le seguirá faltando la capacidad de ingenio, la capacidad de emoción e incluso algo que tiene mucho que ver con el ajedrez. Bueno, eso no, porque la máquina puede prever mucho más que nosotros, ver los movimientos mucho más adelante, los puede vaticinar antes. Porque la controversia tiene mucho de ajedrez. No sé si aquí hay muchos ajedrecistas en la sala, pero en el ajedrez, cuando tú eres capaz de leer el tablero 20 jugadas antes de que la juegue… Eso pasa con la controversia. Yo puedo ver venir la décima cuatro escuchando la décima uno, o inducirte a que vayas a la décima cuatro, y por ahí, por lo tanto, preparar una respuesta contundente, sabiendo los movimientos del tablero, de las piezas en el tablero. Por lo tanto, es una linda pregunta. Queda ahí el reto, que me graben. Reto a la próxima máquina que sepa de métrica a que improvise conmigo. Bueno, y ahora sí, como juego final, porque todo esto es un juego, todo lo que hemos hablado aquí es una invitación a que despertemos el espíritu lúdico, ese niño que está, si no dormido, durmiéndose en nuestro interior. Vamos a jugar… Y con esto cierro de manera lúdica esta presentación. Vamos a jugar a la ensalada. Ensalada de palabras con pimienta. Es un juego creativo. Ustedes en vez de darme versos, como hicieron hace un rato, ahora les voy a pedir que me den palabras. Palabras sueltas, palabras inconexas. Mientras mejores sean las palabras, mejor. Pero no se prohíbe ninguna palabra. Como la pizarra es pequeña, eviten las palabras muy largas, y porque los versos tienen ocho sílabas. Espacio silábico que determina el uso de las palabras. Con esas palabras que ustedes me den, yo voy a hacer la improvisación final de esta charla, agradeciéndolo en verso también, aunque ahora lo hago en prosa. ¿Jugamos? Primera palabra.