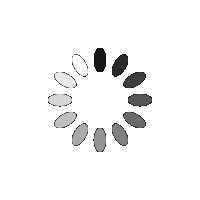El poder de una infancia libre
Gregorio Luri
El poder de una infancia libre
Gregorio Luri
Maestro
Creando oportunidades
Padres imperfectos, familias sensatas
Gregorio Luri Maestro
Gregorio Luri
Gregorio Luri es maestro, escritor y divulgador, con una visión profunda y crítica sobre la educación, la familia y la sociedad. Su trabajo aborda temas fundamentales de la infancia y la formación personal, siempre desde una perspectiva que combina rigor intelectual, sensibilidad y compromiso ético.
A lo largo de su carrera, ha sabido generar un espacio de reflexión en el panorama educativo y cultural, donde se cuestionan ideas preconcebidas y se propone una mirada más humana y libre sobre el aprendizaje y la convivencia.
Su trabajo es una invitación constante a pensar con serenidad y valentía, a comprender las complejidades del desarrollo humano y a valorar la libertad como un motor esencial para el crecimiento personal y social. Porque, para Gregorio Luri, educar es mucho más que transmitir conocimientos: es formar personas capaces de vivir con sentido y responsabilidad.
Transcripción
Espero no decir ninguna tontería y espero que pasemos un rato agradable. De hecho, si algo estoy aprendiendo con la vida es que la única manera que me parece realista de tomarse ese fenómeno tan extraordinario y milagroso que es estar vivo, pues es tomártelo como un fenómeno deportivo. Salimos a la cancha, salimos a jugar, salimos a jugar noblemente. Ahora, nos meterán un gol en el último minuto y además en fuera de juego, ganaremos por goleada… No importa, lo que importa es que estamos en el campo y vamos a jugar. Estoy a su disposición. Cuando quieran, comiencen a preguntar y, si sé la respuesta, intentaré decir algo con sentido y, si no, les diré que no lo sé.
El pensamiento crítico de verdad, a mi modo de ver, es el que te permite ponerte en cuestión a ti mismo y el que tienes que dejar porque te das cuenta de que sobre ese tema, que igual acabas de polemizar con alguien defendiendo tu posición, cuando estás solo e intentas desarrollarlo, te faltan argumentos. Entonces, esa intimidad de ti mismo con la escritura me parece que es una experiencia esencial en el crecimiento intelectual de una persona. Por eso yo he recogido un lema que tenían los escolásticos: «nulla dies sine línea», «no dejes pasar un día sin escribir una línea». «No dejes pasar un día sin escribir una línea». A mí me está ayudando mucho. Podríamos desarrollar muchísimas más ideas con respecto a la escritura. Yo animo a todo el mundo. No importan los problemas que pueda tener al principio, no importa el miedo que pueda sentir ante la página en blanco, adelante. Que lo escriba como lo escriba, después lo volverá a leer y se dará cuenta de hasta qué punto eso es lo que quería decir, no es lo que quería decir, qué es lo que sugiere, qué no es lo que sugiere. En definitiva, un brindis por la escritura.
Mira, el Montepríncipe, oigo su nombre y yo me emociono. Me emociono porque es una experiencia educativa, primero, de una intensidad emocional, que solo hay una cosa más grande que la intensidad emocional en esa escuela, y es la profesionalidad de los docentes. Habla un poco, por favor, cuéntanos a todos, sí. ¿Qué es el Montepríncipe? ¿Qué hacéis?
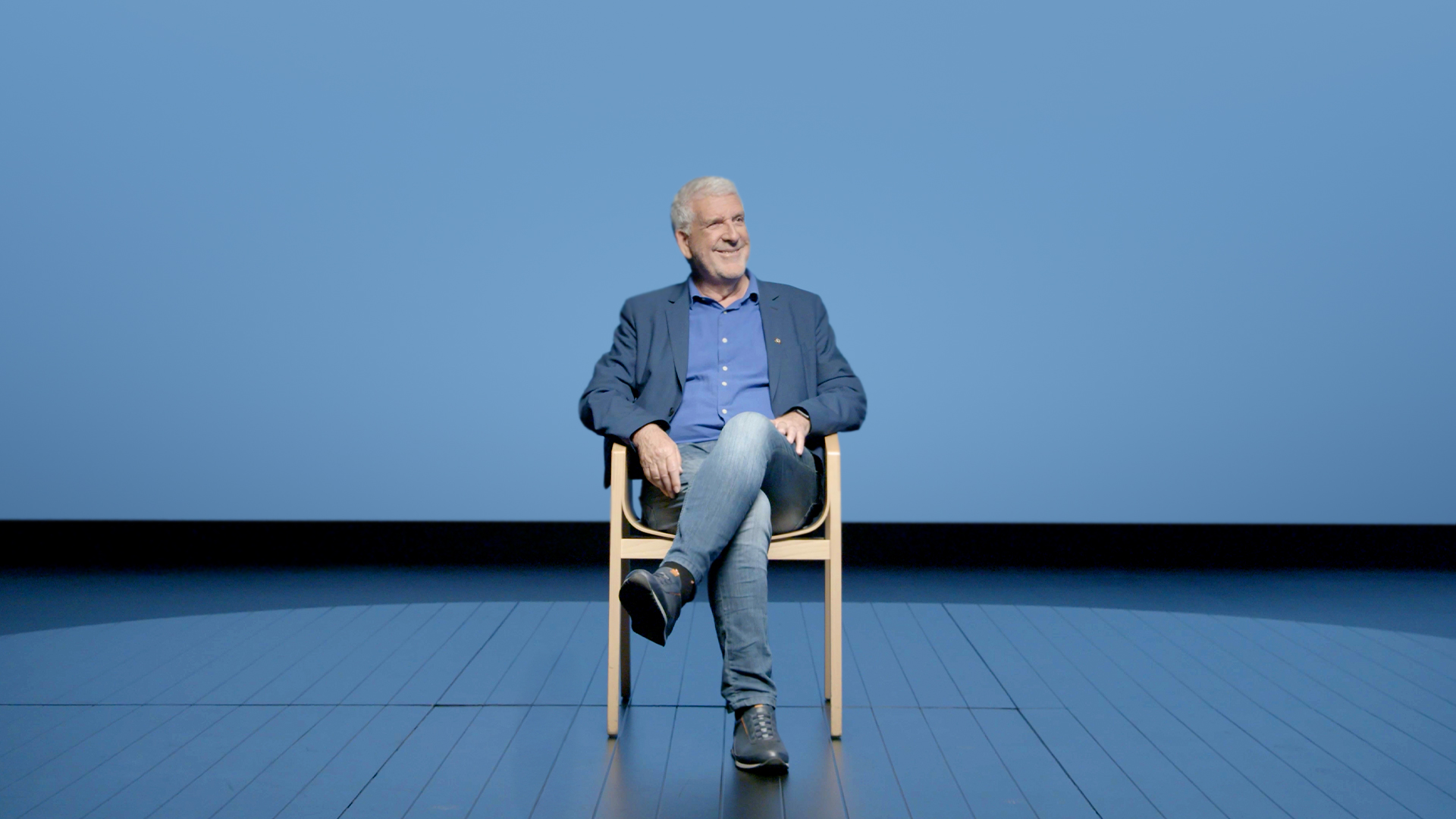
Pues bien, yo suelo decir que los docentes debiéramos, a la hora de analizar nuestro sueldo, apartar una cantidad, la que consideremos oportuna, y decir: «Esto es un plus que me pagan por el optimismo. No tengo derecho a ser pesimista delante de estos niños que están aquí». Lo cual no quiere decir que no haya días en los que todo te sale mal y que tienes que poner una fuerza de voluntad para ser optimista. Pero en general… Había una maestra, una gran pedagoga catalana, Marta Mata, que decía que, en realidad, educamos por impregnación. Es como si transmitiéramos, y es cierto, aquello que nos gusta lo transmitimos, sin darnos cuenta, con mayor verosimilitud que aquello que no nos gusta. En este sentido, el optimismo que tenemos no es algo que tiene el maestro solo, sino algo que impregna al conjunto del aula. Bueno, pues me parece que, además, la alternativa al optimismo es una baja por depresión.
Y la opinión, fíjense si es curioso, porque en la historia de la filosofía, la opinión ha sido siempre el enemigo, lo contrario de la filosofía. La opinión es aquello que tiene valor por ser mía. «Yo opino que…». Y además solemos decir: «Es mi opinión, respétamela». La opinión no es respetable. La opinión no es respetable porque su valor es simplemente el de ser mío. Lo que es respetable es la argumentación que sustenta mi opinión. Ese criterio, ese conjunto de argumentos que hacen que una opinión esté bien articulada y bien sustentada. Creo, de verdad, que no estamos enseñando a pensar críticamente a pesar de que todos hablamos bien del pensamiento crítico. Entre otras cosas, porque no tenemos ideas claras y distintas de las cosas sobre las que polemizamos u opinamos. Que es lo que decía Sócrates, que me parece tan importante: «Si queremos comenzar a ser sabios, tengamos primero conciencia de nuestra ignorancia». Tengamos primero conciencia de nuestra ignorancia. Y la ignorancia de cada uno es bastante considerable. Son muchas cosas. Si fuéramos conscientes de nuestra ignorancia, nos ahorraríamos ser dogmáticos con aquello que no entendemos bien. Y con respecto a lo que entendemos bien, pues precisamente por respeto a la persona con la que estamos hablando, tenemos el deber de argumentarlo bien. Ahora bien, si lo que queremos es polemizar, pues entonces es otra cuestión. No creo que estemos viviendo el mejor momento de manifestación de pensamiento crítico de nuestra historia.
Tanto equilibrio, tanta serenidad… Un poco de energía. El niño tiene eso. ¿Y qué le pasa al niño? Pues que primero actúa y después se da cuenta de las consecuencias. Y con frecuencia nosotros, que somos padres modernos, comprensivos y dialogantes, lo cogemos y le decimos: «¿No habrás hecho eso porque lo han hecho los demás?». ¿Y no se acuerdan de que lo hacíamos porque lo hacían los demás? De que decía uno: «¡Vamos a subir a aquella tapia!», y cómo íbamos todos. Porque era la emoción de ir todos juntos a subir a aquella tapia. Después venías a casa: «¿Qué? Si uno se tira por la ventana tú también?». Pues sí, nos tiraríamos por la ventana. Porque es eso, ese depósito de energía tan potente necesitas quemarlo. ¿Cómo? Gestionando tus problemas reales en el mundo real, no en una ludoteca. Que serán muy bonitas, muy hermosas, todo lo que queráis, pero en una ludoteca está todo controlado y el niño no tiene esa sensación, esa emoción intensa de «¡Ay, ay, ay! ¿Qué puede pasar? ¿Estará el cascarrabias escondido en esa mata y pasarán…?». El venir con los pantalones rotos a casa… Después te enteras de que no había en casa más que unos pantalones, pero en fin, llegar con los pantalones rotos y por el camino tenías que desarrollar el pensamiento estratégico, a ver cómo le vendías a tu madre que se habían roto porque sí, porque tú ibas tan feliz y se habían roto, no sé cómo se han roto. Esa vida, si quieren, un poco a la intemperie, hoy es imposible porque nos estamos convirtiendo en sobreprotectores de los niños.
Y les voy a decir una cosa que les sonará un poco fuerte, pero estoy convencidísimo de ella: la sobreprotección es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque estamos impidiendo que nuestros niños gestionen su vida real, los rodeamos de algodones, los rodeamos de todo para que no tengan problemas. ¿Y qué ocurre? Si el órgano educativo del niño fuese el oído, todos hubiéramos sido buenísimos porque nuestros padres no paraban de darnos buenos consejos. A todos, desde el primer momento, nos daban buenos consejos. Pero nosotros lo que queríamos eran malos ejemplos, ejemplos emocionantes, ejemplos intensos. Es precisamente ante la experiencia real de gestionar tu ilusión en un mundo real cuando tú vas viendo la importancia de la prudencia, la importancia de que si me tengo que subir a un árbol vamos a ver primero si las ramas me resisten o no, si tengo que hacer esto vamos a ver…. Pero ese aprendizaje de la prudencia no se adquiere por los consejos que has oído, sino por tu contacto real con la realidad, con las rebabas, si quieren, de la realidad. Insisto cada vez más: hay que devolver la infancia a los niños. ¿Y saben, además, por qué? Porque cuando en estos momentos se está debatiendo tanto si pantallas sí y pantallas no, yo la pregunta que me hago es: si estos niños tuviesen infancia, ¿tendrían necesidad de ir a las pantallas? Si realmente pudiesen vivir sus aventuras, ir de aquí para allá, aprender a andar en bici de aquella manera… Seguro que alguno de ustedes andaba en bici con aquellas bicis pesadísimas con una barra arriba, que tenías que ponerte ahí de medio lado…
Mil cosas de ese tipo, y no estoy diciendo que todo lo pasado sea mejor, sino que el niño necesita experimentar sus propias posibilidades. Por eso vemos que están creciendo, ¿y cómo crecen? Pues crecen como seres narcisistas con pánico al fracaso. Porque estamos continuamente diciéndoles que son maravillosos, que son geniales, etcétera, y esos niños tienen pánico al fracaso porque no se han enfrentado con riesgos. Pues esto no está de moda decirlo, no lo dice nadie, yo estoy convencido de que los niños necesitan hoy, más que nunca, espacios en los que poder vivir libres sus aventuras. Esto es dificilísimo en la ciudad. En los pueblos aún se mantienen vivos, vamos a ver lo que pasa. Cuando hablas de esto con los padres modernos, que el niño tiene que vivir juegos libres y arriesgados, ves, por una parte, que ellos tuvieron infancia y la añoran; y, por otra parte, ese sentido sobreprotector de sus hijos. Pues estos son todos los momentos críticos de nuestro presente. Pero cuando ves, ¿qué les diría yo? La literatura infantil, la mayor parte de ella tan buenista, tan moralista… Huckleberry Finn, que ya no aparece en la literatura infantil… Los protagonistas que les damos a los niños son todos casi vidas de santos, vidas de santos morales. Esos niños traviesos que se enfrentaban a todo, que tenían su punto de maldad, esos cuentos infantiles que eran capaces de enfrentarte con el peligro, con la muerte, con el fracaso, con la vuelta a casa… En realidad, ¿qué son los cuentos infantiles? Es una historia, un día un niño sale de casa, va al bosque, tiene aventuras y vuelve a casa más sabio de lo que había salido.

Hoy vemos a nuestros hijos. «¿Va a trabajar menos que yo, que soy su padre, y va a ganar más? ¿Cómo será su futuro?». Hay una preocupación real, objetiva, porque ante las cosas que pasan, a veces nos quedamos solo enjuiciando la superficie, pero los problemas están ahí. Los padres están preocupados. Ante otras cosas, porque no tienen suficiente con ser suficientemente buenos, quieren ser perfectos. Y no hay manera de ser perfecto. Yo tengo precisamente un libro que se titula «Elogio de las familias sensatamente imperfectas». Creo que no hay manera de ser perfectos. ¿Saben ustedes? Eso lo estuve estudiando muy rigurosamente, condiciones para tener una familia perfecta. Yo voy a decir las condiciones imprescindibles para tener una familia perfecta, si alguno de ustedes las cumple, por favor, que se levante y nos dejamos las manos aplaudiendo y, si hace falta, nos ponemos aquí y nos arrodillamos delante de él o de ella. Primera condición para ser una familia perfecta: tener el segundo hijo antes que el primero. ¿A que ayudaría muchísimo? «No se puede, no se puede», vamos a ver cómo evolucionan los tiempos. Acuérdense, ¿qué pasaba cuando ibas con tu primer niño y llegaba la hora del baño? Dejabas todo para bañarlo. Con el segundo, dices: «Y si no lo bañamos hoy?». ¿Qué pasaba cuando ibas con el primer niño y se le caía el chupete al suelo? A casa a lavarlo bien. Ahora con el segundo, lo quitas un poco y… Hay muchísima más tranquilidad con el segundo que con el primero. Si pudiéramos tener el segundo antes que el primero, todo sería mucho más fácil. Ya sé que es complicado. Segundo: que los estados de ánimo fuesen programables. Y entonces, ¿cuáles son esos momentos que en la familia suelen ser los más críticos? Los de acostarse y levantarse.
Y ahora, si me permiten, me voy a poner muy serio. Nuestros niños están durmiendo cada vez menos. Y la falta de sueño afecta a su desarrollo. Podemos transigir en muchísimas cuestiones con nuestros hijos, pero las horas de sueño o la higiene del sueño es sagrada. Y si necesitan dormir nueve horas no tienen que dormir ocho y media, tienen que dormir nueve horas. Y si algunos niños necesitan dormir diez horas, son diez horas. Yo les digo a los padres que pueden negociar todo menos esto. Ante el sueño, hay que abrir una trinchera y poner el «no pasarán». Señores, no transigimos con eso. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo son las últimas horas del día entre la cena y la cama? Protestas, «déjame un rato más de la televisión», «hoy no me quiero duchar», «¿has hecho los deberes?», «no los he hecho», «pues haz los deberes», «pero ya es muy tarde». Y las horas de levantarse, ¿cómo son? «Déjame un rato más», «¿aún no te has levantado?», «mira que se nos va a escapar»… Esas que debieran ser las horas más armoniosas del día son las más problemáticas y las más difíciles de gestionar. Si pudiéramos gestionar nuestros estados de ánimo sería maravilloso, diríamos: «Mañana, la cena y dormir en armonía». Y les diríamos a los niños: «¡Niños, a cenar, que hay brócoli!». Y vendrían por el pasillo saltando de alegría, cantando: «¡Gracias, papá, gracias, mamá! De nuevo, el brócoli, la hortaliza más sana».
Y les diríamos: «Bueno, a la cama». «¡Qué bien, a la cama! Gracias, mamá». Y al día siguiente, al levantarlo, le diríamos: «¡A levantar!». Y pegarían unos saltos de alegría, se ducharían, desayunarían, vendrían corriendo y cantando y alegres al colegio. Nada de esto pasa. Si no podemos gestionar nuestros estados de ánimo, difícilmente podremos ser una familia perfecta. Pero es que además, lo que les decía antes, como los niños nacen con mucha más energía que sentido común, ¿quién tiene que ponerle sentido común? El adulto. Y eso cansa. Y cualquiera de ustedes que haya tenido niños o hijos adolescentes sabe que cansa estar poniendo siempre el sentido común. Es decir, que hay veces en que te dan ganas… No vamos a decirlo, que quede aquí entre nosotros, pero normalmente todos pensamos lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Aún podríamos decir más características, pero quedémonos con estas tres. Si no hay posibilidades de ser una familia perfecta, vamos a ser sensatamente imperfectos. ¿Y saben cuál es para mí el modelo de familia sensatamente imperfecta a imitar? Vamos a hacer un test, un test familiar. Yo les voy a hacer una pregunta, no hace falta que la contesten en voz alta, cada uno para sí mismo se la plantea. Con toda honestidad, con la mano en el corazón, con toda honestidad, los que sean padres y madres aquí, ¿se consideran mejores padres y mejores madres que Los Simpson? Si no es así, si se consideran peores, no tengo nada que decirles, son ustedes un caso perdido e intenten sobrellevarlo como puedan.
Ahora, si se consideran mejores, piensen ustedes en tres características de Los Simpson, que a mí me llenan de admiración. Primero: cenan cada noche juntos y sin ver la televisión. Y mira que le gusta a Homer la tele, pero a la hora de la cena, en la cocina, entre ellos y sin ver la televisión. Segundo: no tengo ni idea de por qué Marge está enamorada de Homer Simpson, a mí se me escapa totalmente. Pero está enamorada y Homer sabe que puede hacer cualquier trastada menos las que pongan en riesgo el amor de su mujer. De la misma manera en que Marge sabe que en el amor es más importante amarse que entenderse. Pues señores, si comenzamos siendo como Los Simpson ya tenemos el campamento de base hacia una sensata imperfección. ¿Y lo demás? Pues vamos a tener nuestros momentos malos. Podríamos añadir otra característica de Los Simpson: que comienzan cada capítulo desde cero, sin llevar memoria de los agravios pasados. No están diciendo: «En el capítulo anterior…». Y mira que Homer es complicado. Aquel capítulo que brinda en el bar de Moe y dice: «Por los alegres momentos que me he pasado en este bar huyendo de mi mujer». Pero me entienden, lo que les quiero decir es, pues bien, que no somos perfectos. Tenemos nuestras manías, nuestras imperfecciones, pero si introducimos un poco de sensatez vamos a hacerlo todo más fácil.
Y convence a su nieto. Va el día que han decidido a la torre de la iglesia y de ella se lanza a volar y cae en vertical. La culpa la echa el abuelo a que seguro que alguna de las plumas que lleva son de gallina o de algún animal poco noble y por eso no está… Bien, ¿qué quiero decir con esto? El hecho, primero, de ver cómo van cuajando los personajes. Me pareció precioso. El hecho de que cuando ya teníamos los personajes bien definidos y las historias, sin pretenderlo, porque no pretendíamos escribir nada, todo eso va tomando forma. Pues escribirlo fue lo más fácil. Le gustó menos a mi mujer, porque la abuela, resulta que era una foca. Y bueno, pues una serie de historias que, en fin, digamos que no está entusiasmada con el hecho de ser una foca en el cuento que escribimos mi nieto y yo. Pero fue todo muy rico, fue muy bien, nos lo pasamos de maravilla, magníficamente bien. Tengo que decir que intenté que mi nieto viviese la edición de ese libro como un hecho trivial, que no pensase que por eso era… Y sí, yo creo que lo vivió como una aventura. Pero, honestamente, ni tan siquiera la editorial sacó con las ventas para los gastos de edición. Ahora, mi nieto y yo siempre compartiremos esa experiencia, ¿no? Y el hecho de compartir experiencias satisfactorias es lo que con gran frecuencia nos une. Más aún, yo creo que la intimidad de todas esas historias es lo que permite que haya cosas que es capaz de contarme a mí y no se las cuenta a sus padres. Y, por supuesto, lo que le cuenta al abuelo sagrado.
Aunque me torturen, no pienso confesar lo que mi nieto me cuenta en condiciones de intimidad. Insisto, creo que tener nietos es una fortuna y que si te dejas llevar por ellos descubres cosas maravillosas. Y cada nieto, cada ser humano es un mundo, ¿no? Descubrirlo y ver cómo van formando su personalidad, cómo se van equivocando, cómo sus padres están preocupados, y tú dices: «¿Por qué? ¿Cómo lo tratará la vida? ¿Qué será de él dentro de veinte años?». Vamos a garantizarle un ambiente donde se sienta querido, donde se sienta amado… Exigente, por supuesto, porque yo creo que el amor de verdad tiene dos caras: por una parte es un amor desinteresado por ser quien eres, eres mi nieto, te quiero incondicionalmente, pero por otra parte, porque te quiero, te exijo y no te dejo hacer cualquier cosa. Yo he aprendido mucho. A mí mis nietos me han humanizado.

La persona educada o la persona culta, en este sentido, es aquel que siempre está trascendiéndose a sí mismo, que va descubriendo nuevas posibilidades, nuevas maneras de ser, que lee y por eso tiene experiencia de cómo funciona la inteligencia y el alma de otras personas y está familiarizado con distintos tipos de personas, que sabe viajar, que sabe relacionarse con el poderoso sin servilismos y con el humilde sin prepotencia, que tiene vocabulario para extenderse y que lo hace todo con una cierta serenidad. Volvemos a la palabra «serenidad». Para mí eso es ser una persona educada o una persona culta. Es que «culto», fíjense que en realidad «culto» es «cultivo», es cultivar algo. Ese cultivar algo, por eso la agricultura es el culto por excelencia, el culto al otro es la agricultura. Pues el culto de ti mismo es un poco… La imagen que a mí me gusta hacerme, es que somos agricultores de nosotros mismos. Y en eso te estás construyendo, estás construyendo continuamente. Pues esa idea de que la educación no es solo adquirir destrezas intelectuales, no es solo saber más cosas o resolver más problemas de matemáticas, sino que es, sobre todo, la capacitación para moverte cada vez más lejos, es lo que me permite pensar. Es decir, no establecer diferencias entre el hombre culto y el hombre educado. Miren, somos seres humanos, lo cual no quiere decir que siempre nos comportemos como tales. Decía Aristóteles, en definitiva, que el ser humano es el único animal capaz de degradarse voluntariamente. Y cuando nos degradamos, añadía, somos el peor de los animales. Somos capaces de bestialidades considerables.
¿A dónde voy con esto? Porque creo que una inteligencia que no sea filantrópica, que no ame a los demás, no es suficientemente inteligente. Platón, en uno de sus diálogos, dice una cosa muy hermosa que a mí siempre me ha dado mucho que pensar y me estimula. Él dice: «A pesar de los problemas que tengamos para argumentar las cosas, a pesar de toda la ignorancia que llevamos en nuestras mochilas, no podemos caer en el desprecio a la razón». Porque la misología, el odio al logos, el odio a la razón, nos hace misántropos, nos hace odiadores del humano o reticentes al humano; mientras que la filología, lo que podríamos decir que es el amor al logos, el cariño al logos, nos hace filántropos. Entonces, a mí la inteligencia, que me parece realmente valiosa, no es la que se aísla del mundo para construir un sistema filosófico, por muy importante que sea, o la que en el laboratorio de una universidad está investigando con no sé qué producto, con todo lo importante que sean. Pero si somos seres humanos y nuestra inteligencia no nos ayuda, como mínimo, a no crear problemas a los demás, como mínimo… Yo recordaré siempre a mi suegro, una persona entrañable, que me solía decir: «Hijo, los diez mandamientos son dos. El primero, no molestar, y el segundo, a los demás». La inteligencia debe comenzar por eso. Primero, no molestes. Segundo, ayuda.
Pero, sobre todo, una inteligencia que no te enseña a leer en el rostro de los demás para ver ahí un semejante, me parece que no es suficiente inteligencia. Ahí voy, para mí esa es una cuestión muy importante, es decir, cómo creernos la posibilidad de construir una inteligencia que no consista solo en resolver problemas, sino en fomentar la cordialidad entre las personas que tenemos alrededor, que no es poca cosa.

¿Qué nos va a pasar mañana? Ese jugador que hasta ahora nos ha pasado la pelota en los momentos adecuados, ¿nos la va a pasar? ¿Voy a fallar dos goles seguidos ante la portería? ¿Y si fallo un penalti? ¿Cómo me las arreglaré? ¿Y si resulta que todo me va de maravilla y mi equipo gana por 7-0, y cinco goles los he metido yo? La valentía de jugar y de jugar con alegría, e insisto, con espíritu deportivo. Porque el juego no te va a proporcionar otra cosa, no sabes cómo va a acabar esto. No sé si conocen ustedes aquella historia maravillosa de Solón. Solón fue un gobernante griego, que después de dar unas leyes magníficas a los atenienses, decidió que se iba de Atenas. Y le preguntaron: «¿Por qué?». Y él contestó: «Porque quiero que respetes las leyes por ser buenas, no por ser mías». Quiero que respetes las leyes por ser buenas. Y se fue y se dedicó a caminar. Y cuando llegó a Lidia se encontró con Creso, el rey de Lidia, que primero se admiró y dice: «Pero tú, ¿caminar para qué?». Y Solón le dice: «Para ver». Ver en griego es «theoreo», teoría. «Teoría» es eso, es ver, es contemplar. Por eso «teoría» y «teatro» tienen la misma raíz. Solón es el primero que viaja por viajar. Y Creso, el rey de Lidia, le enseña sus inmensos tesoros. Se consideraba el rey más rico del mundo, la persona con más riqueza. Y mostrándole sus tesoros, Creso le dice a Solón: «¿Conoces a alguien más feliz que yo?». Y Solón le dice: «Pues sí, conozco a Telos de Atenas». ¿Y quién era Telos? Pues era un señor humilde que vio crecer a sus hijos y a sus nietos y murió en una batalla defendiendo a su ciudad y a los suyos. «¿Y ese es más feliz que yo?». Dice: «Sí». «¿Y por qué yo no soy feliz entonces?». Y dice: «Porque nadie mientras esté vivo puede decir que es feliz. No sabemos lo que nos va a pasar mañana».
Creso se lo tomó a risa y dijo: «Bueno, yo soy el más rico del mundo y por lo tanto esto son tonterías». Al poco tiempo, los persas tomaron su ciudad y lo condenaron a morir en una hoguera, a este rey. Y, entonces, cuando estaba en la pira, en lo alto de la hoguera, comenzó a llorar. Y el rey persa le preguntó: «¿Por qué lloras?». Dice: «Porque es que me acuerdo de lo que me decía Solón, que nadie tiene derecho a considerarse feliz hasta que no llega el último día de su vida». Bueno, esta dimensión de la vida, de las condiciones tragicómicas… Los clásicos se toman la vida en serio. Y cuando hay que reír, ríen, cuando hay que llorar, lloran. Pero no nos ocultan esta maravilla que somos. Porque siendo tan frágiles como somos, somos capaces de pintar «Las Meninas», de componer la «Novena Sinfonía», de erigir el Partenón, de amar… Fijaos bien, si nos ponemos aquí ahora un poco melancólicos, pero serios, todo lo que amamos está tocado ya por la muerte. Nada de lo que amamos es eterno, todo está tocado. Pero precisamente por eso, la belleza que encontramos nos parece tan magnífica y estamos encantados, porque la quisiéramos retener y se nos escapa. Bueno, pues esa situación del ser humano, que a pesar de su fragilidad… A mí de las cosas que más me admiran del ser humano, insisto, con toda su fragilidad, es que seamos capaces de perdonar, y de ser perdonados.
Porque cuando has hecho algo y sabes que eso está mal hecho, eso que has hecho mal te encadena al pasado. No te lo puedes quitar de la cabeza, si eres una persona con un poco de sentido moral. Y solamente hay una manera de liberarte de ese peso: que la persona a la que has hecho mal te perdone. Y si te perdona, te libera del pasado. Pero hay algo aún más admirable, para mí, que el perdón, y es la fidelidad. Y ahora voy a decir algo que no está nada de moda. Para nada, es la cosa más antigua, carca y reaccionaria. A mí me parece que es maravilloso poder decirle a una persona a la que amas: «¿Sabes qué? Dentro de unos años estarás distinta a como estás hoy. No sé cómo será tu pelo, si habrás engordado, seguro que eres distinta. Pero yo, que estoy enamorado de la persona, de cómo eres ahora, te prometo que te seré fiel cuando seas, en el futuro, de esa forma». Somos capaces de someter el futuro a nuestra palabra, y eso es lo que hace que siendo tan poca cosa, puedas encontrarte en esta vida a alguien que te quiera, conociendo todos y cada uno de tus defectos. Y ahí te ha tocado una lotería. Alguien que no es ciego y dice: «Te quiero porque eres maravilloso. No, no, podría hacer una lista de tus defectos y sería larguísima». Y al final dice: «Pero, ¿sabes qué? Te sigo queriendo». Ya te ha tocado la lotería. Entonces, bueno, ¿cómo compensar la fragilidad constitutiva del ser humano con esas manifestaciones de grandeza? Porque, en definitiva, todo eso grande que hacemos, dentro de pocos años nadie se acordará de que lo hemos hecho, ¿no? Pero mientras vivimos, cada uno de nosotros sabe qué es para sí lo más real de este mundo.
Y que con eso tan real que somos y que es nuestra vida, merece la pena intentar hacer algo digno con ella. Eso también, solamente si eres humano te lo puedes plantear. No sé si no me he puesto un poco cursi, incluso, pero lo que les digo lo creo firmemente.
En una de las historias que cuenta Odiseo en el viaje de la Odisea, llegan a la isla de una maga, de Circe. Circe los invita a comer a todos y lo que hace es transformarlos en animales. Y entonces se ha quedado Odiseo con toda la tripulación que son animales. Y Odiseo le pide a la maga: «Oye, devuélvelos a su estado, a ser humanos». Y Circe dice: «Si quieren. Si no quieren, no». Dice: «Pero ¿cómo no van a querer?». Y entonces va preguntando uno a uno y todos quieren, excepto uno, que es un cerdo. Y dice: «Yo quiero esta vida. Yo quiero esta vida. Es maravilloso, te levantas a revolcarte en el barro. Te levantas a comer. Después vas por aquí, por allá. Yo quiero esta vida». Bien, y eso le llevará a Stuart Mill, cuando habla de estas cuestiones, a hacer esta pregunta: «¿Qué preferimos ser? ¿Un cerdo satisfecho o un Sócrates insatisfecho?». ¿Qué preferimos? Si podemos elegir, ¿qué es lo que queremos? ¿Un cerdo satisfecho o un Sócrates insatisfecho? Yo no tengo duda de que más de uno querrá ser un cerdo satisfecho. Decir: «Mira, no te preocupes, no tengas preocupaciones. Come, diviértete, etcétera». Pero a mí me parece que le da más densidad a su propia vida el que quiere ser como un Sócrates insatisfecho. Y creo que una buena vida ha de ser una vida densa.
Y cuando estábamos hablando de trascender el ambiente familiar, no solamente estoy pensando en fronteras geográficas que vas ampliando. Se trata también de ir para atrás, porque te vas a encontrar en la gente, incluso remota, sentimientos que te parecen propios. Un ejemplo, les voy a recitar un verso de una poeta griega lesbiana. Y yo no soy ni poeta, ni griego, ni lesbiana. Y en uno de sus poemas, fíjense lo que dice. Cualquiera de los presentes que haya estado enamorado un segundo, entiende perfectamente lo que dice esta poeta, Safo. Dice: «Te miro tan solo y al punto mi voz enmudece». ¿No lo hemos sentido nunca? «Te miro tan solo y al punto mi voz enmudece». Pero si tiene 2.700 años, ¿cómo puede ser esto? Porque tenemos muchas similitudes. Los seres humanos, somos capaces de entender a Homero, somos capaces de estar un rato con Platón, somos capaces de las historias de Heródoto, la historia que les he contado de Creso ahora. Y creo que eso amplía tu campo, amplía tu dominio. Pero, sobre todo, me parece que es una excursión fabulosa. Tengo que decir que Platón es un amigo íntimo mío y que continuamente estamos hablando el uno y el otro. Y poco a poco creo que estoy consiguiendo meterme en la cabeza de Platón. Y ya me dirás tú, ¿qué viaje turístico me va a proporcionar esta experiencia? Es asombroso, ¿no? Yo no intento decir con esto que todo el pasado sea bueno.
Lo que sí que intento decir es, por una parte, que tenemos ahí una herencia, que está bien que no la olvidemos. Porque Quevedo nos ha dejado sus sonetos para nosotros en herencia. Cervantes nos ha dejado el «Quijote» en herencia. Y me parece que decir: «Como esto cuesta, renuncio a esta herencia», es poco inteligente. No hace mucho escribí un libro y hablaba de un fenómeno cultural de extraordinaria relevancia, la Escuela de Salamanca. Donde aparece una serie de figuras asombrosas por su capacidad de todo tipo, desde economistas hasta teólogos enormes. Y cuando presenté el libro, un periodista, no diré el medio, me dice: «Bueno, si tuvieras que resaltar algo de este libro, ¿qué resaltarías?». Y le contesté: «Pues me duele que nuestros jóvenes puedan terminar el bachillerato sin haber oído hablar nunca de nadie de la Escuela de Salamanca». Y el periodista tituló al día siguiente a la entrevista: «A Gregorio Luri, le duele que nuestros jóvenes no conozcan la Cueva de Salamanca». Por supuesto, un montón de llamadas, «¿qué es eso de la Cueva de Salamanca?», porque además hay una cueva allá y tal. Pero mira, un pueblo, el que sea, además de compartir ciertas esperanzas de futuro, ha de compartir una cultura común. Nosotros tenemos elementos en nuestra cultura para que la comunidad de lo que hemos heredado tenga altura, tenga densidad, tenga peso. Pues no lo olvidemos, no lo olvidemos. Que eso no quiere decir que solo los clásicos son importantes, pero como dice Quevedo también en un texto precioso: «La gran ventaja de los clásicos es que nos hablan con ecuanimidad».
Es decir, simplemente nos están contando lo que están viviendo, lo que están pensando, lo que están haciendo. Un ejemplo que podíamos poner entre 20.000: Un autor hispano-romano llamado Higinio, sabemos que era hispano, sabemos que llegó a Roma con las tropas de César. No sabemos si como esclavo que fue liberado en Roma o no, pero, en todo caso, este hombre en poco tiempo llegó a ser el primer bibliotecario de Augusto, el creador la primera capilla pitagórica romana, la Porta Maggiore, la creó él. Y tiene un librito precioso que se titula «Fábulas». Y en estas fábulas hay una que es la que les voy a contar a ustedes porque me parece que para hablar de los clásicos es mejor mostrar o enseñar que convencer con razones. Esa historia, insisto, es «Cura» y cuenta lo siguiente. Nosotros hemos perdido el sentido que aún tiene, por ejemplo, para Fray Luis: «tener cura de», que es tener cuidado, prestar atención a algo. Bien, la historia comienza así, o la fábula comienza así: Cura, imagínense, personificado al cuidado, al tener cuidado de, al prestar atención. Cura estaba atravesando un río y, al llegar a la otra orilla, se encontró que sus pies se hundían en el barro. Y para quitarse el barro cogió un buen montón y, casi inconscientemente, comenzó a jugar con el barro y resulta que modeló a una figura que le pareció muy hermosa. Y estaba contemplando esa figura pensando: «Es muy hermosa, pero entre el viento, el sol, la lluvia y tal, en poco tiempo desaparecerá». Y en ese momento aparece Júpiter y le dice: «Yo le voy a dar vida».
Y le sopla, y aquella figura recobra vida, se hace vida. Les sonará, ¿verdad?, a otros mitos. Pero este tiene una característica muy especial. Entonces, cuando esa figura tiene vida, Cura dice: «Se va a llamar como yo, Cura». Y Júpiter dice: «Ni hablar, se tiene que llamar como yo, que yo soy el que le he dado aquí la vida, el espíritu». Y están discutiendo y aparece, por si fueran pocos, la Madre Tierra, Tellus, y dice: «No, se tiene que llamar como yo, porque yo le he dado la carne». Y Júpiter: «¡Pero yo le he dado el espíritu!». Como no hay manera de ponerse de acuerdo, llaman al dios del tiempo. Y el dios del tiempo dicta esta sentencia: «Como la carne o el cuerpo se lo ha dado la Madre Tierra, cuando muera, su cuerpo será propiedad de la Madre Tierra. Como Júpiter le ha dado el espíritu, cuando muera, su espíritu será propiedad de Júpiter. Pero como quien ha puesto en marcha todo esto es Cura…», o la podemos traducir por «Inquietud», si queréis. «Como quien ha puesto todo esto en marcha es Inquietud, mientras viva, será posesión de Inquietud». Mientras vivamos, somos posesión de la inquietud. Y somos posesión de la inquietud por una sentencia del dios del tiempo. Precisamente porque estamos sometidos al tiempo, llevamos la inquietud con nosotros. Pues bien, Heidegger cuenta esta historia en al comienzo de «El ser y el tiempo». Y es el mejor resumen de una obra que cuesta muchísimo de leer de Heidegger, de «El ser y el tiempo».
Esto, en contraste con una fábula que ha tenido tantas versiones, que ha tenido, además, tanta tradición, que forma parte de un libro esencial del siglo XX, como es «El ser y el tiempo» de Heidegger, y que cuando la lees no te deja indiferente, aquí algo pasa. Somos propiedad de la inquietud, no nos podemos librar de la inquietud, vaya. ¿Por qué? Porque estamos sometidos al tiempo, a la sentencia del tiempo. Y cuando nos libremos de la inquietud ya no estaremos, porque nuestro cuerpo estará por un sitio y nuestro espíritu por otro. Podría contarte cientos de historias de ese tipo, que se quedan con uno. Pero estas cosas, en realidad, si han perdurado tanto es porque tienen alguna verdad que no caduca. Y eso es el mayor don que nos pueden proporcionar los clásicos. Bueno, me voy a poner también un poco cursi. Me gusta mucho la expresión de un estoico romano que daba este consejo: «Cuando vayas al mercado, no te olvides de volver con un amigo». Porque es que facilitan mucho la vida. Que la vida es complicada, que con frecuencia estás necesitado de alguien… Todo es distinto si tienes un amigo. Esto lo decía Clarín, que me parece tan hermoso decir eso: «Un amigo es como si tuvieras partes de tu alma repartidas por ahí». Si tienes muchos amigos, tienes tu alma repartida por el mundo, con lo cual se expande tu propia vida. Porque creo que, si tenemos que medir nuestro valor, la manera más objetiva para hacerlo es medir el valor de nuestros amigos. Se suele decir que el amigo es otro yo.
No necesariamente, porque el amigo no es aquel con el que estamos siempre de acuerdo, es aquel con el que podemos discutir y seguir siendo amigos. Y tener opiniones muy distintas sobre un tema. Séneca cuenta la historia de un abogado que tenía un genio, un abogado romano que tenía un genio terrible, y que un día estaba hablando con alguien, y el abogado defendía sus posiciones y el otro le decía sí a todo. «Sí, sí, sí». Y hasta que Séneca pegó un golpe encima de la mesa y le dijo: «¡Llévame la contraria de vez en cuando para que seamos dos!». Esa fortuna de ser dos, precisamente porque alguien te lleva la contraria, es una fortuna grande. No sé cómo hemos comenzado de una manera y hemos acabado entre los clásicos. Yo me lo he pasado bien con ustedes. Espero que no les haya resultado indigesto. Si es así, me doy por satisfecho. Un placer estar con ustedes.