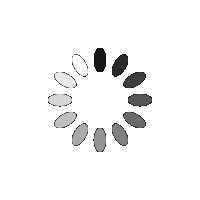Heigo Kurosawa, el explicador de películas
Irene Vallejo
Heigo Kurosawa, el explicador de películas
Irene Vallejo
Filóloga y escritora
Creando oportunidades
¿Por qué amamos tanto las historias?
Irene Vallejo Filóloga y escritora
A los héroes invisibles
Irene Vallejo Filóloga y escritora
Irene Vallejo
A Irene Vallejo su pasión por la literatura le viene desde pequeña, cuando su madre, cada noche, alimentaba su imaginación contándole cuentos antes de irse a dormir.
Nieta de maestros e hija de grandes lectores, Irene creció en una casa rodeada de libros, fue una niña curiosa y despierta que encontró en los textos literarios un lugar al que agarrarse cuando, con tan solo 8 años, sufrió acoso escolar `Yo creo que todas las personas que amamos los libros – apunta - en un momento u otro, hemos sentido que nos acompañaban, que nos protegían, que creaban un espacio seguro y confortable donde sentirnos comprendidos´
Vallejo ha convertido su pasión por las palabras en su profesión. Doctora en filología Clásica por las Universidades de Zaragoza y Florencia, su labor se centra en la investigación y divulgación de autores clásicos.
Colaboradora habitual de diferentes periódicos, en 2011 publicó su primera novela - La Luz Sepultada –, y desde entonces se ha convertido en una de las escritoras más relevantes de su generación.
Su carrera literaria alcanzó un hito en 2019 con El infinito en un junco, donde la autora explora la historia de los libros desde sus orígenes hasta nuestros días.
Un ensayo con más de un millón de ejemplares vendidos, traducido a más de 30 idiomas y por el que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Ensayo.
En 2023 se publicó su adaptación gráfica, una obra en la que Irene Vallejo ha colaborado con el ilustrador Tyto Alba, añadiendo una dimensión visual al texto original, que acompañan y complementan el relato.
Transcripción
Y cuando compartimos las mismas historias, dejamos de ser extraños. A mí todo esto siempre me ha fascinado. Las historias, aparentemente, no sirven para nada. No nos alivian en el frío ni el calor, no nos alimentan, no nos nutren, no nos dan visión nocturna ni tampoco ninguna ventaja para la lucha por la vida. ¿Por qué las amamos tanto? ¿Por qué las buscamos y las deseamos de esta manera? Y mi respuesta es porque las historias nos transmiten conocimiento, memoria y sentido. Conocimiento: desde el origen de los tiempos, la humanidad ha transmitido toda la información, los conocimientos, la sabiduría… en el molde de las historias, con fábulas, con relatos épicos, con narraciones… Así es como, desde el principio de los tiempos, hemos aprendido y hemos traspasado ese conocimiento de generación en generación. Memoria: porque solo sabemos lo que vivieron nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, a través de las historias familiares que se transmiten y se comunican. Y sentido: porque, gracias a esos relatos, entendemos, damos sentido a nuestra experiencia, y eso se parece mucho a la esperanza. Dar sentido a lo que vivimos, sea bueno o malo, sea apasionante o triste, entendemos que forma parte de una experiencia y de un tránsito por la vida.
Por eso, en mi libro «El infinito en un junco», yo quise investigar toda esta historia que, para mí, es una gran aventura, de cómo hemos llegado la humanidad entera a conseguir herramientas para que esas historias, para que esos relatos sobrevivan y lleguen hasta el futuro. Primero hubo que inventar la escritura, después hubo que crear los libros como vehículos para esas palabras. Es una gran historia, una historia llena de peripecias para conseguir conservar algo tan frágil como las palabras que, en realidad, son solo aire. Aire que sale de nuestros pulmones, que vibra en nuestras cuerdas vocales, que acariciamos con nuestros labios, con nuestras lenguas, con nuestros dientes, y que se convierten en las aladas palabras que decía Homero. Conservar a lo largo de los milenios ese legado de aire, esa herencia etérea, «ese soplo semántico», que dice mi admirado Emilio Lledó, me parece una enorme hazaña. Y de eso hablaba, o intentaba hablar, en mi libro «El infinito en un junco». Por cierto, mi nombre es Irene Vallejo. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Y si tienen alguna pregunta, será un placer responder. Muchas gracias.
Y creo que es importante insistir en esta idea. Aunque, para nosotros, hoy son objetos cotidianos, han sido cofres y joyas durante muchos, muchos siglos. Me interesa también explorar el rostro, a veces oculto o desconocido, de los grandes personajes de la historia, como, por ejemplo, Cleopatra. De Cleopatra, el cine nos ha acostumbrado a pensar como una mujer bellísima y seductora. Esa es la imagen que tenemos. Pero, en realidad, Plutarco nos dice que no era especialmente atractiva y bella por su rostro o por su cuerpo. Dice expresamente que la gente no se paraba a mirarla por la calle, pero lo que destacaba de Cleopatra era su inteligencia. Eso es lo que realmente la hacía seductora. Y me parece importante recuperar a esa Cleopatra políglota, que hablaba varias lenguas, esa Cleopatra que era una hábil política, una estratega. Y cuando su amante, Marco Antonio, quiso hacerle un gran regalo, se dio cuenta de que no bastaría con regalarle vestidos o joyas u organizarle un gran banquete, porque todas esas cosas, en el fondo, no le importaban. Cuentan las fuentes que, en cierta ocasión, Cleopatra disolvió en vinagre una perla de enormes dimensiones, de grandísimo tamaño, y se la bebió solo para demostrar lo poco que le importaba la ostentación y el lujo. ¿Qué es lo que le regaló Marco Antonio cuando quiso darle una alegría y hacer algo realmente especial que ella no olvidase? Le regaló 200.000 volúmenes para su biblioteca de Alejandría porque nada podía competir con el regalo de esos 200.000 libros.
Y no solo los grandes personajes, reyes, aristócratas… amaron de esa forma los libros durante la antigüedad. Tenemos también testimonio de personas comunes y corrientes que también sentían un afecto especial por los libros y por la lectura. Por ejemplo, hay una lápida muy bella, griega, del siglo V antes de Cristo, en la que aparece un hombre sentado en una silla con un rollo en el regazo, y lo más bonito de la escena, un perro tumbado que lo acompaña mientras lee. Así es como este personaje quiso quedar representado para la eternidad en la lápida de su tumba: leyendo acompañado de ese perro que sería su gran amigo. Y creo que esta escena es muy conmovedora todavía hoy, porque nos reconocemos en ese momento de paz, de sosiego, de imaginación, en la compañía querida de ese animal. Y también hay otro ejemplo que me gusta muchísimo, que es el caso de una momia egipcia que se ha encontrado enterrada con un rollo debajo del cuello, casi como si fuera su almohada, tiene apoyada la cabeza y está casi en contacto con su piel. En ese rollo ha aparecido un texto especialmente bello de «La Ilíada» y lo que interpretan los arqueólogos es que quiso pasar al otro mundo bien provista de libros. Es decir, que no quería pensar en la eternidad sin lecturas y, sobre todo, sin sus pasajes y sus libros favoritos.
Entonces, bueno, yo quería destacar precisamente ese amor, a través de los siglos y de los milenios, que nos ha unido a los libros y recordar que, a lo largo del tiempo, ha habido muchas personas que han corrido riesgos y peligros y han hecho esfuerzos y han protagonizado aventuras para que los libros subsistan y para que hayan llegado hasta nosotros. Y creo que tenemos que estar agradecidos y tenemos que recordar toda esa historia que late detrás de los libros. Para mí, «El infinito en un junco» es una historia épica, la historia de los libros. No la historia de la conquista, no la historia de las batallas, esa es la épica a la que nos tienen acostumbrados. Es la épica pacífica de la democratización del saber y del conocimiento y de los libros. Y creo que tenemos que recordarlo cada vez que tengamos un libro entre las manos.

De Alejandro Magno conocemos, sobre todo, su faceta guerrera como general y como conquistador, pero de lo que se suele hablar menos es de su amor por la literatura. Cuentan las fuentes y los historiadores que él viajaba con un ejemplar de «La Ilíada» y que siempre dormía con ese rollo debajo de la almohada y que, además, en muchas ocasiones en las que estaba desconcertado o no sabía que decisión tomar, acudía a «La Ilíada» precisamente en busca de inspiración y de consejo. Era para él como un libro que lo guiaba en los momentos difíciles de la vida. Me gusta pensar que Alejandro era un poco quijotesco, que él quería vivir en el mundo de «La Ilíada», que su héroe era Aquiles y que él quería hacer realidad en la vida la aventura y los logros guerreros de Aquiles. Entonces, él vivía en un mundo que era parcialmente un mundo literario. Realmente, Alejandro es uno de los primeros personajes de la historia que sabemos que fue capaz de concebir el mundo con una perspectiva global y cosmopolita y, posiblemente, la mejor encarnación de ese sueño cosmopolita de Alejandro no fue su imperio, sino la Biblioteca de Alejandría, donde los libros, en la paz de los anaqueles, convivían, dialogaban y estaban juntos representando el mundo conocido por aquel entonces.
En realidad, esto es una hipótesis mía, porque no está comprobado, pero yo creo que la idea de la Gran Biblioteca de Alejandría nació en la mente de Alejandro, porque tiene, de alguna manera, la impronta de su sed de totalidad, de su ambición. Y, bueno, lo que sí sabemos es que esa biblioteca que crearon después sus sucesores, la dinastía de los Ptolomeos en Alejandría, era un poco la continuación de un sueño que tuvo Alejandro y que lo llevó a fundar esa ciudad de Alejandría. ¿Cómo sería la Biblioteca de Alejandría realmente? Los espacios, los ambientes… Es difícil de reconstruir porque no se han encontrado los restos arqueológicos, entonces, todo es pura conjetura. En el cómic hemos intentado reproducirlo de acuerdo a las teorías y, bueno, aquí tenemos realmente una imagen de cómo se vería y cómo sería la sensación de adentrarse en esta gran biblioteca. Sí que me gusta insistir en que tenemos certeza de que la Biblioteca de Alejandría fue un lugar realmente revolucionario donde nacieron algunas de las mejores ideas que, luego, los griegos helenísticos legarían al mundo contemporáneo, como, por ejemplo, la idea de conservar el legado del pasado. Eso, en literatura, al menos, no se había hecho nunca a esa escala. La idea de la convivencia entre las distintas tradiciones, y de la traducción, que ahora también nos parece algo normal, pero que hubo que empezar a hacerlo por primera vez.
La Biblioteca de Alejandría, que sepamos, es la primera biblioteca que se empeñó en incluir los libros, todos los libros, del mundo conocido. Quería ser la biblioteca total, la biblioteca completa y absoluta. Y, para eso, se puso en marcha un programa de traducción de los grandes textos de los indios, de los iranios, de los judíos, de los propios egipcios… Se trataba de que estuvieran allí todas las ideas de la humanidad. Y es la primera vez que realmente se intenta construir un proyecto cultural sobre las bases de la diversidad, de la tolerancia y de la convivencia entre mundos y culturas diversas. Y eso me parece un maravilloso legado de Alejandría. Además de la gran biblioteca, esta que estamos viendo reconstruida, hubo otra biblioteca que se fundó en el templo de Serapis, en la misma ciudad de Alejandría, la fundó Ptolomeo III, y era una biblioteca filial que estaba abierta a todo el mundo, mientras que esta gran biblioteca estaba, en principio, reservada a los estudiosos y a los sabios. Esa biblioteca del Serapeo, donde sabemos que algún día estaría, muchos siglos después, la gran Hipatia, se convirtió en lo más parecido a las bibliotecas públicas del presente, porque allí, por lo que sabemos, podía entrar todo el mundo, desde esclavos hasta riquísimos señores, hombres y mujeres, élites y desfavorecidos… Todos estaban invitados a esa gran biblioteca.
Y, bueno, pues me parece que la Biblioteca de Alejandría, además de todo el símbolo y el mito que la rodea, es también el antecedente de Internet, porque, de alguna manera, intentó, digamos, abarcar todo el saber, todas las historias, todo lo que la humanidad había creado hasta entonces. La Biblioteca de Alejandría, tal como yo lo imagino, era la forma en la que Alejandro Magno intentaba poseer el mundo, poseerlo de una manera pacífica, mental, simbólica. ¿Y qué es, en el fondo, Internet, más que eso? Yo me quiero imaginar a quienes entraban a la Biblioteca de Alejandría, como nosotros cuando entramos por primera vez a navegar en Internet y nos encontramos rodeados por toda esa marabunta de información, de datos, el vértigo, pero también la emoción y la maravilla, y tener a nuestro acceso todos esos relatos que nos hablan del temor, de la pasión y del deleite de vivir. Para eso creamos Internet y eso es lo que creo que significa también la antigua Biblioteca de Alejandría.
Y eso me parecía asombroso, sentir que había una ciudad sumergida debajo donde los libros están allí almacenados, y donde los bibliotecarios van a buscarlos en carretillas, haciendo unas expediciones subterráneas. Fue, sobre todo, en la época de la Guerra Fría, cuando se pusieron de moda esos refugios subterráneos, cuando los túneles de Oxford alcanzaron unas dimensiones casi legendarias. Después, incluso esos túneles se quedaron pequeños y han tenido que llevarse muchos libros a naves fuera de la ciudad, propiamente dicha, porque la biblioteca no hace más que crecer y crecer. Y yo recuerdo que cuando estudiaba allí, tenía esa sensación, a veces casi me parecía escuchar a los buscadores de libros debajo de la ciudad por los túneles, yendo a buscar esos libros que les pedíamos y que nosotros queríamos ojear, consultar o leer. Y me sentía, de alguna manera, como parte de un universo casi mágico, donde los libros estaban simultáneamente arriba y abajo y donde pisaba un universo todo lleno de lectura y de palabras. Sin embargo, aunque todas esas librerías, bibliotecas, con sus historias, con sus apasionantes peripecias, son maravillosas, yo reconozco que, siendo como soy nieta de maestros rurales, porque lo fueron tres de mis cuatro abuelos, me emociono especialmente con esas bibliotecas del mundo rural, de los pueblos, de los barrios, esas bibliotecas populares, incluso las bibliotecas ambulantes, como los biblioburros o los bibliobuses.
Aquí tenemos una imagen de una de esas bibliotecas que va en busca de sus lectores. Y creo que, en esos lugares, que son más humildes que las grandes bibliotecas, con sus edificios arquitectónicos brillantes, allí es donde realmente se abren horizontes y mundos y donde se cambian vidas. Y, por eso, yo, en «El infinito en un junco», quería hacer un homenaje a todas esas personas que se esfuerzan por que los libros superen todas las barreras y lleguen hasta los lugares más recónditos, y creo que son precisamente esas personas las que transforman la realidad y las que están construyendo con los ladrillos y los cimientos de las palabras, el mundo en el que querríamos vivir.
Entonces, yo, de alguna manera, acepté esa mordaza, me callé, no hablé con mis padres, no hablé con las personas que hubieran podido ayudarme, y ahora, me arrepiento de haber capitulado ante esa especie de chantaje que sufrí. Y pasé muchos años no queriendo hablar de ello, es más, considerando que la única dignidad que me quedaba era que no me vieran llorar, era no chivarme, no pedir ayuda y resistir en silencio, estoicamente, todo lo que estaba pasando. Un gran error, porque, si no pides ayuda, no puedes salir a solas de esa situación. El caso es que estoy convencida de que el hecho de haberme convertido en escritora es como una tardía rebelión contra ese mandato, contra esa ley de silencio, porque me he convertido, precisamente, en la chivata. Eso es ser una escritora y hablar, precisamente, de esas cosas de las que nos dicen que tenemos que callarnos. Y ahí está, de alguna manera, la raíz de mi vocación, que es una raíz oscura y creo que esa necesidad de rebelarme contra el silencio impuesto está en todo lo que escribo desde que empecé a publicar. Pero, en aquellos tiempos, en mis 8, 9, 10, 11, 12 años, mis verdaderos compañeros no eran los que encontraba en el colegio, sino los autores de los libros que yo leía. Esos autores eran mi pandilla, mis compañeros, las personas en las que yo más confiaba.
Porque, gracias a esos libros, los libros de Michael Ende, los libros de Stevenson, los libros de Jack London, los libros de Conrad… yo encontré una revelación que creo que fue fundamental y que, de alguna manera, me salvó. Era la idea de que mi mundo, mi pequeño mundo escolar, era solo uno de los muchos que existen simultáneamente y que yo podría encontrar personas más adelante que me entendieran, que me comprendieran, como yo sentía que me comprendían quienes habían escrito esos libros. También, quizá, la revelación de que, incluso en medio del sufrimiento, se puede construir una habitación interior, una especie de refugio donde guardas tus ficciones, palabras que te acarician y donde te refugias cuando fuera está granizando. Y ese descubrimiento, esa revelación, creo que me salvó durante ese periodo tan duro. Y no soy solo yo en ese conflicto, en esa época de sufrimiento. Hay muchísimos testimonios, salvando todas las distancias, de grandes dramas colectivos en los que la gente ha encontrado refugio en los libros que le han ayudado a sobrevivir. Por ejemplo, hay testimonios de los campos de concentración, había bibliotecas en los campos de concentración nazis, y un autor de los Países Bajos, Nico Rost, contó la historia de cómo se organizaban para leer y compartir historias los prisioneros del campo de concentración de Dachau.
Escribió un libro muy conmovedor llamado «Goethe en Dachau», y allí explica cómo, en medio del sufrimiento, en medio de una epidemia de tifus, él recurría a lo que llamaba «las vitaminas L y F», la vitamina literatura y la vitamina futuro. Él decía que quienes estaban pensando en el hambre, en el miedo, en la debilidad física, en la enfermedad… eran los que más morían, y, en cambio, quienes podían refugiarse en la fortaleza que les daban esas dos vitaminas, literatura y futuro, tenían más posibilidades de sobrevivir. Él incluso organizó un club de lectura en el campo de concentración, un club de lectura clandestino, donde se reunían, temblorosos y asustados para que no los descubrieran, y compartían libros que habían leído antes de ser encarcelados. Entonces, era una forma también de mantener viva la época anterior, cuando todavía eran libres. Y me parece hermoso pensar que, quizá, la Unión Europea, de alguna manera, nació en ese club de lectura clandestino, porque venían de diferentes naciones, hablaban diferentes lenguas, pero consiguieron entenderse para compartir ese legado de historias. Incluso, algunos de los reclusos, cuenta Nico Rost, estaban escribiendo libros en su mente. No tenían papel ni tinta, pero los escribían en su propio interior. Uno de ellos estaba, y eso me parece emocionante, escribiendo un libro infantil para los niños que crecerían entre los escombros de la Segunda Guerra Mundial.
Y otra historia que también encontré cuando estaba investigando para «El infinito en un junco», es la historia de Galia Safonova, que es una niña rusa que nació en el gulag. No conocía el mundo exterior. Su madre dio a luz allí. Era una científica a la que habían ingresado en el campo porque se había negado a denunciar a unas compañeras de trabajo, y estaba allí cuando nació la niña. Y las compañeras del campo, en un gesto de hermosa solidaridad, decidieron crear libros para esa niña que no tenía infancia y que se la habían arrebatado. Y entonces, también clandestinamente, intentaban encontrar trapos, telas, fabricar un papel rudimentario, hacían tinta con las moras del campo, le cosían esos libros y le contaban cuentos infantiles, escribían cuentos infantiles para ella. Y muchos años después, siendo Galia ya una mujer anciana, cuando la entrevistó la escritora Monika Zgustová para uno de sus libros, ella le enseñó esos libros de su infancia y le dijo que eran su tesoro, que los había conservado todos esos años porque la única infancia que había tenido era la infancia que se guardaba en esos libros. Entonces, aunque muchas veces nos dicen cuando llegan las crisis y los momentos difíciles que la cultura es algo superfluo de lo que podemos prescindir, casi como si fuera un lujo, la realidad de los testimonios humanos nos demuestra que es algo esencial, que las personas podemos sobrevivir mejor y sobreponernos al sufrimiento si tenemos la ayuda de esos relatos que dan sentido a nuestras vidas. Y creo que ese es un testimonio muy poderoso y por eso intento constantemente compartirlo.

Pero, además de cicatrices, pecas, lunares, arrugas, varices y todo lo que se escribe en nuestros cuerpos, pues también podemos escribir voluntariamente palabras a través de los tatuajes. De hecho, hay muchas personas que convierten sus propios miembros en soportes de mensajes y de palabras y de ideas que quieren llevar siempre consigo. Hay una historia, una anécdota, ya que me pedías, Gloria, que contase alguna, que relata el historiador griego Heródoto en sus historias y que es especialmente fascinante porque, además, tiene que ver con conjuras políticas y con aventuras. En un momento de muchas turbulencias políticas, el general ateniense Histieo quería preparar un levantamiento contra los persas, contra el Imperio persa, y, para eso, se había aliado con el tirano de Mileto, Aristágoras. Y entonces, cuando iba a producirse el levantamiento, tenía que hacerle llegar un mensaje diciéndole: «Ya, levanta tus tropas». Pero claro, esto era muy peligroso porque los caminos estaban vigilados y podían interceptar al mensajero. Y si eso era así, significaría la muerte segura para los dos conspiradores.
Entonces, se le ocurrió un sistema muy ingenioso para hacer llegar ese mensaje tan arriesgado. Pidió a uno de sus esclavos que se raparse el pelo y le tatuó el mensaje en el cuero cabelludo. Después dejó que el cabello volviera a crecer y, cuando ya no se veía el mensaje tatuado, lo envió camino a Mileto. El esclavo ni siquiera sabía lo que llevaba grabado en la cabeza, por tanto, no podía confesar ni siquiera si lo sometían a interrogatorio. Lo único que le habían dicho es que cuando llegara a Mileto, fuera a buscar a Aristágoras y le pidiera que le volviera a rapar la cabeza. Así lo hicieron, en efecto. Pasó todos los controles de caminos porque a nadie se le ocurrió que el mensaje podía estar debajo del cabello y, por tanto, consiguió que ese mensaje llegase a buen puerto. Es una historia curiosa e interesante de cómo el propio cuerpo puede ser el portador de un mensaje secreto oculto y que solo las dos personas implicadas saben exactamente dónde está. Y, bueno, esta es la historia que aparece dibujada por Tyto Alba en esas ilustraciones que tenemos detrás. Y es verdad que nos gusta escribir en todas partes, incluso nuestras ciudades están llenas de letras, de carteles, de carteles de neón… Incluso las paredes. Los grafitis de las ciudades son uno de los fenómenos más creativos relacionados con las tipografías y con la caligrafía que han sucedido en los últimos tiempos. Aunque muchas veces los subestimamos, en realidad, yo creo que hay que verlos como un prodigioso avance.
Es la primera vez en la historia de la escritura que personas muy jóvenes convierten la escritura en una forma de expresar su propia identidad, sus rebeldías e incluso lo llegan a convertir en una forma de arte. Entonces, es que la escritura y los soportes están en todas partes, desde nuestros cuerpos hasta nuestras paredes y, por supuesto, los árboles, donde, como decía Machado, se escriben los corazones y las historias de amor. Ahora, nos parece que estamos viviendo una época excepcional porque tenemos el libro tradicional y los formatos electrónicos para los libros. Pero, en realidad, eso ha sucedido en casi todas las épocas, muy especialmente en la antigüedad. Había varios formatos que convivían. Tenían los rollos, tenían las tablillas, tenían los códices, que eran los libros de páginas como los que ahora conocemos, y convivieron durante mucho tiempo. Por eso, a mí me gusta insistir en que no deberíamos entender la multiplicidad de formatos como una competencia. Parece que todo nos lo llevamos siempre a la competencia y un nuevo formato o una novedad tiene que eliminar a anterior. Y no necesariamente es así. La norma y la pauta histórica es la convivencia y la especialización de los distintos formatos. Y, en mi opinión, somos afortunados, porque en este tiempo, tenemos muchísimas opciones para acercarnos a la lectura y no necesariamente tenemos que escoger un bando u otro, sino que podemos disfrutarlos todos.
Los audiolibros, los libros electrónicos, los libros tradicionales… Y para distintos usos y para resolver diferentes problemas, nos ayudan de maneras diversas. Por eso, yo creo que los libros electrónicos y los libros tradicionales van a convivir durante mucho tiempo y lo que estamos viviendo es el principio de una gran amistad. Y, en lugar de pensar que tenemos que elegir alguno de los dos tipos y que somos enemigos de los que leen en otros formatos, podríamos pensar que, ahora, ya no tenemos ningún pretexto para no leer, porque lo podemos hacer de todas las maneras posibles en todos los lugares, y que eso es el resultado de grandes avances y una larga historia de escribir en esa página en blanco que es el mundo.
Entonces, la magia esa de hablar con los hormigueros que circulaban por el libro la conocía solo mi madre, así que yo temía el momento en el que me iba a dejar sola en la oscuridad de la noche y amaba, por encima de todo, esos relatos. Y yo creo que eso habla de la fuerza que tiene la palabra «oral». En el fondo, en cada uno de nosotros, se reproduce toda la historia de la humanidad, porque la humanidad fue, durante muchos siglos, la mayor parte de su trayecto, exclusivamente oral. La invención de la escritura es muy reciente, en términos de todo ese trayecto vital de la especie. Y es casi como el último parpadeo de la historia. Durante muchísimo, muchísimo más tiempo, la humanidad fue oral. En algún momento, aprendió a escribir y a leer, y esa lectura y esa escritura se han ido expandiendo. Lo mismo nos pasa a nosotros en nuestra vida; nacemos sin saber leer, este no es un conocimiento instintivo que traigamos al mundo, sino que lo tenemos que aprender. Durante mucho tiempo, solo leen los adultos, ese es un poder que tienen ellos, y nosotros vemos que el mundo está lleno de unos signos que no nos dicen nada y que no significan. Y cuando llega ese momento emocionante en que empezamos a poder leer los carteles de la calle, las etiquetas de las botellas y de las latas, eso se vive con una enorme emoción y parece que queremos leerlo todo y que el mundo hubiera tomado una nueva dimensión.
Si nos trasladamos con la imaginación al mundo anterior a la invención de la escritura y de los libros, nos costaría mucho imaginarnos cómo era aquello, cómo se vivía en esos tiempos sin escritura. Porque, claro, esos antepasados orales nuestros estaban siempre amenazados por el olvido. Necesitaban transmitir a las siguientes generaciones sus conocimientos, sus descubrimientos técnicos, también sus historias, sus recuerdos, sus versos, sus canciones, su memoria… Pero si no lo conseguían, cada generación tendría que volver a empezar de nuevo desde el principio y volver a descubrir y crear y mirar el mundo otra vez como si fuera nuevo. Aquellos antepasados nuestros se entrenaban para ser verdaderos atletas de la memoria, y los más dotados podían recordar poemas enteros con miles de versos. Pero, aun así, hay un límite a lo que la memoria humana puede conservar. Y cuando alguien moría, morían con él o ella recuerdos, hallazgos, descubrimientos… Casi una biblioteca entera moría con cada persona. Por eso, fue tan importante inventar la escritura y, por fin, poder conservar lo más valioso, nuestras mejores ideas y nuestros mejores hallazgos. Pero me importa mucho insistir en que la escritura no nació contra la oralidad y, desde luego, no la destruyó ni la arrinconó.
La oralidad ha seguido siendo muy importante y lo es todavía hoy. Las clases siguen siendo orales, seguimos compartiendo conversaciones, la radio, los pódcasts, los audiolibros… son alianzas de la antigua oralidad y las nuevas tecnologías y, gracias a eso, la palabra puede llegar muchísimo más lejos de lo que ha llegado en ningún otro momento. Esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora, conversando, haciendo preguntas y respuestas, esta grabación es también un canto a la oralidad y a la fuerza de la palabra, que, además, tiene ese tono personal, esa capacidad de mirarnos a los ojos mientras nos hablamos y compartir los gestos y las emociones. Por eso también quiero darles las gracias por esas miradas sonrientes y esos rostros con los que estoy hablando que hacen que la experiencia sea también mucho más cálida. Y, por eso, yo intentaba también cantar a la oralidad, a todo lo que hemos recibido de la oralidad. Muchas veces, en los textos literarios desembocan largas tradiciones de oralidad y hay una creación colectiva que ha tenido que ver muchas veces con las mujeres que contaban historias en el hogar a sus hijos y sus nietos, y eso se convertía después en textos literarios. Así que yo lo entiendo como una colaboración, de nuevo, entre la palabra escrita y la palabra hablada, y pienso que, gracias a los avances tecnológicos, ahora, las palabras aladas de Homero pueden volar mucho más lejos que en ninguna otra época de la historia.
Muchas veces nos dicen esa frase de que «una imagen vale más que mil palabras», pero la realidad, fíjense, es que cuando se inventó el cine, era mudo. Hizo un gran esfuerzo para poder incorporar las palabras y para llegar y desembocar tecnológicamente en la posibilidad de las películas sonoras. Y eso fue una gran obsesión. Pero en los tiempos en los que todavía no se había conseguido y cuando, en las salas, las imágenes fluían en silencio, hubo unos curiosos personajes, que se llamaban los explicadores, que ayudaban a contar la historia. Leían los subtítulos, porque había mucha gente entre el público que era analfabeta y no podía hacerlo; los leían en voz alta, pero, además, ayudaban a que la gente se sobresaltase menos, porque, claro, cuando de aquellas sábanas salía una locomotora, la gente del público temía que los fuera a atropellar. Entonces, era una persona que, al contar la historia, mantenía un poco la distancia entre la realidad y la ficción de la película. Y hacía chistes, imitaba las voces de los personajes, venía, además, provisto de carracas y campanas y cortezas de coco para hacer el cabalgar de los caballos. Tenía muchísimos recursos, hablaba directamente al público. Y, bueno, pues servía para que no se oyera ese silencio, que era un poco intimidatorio y extraño ver fluir una historia sin palabras, sin sonidos de ambiente.
Y esos personajes llegaron a hacerse tan conocidos que la gente iba a escucharlos a ellos. No les importaba tanto el título de la película o la trama o los actores, sino el talento del explicador para meterse al público en el bolsillo. Y hay una bonita historia sobre Heigo Kurosawa, que fue uno de estos explicadores «benshi», como se dice en japonés, que consiguió muchísimo éxito por su talento para acompañar las historias del cine. Y ahí fue donde descubrió el cine su hermano pequeño, Akira Kurosawa. Sucedió, claro, que cuando llegó el cine sonoro, todas estas personas, que eran grandes estrellas y hacían congregarse a multitudes entusiastas, desaparecieron de los cines y, por tanto, perdieron su lugar en el mundo. Eso fue tan insoportable para Heigo, que, en 1933, se suicidó. Y, entonces, Akira, que, hasta ese momento, había querido ser pintor, decidió dedicarse al cine para homenajear a ese hermano en cuya voz había aprendido a amar las imágenes y el séptimo arte. Y, entonces, todas las películas de Akira Kurosawa son un homenaje a ese hermano suyo, explicador, que quedó arrinconado cuando el cine se volvió sonoro, pero que había sembrado la semilla del amor por las palabras en su genial hermano Akira Kurosawa. Y estas son las imágenes con las que el ilustrador Tyto Alba ha recogido esta historia.

Pero ha sido una exploración muy interesante y, en algún momento, me di cuenta de que, en el fondo, el origen de los cómics es una antigua tradición que podríamos hacer remontarse incluso a las pinturas rupestres, que son como secuencias de dibujos que narran algunas de las primeras historias de las que tenemos noticia de la humanidad: una cacería, una ceremonia chamánica con animales… Y lo que sabemos con toda seguridad es que hay un origen del cómic en los manuscritos medievales góticos, como aquí aparece en estas imágenes. Hay un momento en el que los libros se convierten verdaderamente en joyas, en joyas ilustradas, miniadas en los monasterios, y aparecen especialistas en hacer estos dibujos, estas grecas con las que se adornaban los libros más valiosos. Y ahí está el origen de las convenciones que todavía siguen vivas en el cómic. Por ejemplo, ¿por qué llamamos «viñetas» a los cuadros donde se componen las secuencias del cómic? Pues esto deriva de los manuscritos medievales donde los dibujos estaban, acompañaban al texto y muchas veces estaban encuadrados o rodeados por grecas vegetales que muchas veces eran de vid, y por eso se llamaban «viñetas», y todavía hoy, en el cómic, se siguen llamando «viñetas». Aquí tenemos en esta imagen la demostración de que los bocadillos, o globos, ya se insinúan en algunos manuscritos medievales, donde vemos salir las palabras de la boca de los personajes que lo pronuncian.
Y vemos, incluso, pues cómo adoptan casi la misma forma que ahora tienen en los cómics. Hay también imágenes mesoamericanas donde aparecen secuencias y una forma de representación gráfica de la realidad que también parece anticipar el cómic. Por lo tanto, hay una larga tradición. Las imágenes del cómic nacen en los márgenes o como formas de ilustrar o iluminar los textos, y todavía hoy parece que se mantiene ese carácter marginal del cómic que, a veces, cultiva esos mundos un poco distorsionados, extraños, creativos. Con las imágenes se pueden explorar seres híbridos y fantasiosos. Entonces, me interesaba recuperar toda esa tradición y llevarla al cómic y reivindicar algo que me parece muy importante, que es el valor artístico del cómic y su vínculo con estos libros, que son, probablemente, los libros más hermosos que se han creado jamás, esos manuscritos iluminados.
En el mundo de hoy, el cómic está alcanzando un grandísimo desarrollo y, para mí, ha sido un inmenso placer colaborar con Tyto Alba, que es a quien debemos las imágenes que están aquí circulando por mi espalda, y que dedicó dos años enteros a dar rostro a los personajes de «El infinito en un junco», a hacer recreaciones arqueológicas para que quien se sumerge en el cómic pueda sentirse en las batallas de Alejandro casi como si la sangre le salpicase, que pasea por los lugares tan amenos de la Biblioteca de Alejandría, que ha desaparecido totalmente, y por eso la única experiencia que podemos tener de visitarla es a través de las recreaciones o de la ficción; que podemos viajar a Atenas, a Roma, a Japón, con Akira Kurosawa y por todos los territorios donde se desarrolla esta historia de los libros que, en el fondo, es el mundo entero. Y para mí ha sido también un aprendizaje descubrir cómo dialoga el lenguaje y el dibujo en el cómic y cómo se puede crear humor a través de esas contradicciones o de esos diálogos entre la imagen y la palabra. Finalmente, me gustaría decir que, de alguna manera, con esta adaptación intentábamos demostrar que el ensayo puede ser un género muy popular y, por tanto, puede tener su plasmación en cómic, y que el cómic tiene también esa dignidad pedagógica que puede servir de herramienta para aprender historia, filosofía, pensamiento, y hacerlo de una forma lúdica, divertida y apasionante para jóvenes, como decía, de todas las edades.
Ya sé que es una posición con la que algunas personas no estarán de acuerdo, pero tengo la convicción de que podemos aprender de ellos, que nos interesa saber cómo los hechos más terribles del pasado sucedieron, cómo se justificaron y, de esa manera, tenemos también las herramientas para detectarlo, diagnosticarlo y empezar a combatirlo cuando el peligro regresa, porque, por desgracia, el peligro siempre regresa. Entonces, con los libros infantiles y juveniles, en particular, yo tengo la sensación de que si eliminamos expresiones y borramos las malas ideas, no conseguimos que los jóvenes no estén en contacto con esas ideas, sino que los volvemos incapaces de reconocerlas como tales. Entonces, siempre he creído que la incomodidad contiene más pedagogía que el conformismo, y lo que tenemos que hacer es aprender a leer los libros del pasado, y del presente, con sentido crítico. No creérnoslo todo, no necesitar estar totalmente de acuerdo con lo que esos libros nos transmiten, sino sentir que dialogamos con ellos y que podemos mantener nuestra oposición ante las ideas que ahí se expresan. Una cosa que me preguntan muchas veces es en qué momento del mundo clásico me hubiera gustado nacer, si en Grecia, en Roma, en el siglo V, en la época de Marco Aurelio…
Y yo siempre contesto que a mí no me hubiera gustado nacer en ninguna época anterior a la invención de la anestesia, por razones evidentes. Pero es cierto que el mundo antiguo, que muchas veces idealizamos, fue una época terrible. Hay muchas obras literarias que consideramos clásicos que contienen mensajes en favor de la esclavitud, del imperialismo, de la guerra, que son misóginas… Y, por supuesto, con todas esas ideas es imposible que estemos de acuerdo. Pero no creo que sea un motivo para eliminar esos libros o para modificarlos. Me parece más maduro aceptar que nuestro futuro lo construimos con todo lo que aprendemos del pasado y que nuestro pasado está hecho de claroscuros, de sombras y de oscuridad, de grandes hallazgos, pero también de momentos terribles de barbarie y que tenemos que mirar a los ojos a lo que sucedió tal y como fue si queremos sacar algunas lecciones de ese pasado. La realidad es que los libros han sido atacados, quemados, desde el principio de los tiempos y, muchas veces, los argumentos tenían que ver con las ideas que comunican, que algunas de ellas eran consideradas sacrílegas en su momento y después agradecemos que esos libros hayan podido salvarse y que hayamos conocido esas ideas un poco rebeldes o contracorriente en sus tiempos. Incluso ahora hay libros perseguidos hasta en las democracias, lo que parece más increíble.
Ejemplos como el de Salman Rushdie, que fue recientemente atacado en el Estado de Nueva York en un encuentro con lectores, como lo que estamos haciendo aquí, o el caso de Roberto Saviano, perseguido por la mafia en Italia y que tiene que esconderse porque está amenazado de muerte, nos demuestran que eso sigue pasando, que hay un peligro que sufren los libros y que es muy difícil erigirse en el árbitro de lo que se debe destruir y lo que no. Sobre todo, es también un mensaje que yo leo en positivo, que es que los libros son muy importantes, porque no se perseguirían, no se encarnizarían los poderosos con los libros si fueran superfluos, como muchas veces nos dicen. Los libros siguen estando muy vivos y siguen retándonos, de alguna manera, con las ideas que contienen y, por eso, decididamente pienso que no debemos tocarlos ni cambiarlos ni modificarlos, sino tener el valor de leerlos con ese sentido crítico que, además, nos será muy útil para todos los discursos que se nos presentan en la vida, ser siempre capaces de cuestionar, que eso es lo que nos enseña la filosofía, de nuevo, a través de los libros.
No conocemos a ninguna otra persona de existencia cierta y comprobada que escribiera antes de Enheduanna y de la cual conozcamos la identidad. Y, claro, si un personaje de esta envergadura ha pasado desapercibido y ha quedado arrinconado, si no está en nuestros libros de texto, mi gran pregunta fue: ¿qué más nos estamos perdiendo? ¿Qué más ha quedado en la penumbra de la historia? Fijaos que, la mayoría de las veces, consideramos a Homero el principio de nuestra tradición, el primer escritor, cuando, en realidad, Homero es un misterio, es una incógnita. Ni siquiera sabemos si es una persona. Y, sin embargo, sobre Enheduanna sabemos mucho, porque ella misma escribió su propia historia. Era una mujer muy segura de sí misma y que vivió nada menos que 1500 años antes que este misterio que es Homero. Ella era una sacerdotisa acadia y cuenta su propia experiencia. Es la primera persona que utiliza una metáfora sobre la creación en primera persona, que nos lleva al taller poético de sus creaciones y nos cuenta cómo la diosa la posee. El lenguaje es erótico, claramente. La diosa la posee, siembra la semilla, ella gesta el poema y después lo da a luz, en una metáfora claramente femenina y muy hermosa, que es la primera vez que alguien nos habla del proceso de escribir una obra poética. Y, bueno, pues es realmente un personaje fascinante, consciente de su originalidad, de la importancia de lo que estaba haciendo.
Con toda su convicción, ella dice: «Lo que yo he hecho no lo ha hecho nadie antes». O sea, que sabía perfectamente que estaba transformando el mundo. Y, sin embargo, durante muchos siglos quedó olvidada y todavía hoy no es un referente de nuestra cultura. Ahí es donde me di cuenta de que había mucho que rescatar. Y fui buscando a esas mujeres en el mundo antiguo, en los primeros compases de la literatura. Tenemos también a Safo, a la única poeta mujer del canon literario de la antigüedad, de la que nos han llegado poemas, muchos de ellos fragmentarios. Otro personaje que me llama muchísimo la atención es Aspasia. Aspasia, que era una extranjera en Atenas, se casó con Pericles, que era uno de los líderes más poderosos de aquella primera democracia ateniense. Y fíjense si era importante que el propio Sócrates la llamaba «maestra», maestra de elocuencia y de oratoria, que era capaz de dar lecciones a los grandes filósofos del siglo dorado de Atenas. Y, es más, nos dicen que escribía los discursos para su marido Pericles. Discursos que, después, recogidos en la obra histórica de Tucídides, han influido a muchas personalidades del mundo contemporáneo, entre ellos, a presidentes de los Estados Unidos, como Kennedy u Obama.
O sea, que las voces de esta mujer escribiendo sobre política han llegado en sus reverberaciones hasta el mundo contemporáneo. En el mundo romano, prácticamente, el único texto que conocemos escrito por una mujer lo escribió Sulpicia, una poeta, y ha llegado hasta nosotros por equivocación, por error, porque fue atribuido a un poeta, hombre, que formaba parte del círculo en el que ella se movía, que era Tibulo, y, gracias a eso, podemos leer sus poemas, que son unos poemas autobiográficos en primera persona, donde cuenta la historia de su enamoramiento con un hombre que no era un partido adecuado a ojos de su familia y ella, de forma rebelde, reivindica ese amor transgresor y, además, se atreve a hablar del placer femenino, en una época en la que esto todavía rompía completamente los esquemas. Hay otras mujeres, como Hipatia, a las que también he intentado rendir homenaje, una mujer científica en la antigüedad que, además, fue asesinada precisamente por ser mujer, por ser maestra y por ser sabia. Es toda una historia sobre estas mujeres ocultas, hay muchos otros nombres de los que solo quedan, a lo mejor, unos pedacitos, unos añicos de textos, de poemas, de frases, de pensamientos… Hubo mujeres filósofas en la antigüedad, hubo mujeres que escribieron obras dramáticas, que escribieron historia, pero muchas de ellas nos las han hurtado porque no consideraron sus obras lo suficientemente importantes como para seguirlas copiando.
Y, de esa manera, se han perdido, porque en su época no fueron capaces de valorarlas lo suficiente. Hay también otra deuda que tenemos y es la deuda con las mujeres de la oralidad. Las mujeres que no llegaron a aprender a leer y escribir porque no se les daba acceso a la educación y, entonces, toda su habilidad, su talento, sus canciones, sus versos, pasaron de boca en boca, de generación en generación, y muchas veces han acabado en obras literarias de hombres que se inspiraron en ellas o aprendieron de ellas y luego pudieron, ellos sí, publicar las obras inspiradas en toda esa trayectoria, en esa imaginación, en esas imágenes y en ese mundo literario. Entonces, para mí es importante también hablar de esas creadoras analfabetas que han quedado muchas veces pues en un lugar secundario y a las que no hemos rendido el debido homenaje.
Y, bueno, pues todas esas mujeres creo que son parte de un legado que ahora, en esta época, por suerte, empezamos a valorar, a reconstruir, y es muy importante que las conozcamos, que las leamos cuando se pueden leer sus textos parcial o totalmente, que llevemos flores a sus tumbas, me gusta llamarlo así, «a las tumbas de nuestras antepasadas», porque, para las mujeres, siempre ha sido mucho más difícil crear una tradición. Pudieron ser conocidas en su momento, pero luego sus obras no perduran, no son recordadas, no se transmiten de generación en generación. De hecho, si eres mujer y eres escritora o creadora, lo mejor que puedes hacer es no morirte, porque, cuando te mueres, habitualmente, allí acaba la relevancia y la repercusión de su obra. Entonces, por suerte, estamos reconstruyendo ahora esas genealogías, estamos devolviendo al pasado una diversidad mucho mayor de la que tenían nuestros libros de texto, con los que nos hemos formado. Y creo que es hermoso también ser parte de esa tarea, algo que podemos hacer como investigadores, pero también como lectores, porque es importante evitar que las escritoras de hoy sean el silencio y el olvido de mañana.

La acompañé a las escuelas llevando los libros que donaban, leímos en voz alta para los niños, jugamos con ellos, porque Velia siempre dice que la literatura tiene que entrar confundida con los juegos y de una manera muy lúdica y feliz, no como una obligación o una imposición. Tuve la oportunidad de compartir una conversación con niños y niñas del club de lectura que habían leído uno de mis libros y me hicieron una entrevista. Y, sobre todo, descubrir cómo se trabaja en esos lugares donde los libros no lo tienen tan fácil para llegar. Y, claro, crear y forjar lectores es mucho más complicado, es un reto mayor. El proyecto se llama Motete porque es el nombre que se da en la región a unos cestos que sirven para transportar mercancías, comida, alimentos… y, bueno, los libros, de alguna manera, también son como cestos donde se trenzan muchas hebras de lenguaje y que conservan y sirven para transportar también muchas ideas, relatos, emociones y experiencias. Pero, además, esa metáfora tiene una dimensión más, que es que realmente los libros nos trenzan como comunidades. Crecemos si compartimos relatos y, entonces, nos sentimos mucho más cerca de quienes nos rodean.
Y eso es lo que pretende esta experiencia de Motete y es lo que yo descubrí junto a Velia, y me emociona, además, comprobar que hay personas que están dispuestas a vivir en zonas donde hay tantas carencias, con la convicción de que los libros y la literatura realmente pueden dar nuevas oportunidades a las personas, cambiar vidas… y, sobre todo, que, a través de la expresión, que depende del lenguaje y del pensamiento, se puede adquirir una nueva comprensión de tu propia dignidad. Cuando expresas tus ideas, cuando las escribes, les das una importancia y un valor que te hace crecer en autoestima. Y eso es lo que vivimos a través de esos niños que, después de varios años en talleres de escritura, eran capaces de hablar de sus emociones y sentir que eran importantes y que tenían también que tener su representación en la literatura, porque muchas veces la literatura habla de unas pocas personas, la mayoría de los libros hablan de unas pocas personas, en un mundo con muchos privilegios, y por eso son tan interesantes los pocos libros que hablan de la vida de todos, y eso es lo que se está intentando crear allí. Esa historia me recuerda a otras que yo he investigado para «El infinito en un junco», como, por ejemplo, la de las bibliotecarias a caballo de Kentucky, que aparecen en la imagen según el dibujo de Tyto Alba.
Es un episodio histórico que siempre me ha gustado especialmente. En la época de la Gran Depresión, en Estados Unidos, con el proyecto del New Deal, se decidió apostar por la lectura como una forma de salir de la crisis y de la depresión, y entonces movilizaron, sobre todo, a bibliotecarias mujeres por todo el país para que llevaran los libros a los lugares más recónditos y más empobrecidos. El caso del Estado de Kentucky es especialmente significativo porque están las Montañas Apalaches. Es uno de los estados más pobres y peor comunicados, allí no se podían llevar vehículos, y entonces, las bibliotecarias tenían que cargar los libros a caballo, llevarlos en unas carteras o alforjas, ir por caminos escarpados entre las montañas, incluso, a veces, afrontando enormes riesgos. Hay historias de la época que cuentan cómo se les morían los caballos en las montañas y ellas se echaban la carga de libros a las espaldas para llegar hasta las poblaciones donde los esperaban ansiosamente, porque, como le dijo un niño a una de estas bibliotecarias: «Nos estás salvando la vida con las lecturas que nos traes». Eran lugares donde nunca habían conocido la experiencia de la fantasía, la imaginación, leer a los clásicos… Y los ayudó de muchas maneras, incluso también a mejorar las condiciones sanitarias, porque esos libros les enseñaron qué debían hacer y qué no debían hacer para mantener un mejor estado de salud.
Así que esta historia de las bibliotecarias de Kentucky, que bajo muchas formas ha sucedido en todos los países, las misiones pedagógicas, la actividad de mi paisana María Moliner… Todas esas experiencias de invertir en las bibliotecas de los lugares más recónditos, creo que es una aventura que no está todo lo reconocida que debería y que ha transformado, de verdad, muchas vidas, ha abierto muchas miradas y estamos en deuda con las personas que todavía en el mundo de hoy siguen llevando la palabra como fuente de esperanza a los lugares donde más sedientos están de ella. Entonces, ese reconocimiento, ese aplauso a todas las personas que llevan la buena nueva de la palabra, es otro de los objetivos de «El infinito en el junco».
Porque los libros nos retan, porque los libros no nos dan la razón, porque los libros no están ahí para confirmar lo que pensábamos antes de abrirlos y empezar a pasar páginas y leer. Los libros mantienen esa especie de rebeldía y, además, nos ayudan a entrar en la mente de otra persona. De hecho, creo que leer es la experiencia más parecida que hay en el mundo de adentrarnos en las pasiones, en las emociones, en los miedos de otras personas, otras personas que nos hablan con su propia voz y nos permiten cambiar la perspectiva y colocarnos en el lugar desde el que habitan el mundo los personajes o las personas que han escrito esos libros. Cuando yo era pequeña, esto siempre era algo que me producía mucha curiosidad; cuando estaba entre otras personas pensaba: «¿Verán el mundo de la misma manera que lo veo yo? ¿Habría alguna manera de entrar en su cabeza?». Casi soñaba con rebanar un cráneo y sumergirme en la cabeza de otra persona. Y creo que los libros son, precisamente, la gran respuesta a esa pregunta: saber cómo piensan, cómo viven, cómo contemplan el mundo otras personas.
La traducción también es una razón por la que los libros nos ayudan especialmente, porque la traducción tiende puentes entre culturas que no tenemos fácil comunicarnos por la diferencia lingüística y, sin embargo, a través de los libros traducidos, podemos ampliar la perspectiva de nuestra mirada y el rango de nuestros pensamientos a las experiencias que se viven en lugares muy distintos. Y por eso creo que las personas que se dedican a traducir, que son otros de los grandes homenajeados en «El infinito en un junco», son también tejedores de puentes y de pasarelas entre formas muy distintas de vivir la vida. Hay dos tragedias del mundo antiguo que a mí me parece que hablan precisamente sobre polarización y que entablan un diálogo especialmente enriquecedor con el momento que estamos viviendo, que son «Los persas» y «Las troyanas». «Los persas» es una tragedia escrita por Esquilo, que es muy original porque sucede en el presente del autor. O sea, él había luchado en las guerras contra los persas y lleva al escenario, casi inmediatamente después, una de las grandes batallas de esa guerra, que es la Batalla de Salamina. Hubiera podido ser un panfleto patriótico en el que los griegos contaban cómo su superioridad, la superioridad de la democracia sobre el régimen monárquico y autoritario de los persas, los había llevado a la victoria, porque era así como ellos se sentían.
Pero Esquilo tomó una decisión muy audaz. Contó esa batalla y esa guerra desde el punto de vista de los perdedores, y lo hace de una manera enormemente respetuosa. Esos adversarios con los que ha estado combatiendo él mismo, en el campo de batalla, hasta hace relativamente poco tiempo, no se convierten en criminales natos ni representan el eje del mal. Son personas de carne y hueso que sufren. Él representa la ciudad, la capital de los persas, donde los ancianos y las mujeres están esperando noticias de esa batalla. Se enteran de que ha sido una gran derrota, de que el ejército vuelve en desbandada, y, entonces, hablan entre sí y se representan como lo que son, como una multitud de personas con distintas opiniones, con distintas miradas… Hubo halcones, pero también había personas más pacíficas que no querían esa guerra y que no fueron escuchadas. Se habla del dolor de las madres que han perdido a sus hijos en el combate, esos ancianos que se preguntan por su futuro, que piensan en cómo reconstruir la sociedad el día después, otros que critican a sus gobernantes… No se generalizan las culpas, sino se entiende que hay dentro de cada bloque homogéneo, incluso el del enemigo, distintas sensibilidades. Y creo que ese es un ejercicio literario muy valioso, el de ponernos en el otro lado de la barrera, intentar habitar la piel de las personas que incluso podemos sentir como adversarias o como hostiles.
Y eso sucede también en «Las troyanas» de Eurípides, que es una tragedia que se ha representado muchas veces tras el final de las grandes guerras del siglo XX y del siglo XXI, y siempre ha emocionado al público, a pesar de toda la antigüedad de la escritura de ese texto. Da voz a las perdedoras de la Guerra de Troya, sobre todo a las mujeres, que van a ser vendidas como esclavas y repartidas entre los vencedores. Y aparece el personaje de una mujer anciana, Hécuba, que había sido la reina de Troya hasta hace apenas unos días, hasta la derrota, y que se va a convertir en esclava. Y entonces, ella cuenta la visión de las vencidas, y ahí tenemos a un hombre griego que está tomando el partido de las mujeres, de las derrotadas, de las extranjeras, y que, además, lanza un testimonio muy valioso porque Hécuba dice que quiere contar su historia antes de que empecemos a olvidar. Porque el olvido muchas veces silencia las tragedias, las catástrofes, las matanzas, las guerras… y hay que escuchar las voces de los inocentes y de la población civil antes de que empecemos a olvidar. Y esa frase de «antes de empezar a olvidar» a mí se me ha quedado muy grabada y muchas veces la pienso cuando, en televisión, veo imágenes de las guerras contemporáneas.
Los libros sirven también para eso, para que no olvidemos a las víctimas, a los débiles, y para que, por un momento, estemos en su piel y podamos entender cómo se sienten, pero sin suplantar su experiencia ni tampoco quitarles su voz. Y, en el mejor de los casos, en momentos literarios rutilantes, eso se logra de una forma muy hermosa y creo que puede transformar las sensibilidades de quienes leen.
El principal problema de la conservación, y esta es mi reflexión después de haber estudiado toda la historia de los libros y de la lectura a través de los siglos, es que les hace más daño que las hogueras, que las persecuciones, que la violencia, que los saqueos… sobre todo, la indiferencia. La indiferencia ante la cultura es lo más dañino. Cuando no somos capaces de entender el valor vital que tiene para nosotros como personas, como individuos, como sociedades, el mantenernos en contacto con ese fuego de las palabras y de las emociones y de los hallazgos del pasado. Entonces, creo que, más allá de toda esta historia aventurera de perseguidores, de destructores de libros, lo principal es, sobre todo, desarrollar esa sensibilidad ante lo que estamos intentando guardar y ante esa comunicación entre generaciones. Entonces, este es, quizá, el mensaje que me parece más esencial: que todas las personas, nosotros, todos y cada una, estamos involucrados en la salvación de esa memoria que creo que las generaciones del futuro tienen derecho a reclamarnos.
Y todos nosotros podemos hacer nuestro pequeño rincón de memoria y de lectura en nuestras casas, intentar compartir libros con los niños, sea leyendo de noche antes de dormir, como hacía mi madre, practicando los rituales de llevarlos a las bibliotecas, a las librerías, a las ferias del libro… Y en todos esos gestos, de alguna manera, nos estamos convirtiendo en salvadores de libros y salvadores del legado. Uno de los grandes recuerdos de mi infancia es cuando caminaba por la calle de la mano de mi abuelo. Me parece estar viendo esa mano tan grande, entonces, para mí, una mano salpicada de pecas amarillas, esas pecas de la edad. Y yo me sentía absolutamente segura con él. Mi abuelo era una persona que tenía un instinto universal de cuidado. Había sido maestro de escuela muchos años, amaba a los niños, pero también las plantas, la vida en general. Por la ciudad, yo recuerdo siempre su mirada atenta y cuando veía una alcantarilla, siempre se acercaba a comprobar que la tapa estaba bien encajada para que nadie fuera a tropezar. Cuando pasábamos debajo de edificios en obras, él comprobaba si los andamios eran firmes o se caían. Y también lo recuerdo en los terribles veranos de Zaragoza, bajando cubos de agua para regar los árboles de la calle que estaban sufriendo el calor.
Y, años después, cuando paso por la calle donde él vivía, me doy cuenta de que los árboles que estaban en los alrededores de su portal han sido los que han crecido y son más altos y más frondosos porque él los cuidaba. Y, como el maestro que todavía era, me decía al recoger una cáscara de plátano de la calle y tirarla a la papelera: «¿Ves? Alguien podría haberse roto una pierna y no le sucederá, nunca lo sabrá, porque nosotros hemos recogido esta cáscara, porque el bien no se nota». Él pensaba que el mal es muy chillón, muy vocinglero, y, sin embargo, el bien no se nota. Todos esos pequeños cuidados que evitaron desgracias que nunca sucedieron son el bien que no se nota. Y esa lección se ha quedado para siempre en mí y creo que «El infinito en un junco» y todo lo que escribo es, en el fondo, un mensaje de agradecimiento a todas esas personas cuidadoras, como era mi abuelo, a esas desgracias que se evitaron por un esfuerzo mudo en el que nadie reparó, el caos que no llega a suceder, ese bien que no se nota. Y esas personas cuidadoras, cuidadoras de libros, cuidadoras de palabras, cuidadoras de niños, cuidadoras de personas o de la vida, son lo mejor que tenemos porque, en sus manos, se está construyendo el futuro que seremos. Muchas gracias.