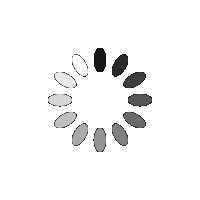¿Por qué nos gusta tanto tener razón?
Vicent Botella
¿Por qué nos gusta tanto tener razón?
Vicent Botella
Físico
Creando oportunidades
Por qué pensamos como pensamos
Vicent Botella Físico
Vicent Botella
Vicent Botella i Soler es físico teórico y divulgador, con una mirada lúcida y provocadora sobre el papel del pensamiento científico en la sociedad contemporánea. Su trayectoria combina la investigación en física de partículas con una pasión por el debate público, la educación y el análisis crítico de los discursos que configuran nuestra forma de ver el mundo.
En su obra ¿Por qué pensamos como pensamos? escrita junto con el filósofo: Javier López Alós, traza un recorrido fascinante en el que explora cómo los grandes marcos científicos han moldeado nuestras ideas, valores y formas de convivir y pensar. Con un estilo claro y accesible, el libro no solo divulga ciencia, sino que interroga la propia arquitectura del pensamiento moderno.
Su trabajo es una invitación constante a cuestionar lo dado, a pensar desde el asombro y a recuperar la ciencia como herramienta de emancipación. Porque, para Vicent Botella, entender cómo pensamos no es una cuestión académica: es el primer paso para imaginar un mundo distinto.
Transcripción
Funcionamos en modo piloto automático muchas veces. La percepción, por ejemplo, ahora me estáis viendo, vuestro cerebro está construyendo, a partir de la información visual, una percepción, y lo está haciendo de manera automática, sin pediros permiso y sin pediros opinión. De la misma manera, cuando vas explorando el mundo, el cerebro va haciendo aproximaciones, simplificaciones, emitiendo juicios, sugiriendo respuestas, de manera automática o, como decimos muchas veces, intuitiva. Fijaos que cuando vas al cine y estás viendo una película de terror, por ejemplo, te asustas, te alteras, se te acelera el corazón. A pesar de que sabes que estás en el cine comiendo palomitas y que no te va a pasar nada, pero ese peligro percibido, aunque esté en una pantalla y sea ficticio, como el cerebro hace interpretaciones automáticas, te asusta. Por eso funcionan las películas de terror, por eso consiguen asustarnos.
Porque hay cosas que el cerebro hace sin preguntarnos, sin pararse a reflexionar. Son lo que llamamos los «automatismos cognitivos». ¿Por qué? ¿Por qué el cerebro hace esto? Bueno, la explicación es más o menos sencilla. Somos animales, ¿verdad? Somos mamíferos. Y vivimos en la incertidumbre, vivimos en el no saber qué va a pasar. Normalmente estamos forzados a tomar muchas decisiones con poca información. Pero hay que tomarlas. Aunque uno no tenga información suficiente muchas veces para tomar una decisión, la tiene que tomar de todos modos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues cuando vamos por el mundo, vamos explorando lugares nuevos, contextos nuevos, sometidos a nuevos estímulos, situaciones novedosas.
Nos tenemos que hacer una composición de lugar, evaluar qué está pasando, evaluar si hay algún peligro y actuar en consecuencia. Y, además, actuar con una cierta rapidez. Hay veces en las que uno no se puede… decimos muchas veces, no te puedes parar a pensar, reaccionas. Si yo ahora lanzara una piedra hacia el público, no lo voy a hacer, vuestro cerebro no diría: «Mira, ahí viene un proyectil contundente a una cierta velocidad y quizás sería buena idea que yo me agachara». No, no vamos así por la vida. Te agachas y luego ya miras si era una piedra, un oso de peluche o qué era. De la misma manera, si ahora saliéramos a la calle y aquí en la calle hubiera una multitud corriendo despavorida en una cierta dirección, nosotros nos sumaríamos felizmente, empezaríamos a correr y luego ya preguntaríamos por qué corríamos y qué pasaba. Es decir, hasta un cierto punto es entendible que en algunas situaciones reaccionemos de manera automática, reaccionemos de una manera que nos da a entender que, de alguna manera, en esas situaciones, a nuestro cerebro, si queréis, o a nosotros nos importa más la supervivencia que la verdad.
¿Qué pasa? Que estas reglas, estas reglas automáticas, estas reglas aproximadas, estas reglas que nos ayudan a tomar decisiones con poca información, son reglas que se llaman «reglas heurísticas», esto quiere decir que son reglas aproximadas, imperfectas, es lo que decimos «hacer las cosas a ojo» a veces. El interés de estas reglas es que nos ahorran tiempo, nos ahorran energía y nos permiten tomar decisiones rápidas con poca información, pero son imperfectas, es decir, inducen o tienen un margen de error, hay una probabilidad de que se equivoquen estas reglas. Esto es lo que llamamos los «sesgos cognitivos». Normalmente estas reglas heurísticas llevan aparejadas un sesgo cognitivo.
Os puedo dar un ejemplo, si queréis, un ejemplo fácil de entender de lo que es un sesgo relacionado con una regla aproximada. Cuando quedáis a comer con los amigos y sois un grupo de siete, ocho amigos y hay que pedir pizzas para cenar, ¿os ponéis a llamarlos a todos, a preguntarles cuánta hambre tiene cada uno exactamente para pedir exactamente las pizzas necesarias y que ni sobre ni falte comida? No. «Pues más o menos, si somos siete, oye, mira, pide ocho pizzas, que más vale que sobre que que falte». Eso es una regla aproximada. Y esa regla aproximada, en concreto, tiene un sesgo ¿hacia qué? Hacia que te sobre comida normalmente.
Si hubieras aplicado otra regla, si hubieras aplicado la regla de: “Siempre sobra mucha comida. Mira, somos siete, pide seis pizzas, que siempre nos sobra». Ahí estás introduciendo otro sesgo, el sesgo de que a lo mejor algunos días alguien se va a quedar con hambre, ¿verdad? Estos son los sesgos. Es decir, nuestra máquina de pensar, nuestra capacidad cognitiva, está muy bien y hace muchas cosas bien. Y nos ha traído hasta aquí como especie y a todos y cada uno nos mantiene vivos todos los días. Pero es verdad que tiene unas ciertas vulnerabilidades. Tiene, a veces, una cierta tendencia a cometer ciertos errores. Estos sesgos cognitivos nos afectan a todos. Si queréis usar la metáfora digamos de computadora, es como un «software» que viene preinstalado. Saber que están ahí, poder darles un nombre está muy bien, pero conocerlos no los desactiva.
Para esto nosotros proponemos lo que llamamos una «alfabetización cognitiva». Nosotros creemos que estos sesgos cognitivos, que estas vulnerabilidades de nuestro pensamiento, deberían ser también conceptos conocidos por la mayoría, aparecer en las conversaciones. Y bueno, ahora ya estaré encantado de escucharos y responder a vuestras preguntas. Muchas gracias por venir.
¿Cómo lo haces si no tienes información? Pues el cerebro muchas veces te da una intuición basada en la heurística de la disponibilidad, que es así de sencilla: cuanto más fácil te sea imaginarlo, cuanto más fácil te sea encontrar ejemplos en tu memoria de esa situación, más probable lo consideras. Cuanto más fácil te sea de pensar. Por eso, por ejemplo, tú vas por la autopista conduciendo un día tranquilamente, pensando en tus cosas, y de repente te cruzas con un accidente de tráfico. Y levantas el pie del acelerador y de repente pones más atención en la conducción. ¿Por qué? Porque de repente tienes esa memoria reciente de un accidente y, al tener la memoria reciente, eso aumenta tu estimación de la probabilidad de tener un accidente.

Os doy otro ejemplo que todos conocemos: si en el año 2018 o 2019 nos hubieran preguntado a cualquiera de nosotros: «Oye, ¿cuál crees que es la probabilidad de vivir una pandemia global?». ¿Qué habríamos dicho? «Nada. Hollywood. ¿Qué me estás contando? Ninguna». Si ahora os pregunto cuál es la probabilidad de que haya otra pandemia, pues claro… ¿Pero por qué? Porque ahora lo podemos imaginar. Porque antes era una cosa para la cual no teníamos ejemplos, no teníamos vivencias, no teníamos memoria, no somos especialistas en virología y en epidemiología, no teníamos experiencia en el tema, no teníamos información. Porque a lo mejor si se lo hubiera preguntado a un virólogo, o se lo hubiera preguntado a un epidemiólogo, pues me hubiera dado una respuesta informada, basada en sus conocimientos, pero el resto de la gente que no tenemos conocimientos en esas disciplinas, ¿de qué tiramos? Pues tiramos de nuestra experiencia vivida, de nuestra memoria.
Decimos: «Como no he vivido yo ninguna, como no se me ocurren ejemplos recientes, pues estimo una probabilidad baja». Aquí lo que es importante entender, el problema de esta heurística, que funciona bien a veces, desde luego, pero fijaos que es una cosa muy aproximada, porque en realidad, que tú tengas ejemplos o que a ti te sea más fácil o más difícil de imaginar no tiene nada que ver con la probabilidad real del hecho. La probabilidad de un hecho es la que es, independientemente de lo fácil que te resulte a ti imaginarlo o no. La probabilidad de un accidente de aviación o de que te parta un rayo es la que es, independientemente de con cuánta claridad o nitidez te lo puedas imaginar tú. ¿Verdad? Esta heurística de la disponibilidad, claro, hace también, o explica, por qué a veces la imaginación es la mejor amiga de la ansiedad. Porque claro, si tú te vas de viaje, por ejemplo, y tienes una gran imaginación, puedes imaginar una cantidad de cosas increíbles que pueden ir mal.
¿Cómo vas a perder el equipaje? ¿Cómo te vas a quedar atascado no sé dónde? ¿Cómo vas a pinchar una rueda subiendo a no sé dónde? Lo puedes imaginar. Y como lo puedes imaginar muy claramente y lo puedes imaginar con mucha facilidad, o te viene a la cabeza con mucha facilidad, lo estimas muy probable, cuando en realidad no lo es necesariamente. Por eso a veces la imaginación y la ansiedad se juntan. Porque si lo estimas muy probable, te pones más nervioso. Esto está relacionado también con otro fenómeno, el segundo ejemplo, si queréis, y es que esta facilidad para pensar las cosas hace también que asociemos cualidades positivas a ese pensamiento. Como, por ejemplo, credibilidad a una cierta cosa.
Esto lo hacemos muchas veces cuando nos cuentan algo, nos cuentan un chisme, y decimos: «Pues oye, no lo sé, pero me cuadra. No lo sé, no tengo información ninguna, pero oye, lo puedo…». O al revés, nos cuentan algo de alguien y dices: «Imposible, imposible, no me lo puedo imaginar». Ya, pero que tú te lo puedas imaginar o no, no tiene nada que ver con la verdad. Es decir, que nos resulte más o menos fácil de pensar algo, más o menos fácil de imaginar, tiene una relación muy tenue con si el hecho es verdad o no. Pero sabemos que aquellos pensamientos, aquellas ideas que nos resultan familiares, que las hemos visto muchas veces, nos resultan más fáciles de pensar, más fáciles de traer a la cabeza.
Y ese es el sesgo, ese es el automatismo, tendemos a, sencillamente porque son familiares, asociarlos cualidades positivas, como, por ejemplo, cualidades de verdad o de credibilidad. ¿Quién sabe esto? Los expertos en marketing, los expertos en imagen pública, los expertos en política y en comunicación política saben que repetir y machacar con una idea, con un concepto, con una frase, con una imagen, con un candidato, ayuda a que eso sea familiar en la cabeza de la gente. Esto nos pasa con las ideas también. Una nueva idea, de entrada, no sé quién es, no sé lo que es, pero cuando ya lo he visto mil veces y mi vida parece que continúa igual, pues bueno, asocio ya esas cualidades positivas a esa idea o a esa imagen.
Y esto es sencillamente porque no consiguen tener una respuesta emocional ante lo que está pasando. Voy a intentar explicar un poco esto por dónde va. Nos tenemos que dar cuenta, por ejemplo, de que hay decisiones que no se pueden razonar. Porque, Raquel, si yo te pregunto: «Oye, ¿el sábado quieres ir a hacer parapente conmigo?». Imagínate que tú el sábado no tienes plan. ¿Cómo razonas eso? Tendrás que ver si te apetece o no te apetece. Bueno, con todo, sí que es verdad que la emoción a veces nos puede jugar malas pasadas. Hay que ir con cuidado con ella, ¿verdad? Porque siempre han dicho: «No vayas a comprar al supermercado con hambre, porque las decisiones se resienten». O, si estás muy enfadado, a lo mejor no es el momento de mandar ese correo electrónico. Igual cálmate, ¿no? Es verdad que la emoción tiene sus grados y hay que ir con prudencia con ella, ¿verdad? Pero hay que ser conscientes de que la emoción no es eliminable de la toma de decisiones.
A mí me gusta decir que la toma de decisiones, tomar una decisión, no es lo mismo que resolver un problema. Porque a veces lo confundimos. A veces la gente me dice: «No, es que tengo este problema que tengo que resolver». No, digo: «Tienes que tomar una decisión, no tienes que resolver un problema». Un problema matemático de libro de texto tiene una solución que es independiente de ti. Es decir, dos más dos es igual a cuatro independientemente de cómo te vaya a ti el día. Pero en muchas decisiones que tomamos, la decisión que vas a tomar no es independiente de ti. No es independiente de cómo te vaya a ti el día, o de cómo te sientas, o de cómo valores las diferentes opciones. Por eso, distintas personas en una situación similar van a tomar diferentes decisiones, van a elegir cosas distintas. No quiere decir que haya uno que acierte y que todos los demás se equivoquen. Es porque somos personas distintas, con valores distintos y, a veces, con respuestas emocionales distintas.

Pero si me compro la misma bicicleta y te digo: «Pepe, no sé. Estoy dando muchas vueltas porque me he comprado esta bicicleta, pero yo… no sé. Igual tendría que haber ido a más tiendas, mirado más por Internet. Creo que mi vecino se ha comprado una también. Ya verás cómo la de mi vecino es mejor. Y no sé». Fíjate que la bicicleta es la misma. La decisión es la misma. El hecho objetivo es el mismo. Pero la valoración, cómo me siento yo con la decisión, es totalmente diferente. Y a lo mejor juzgo el resultado de esa decisión de una manera totalmente distinta, siendo el mismo hecho objetivo. Eso por un lado. Por otro lado, yo veo todas las semanas a mucha gente que no tiene problemas reales de toma de decisiones. Las decisiones que toma son, en promedio, bastante razonables. Pero el proceso de la decisión, el proceso de tomar la decisión, es un dolor. Les cuesta mucho.
Le da muchas vueltas. Lo sufre mucho. Antes de hacer algo, muchas semanas, para cualquier cosa. Para reservar un hotel para las vacaciones, para lo que sea. Mucho darle vueltas, mucho sufrir. «¿Y si no encuentro el mejor? ¿Y si esto no sé qué?». Ahí es donde hay que tener cuidado. Porque, nuevamente, si tú inviertes tanta energía en una determinada decisión, de alguna manera también estás inflando las expectativas. Y te puede pasar, y lo veo en individuos, lo veo en equipos, lo veo en empresas, que luego digas… igual la decisión te sale bien, pero luego dices: «Tanto sufrimiento para esto. Tanto darle vueltas para esto en concreto». Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la toma de decisiones. No solo nos obsesionamos a veces con el resultado, con la elección en sí, pero también con la narración de lo que está pasando. También con la narración de lo que ha pasado. Sobre tu segunda pregunta, sobre darle vueltas a las cosas.
Ahí te hablaría, por ejemplo, del problema del remordimiento, que está muy relacionado también con la culpa del comprador. Lo que en inglés llaman el «buyer’s guilt». Esta cosa de: «Me he comprado la bicicleta, pero me paso luego seis meses sufriendo porque no sé si me he comprado la que me quería comprar». El remordimiento es… Le tenemos mucho miedo al remordimiento. Muchas de las cosas que nos paralizan es precisamente la aprensión que tenemos a equivocarnos, la aprensión que tenemos al juicio futuro que haremos sobre nuestra decisión. «¿Y si me equivoco? ¿Qué pasará si me equivoco? ¿Cómo me sentiré si me equivoco? ¿Cómo me sentiré si las cosas van mal?». Lo que es curioso es que realmente, si lo contamos en minutos al día, tampoco pasamos tantos minutos arrepintiéndonos de decisiones pasadas.
Pasamos muchos más minutos preocupados por decisiones futuras que arrepentidos por decisiones pasadas. En ese sentido, hay una cierta paradoja ahí, que es que le tenemos mucho miedo a una cosa, que es el arrepentimiento o el remordimiento, que luego resulta que no tenemos mucho tiempo de hacer. Entonces, estás preocupado por el posible remordimiento que sentirás si fallas sabiendo que no tienes tiempo de arrepentirte de cosas pasadas. ¿Vas a tener tiempo de arrepentirte de esta? Por otra parte, el remordimiento o el arrepentimiento muchas veces está… Y lo digo para decisiones quizá más complejas. El arrepentimiento o el remordimiento tiene también una función. Para decisiones que se repiten con frecuencia, por ejemplo, hablar con tu pareja o hablar con tus hijos, si haces algo mal, si un día les hablas mal, o un día gritas más de lo que tendrías que haber gritado, o dices una cosa que está fuera de lugar y se enfadan contigo, está bien que haya un marcador emocional que te diga: «Esto no lo vuelvas a hacer. Esto no ha ido bien». Eso está bien.
El problema es que ese arrepentimiento o ese miedo también lo extrapolamos a decisiones mucho más complejas que luego no vas a tener ocasión de repetir. ¿Con qué combustible se alimenta ese remordimiento? Con contrafactuales. Siempre estamos con esta historia de: «Si hubiera hecho aquello otro… Si me hubiera casado con mi primer novio en vez de con este…». Pero claro, eso no lo sabes. Estás comparando tu situación actual con una hipótesis, con un caso hipotético de: «Si yo hubiera hecho otra cosa», y siempre dices: «Si hubiera hecho otra cosa, ahora estaría mejor». No, estarías igual. Estarías parecido. No lo puedes saber. Te estás haciendo trampas al solitario. Otra idea que os querría proponer es que podemos pensar las decisiones como si fueran apuestas.
Esto lo ha escrito y lo ha descrito muy bien Annie Duke en un par de libros. Annie Duke es psicóloga clínica, pero también es campeona de póker. Sabe bastante de toma de decisiones con poca información o bajo incertidumbre. La idea de entender las decisiones como apuestas es entender, es básicamente decir una cosa tan sencilla como que no sabemos lo que va a pasar. Eso lo sabemos todos. No podemos predecir el futuro con exactitud. Sin embargo, lo intentamos. Lo intentamos. Cuando vamos a tomar decisiones realmente nos hacemos a veces mucho el cuento de la lechera: «Voy a hacer esto y después pasará aquello y luego me dirán que no sé qué». Te haces un cuento, una narración que luego no se da, porque luego no pasa así. Pensar la decisión como apuesta tiene varias ventajas. Y una de las ventajas principales, diría yo, es entender mejor, o eliminar o reducir el sentimiento de culpa cuando las cosas no van como tú esperabas. Tú estimas, tú crees que te va a ir bien haciendo una cosa, le otorgas una cierta probabilidad.
«Oye, pues mira, yo creo que voy a decir que sí a esta oferta de trabajo, porque me he informado, he ido un día, he visto la empresa, parece que está bien, parece que todo bien». Y tú, oye, has hecho tus deberes, has estimado un riesgo razonable, parece que es una buena opción y lo tomas. Al cabo de seis meses cierra la empresa, o no te gusta el trabajo, te aburres como una ostra allí, o hay un compañero que ha entrado después de que entraras tú que te hace la vida imposible, cualquier cosa. ¿Eso quiere decir que tomaste una mala decisión? No, tú habías estimado unas probabilidades, habías estimado un riesgo, y luego no se ha dado todo lo bien que se podría dar.
Pero no te puedes fustigar. No puedes decir: «Es que ya ves tú, ¿cómo se me ocurrió a mí?». No, con la información que tenías en ese momento hiciste una apuesta. Y entonces hay que asumir que en esta vida vamos a hacer apuestas y fijaos, aunque fuéramos como el meteorólogo, imagínate que tuviéramos un aparatito mágico, una «app» en nuestro teléfono fantástica que le pudiéramos preguntar: «Oye, esta decisión, ¿qué probabilidades tengo de éxito con esta decisión? Y aquello te dijera: «El 85%, el 90%, el 15%». Sería fantástico, ¿no? E imagínate que tú fueras por la vida solo tomando decisiones que tuvieran un 80% de probabilidad de salirte bien. Pues aun así, dos de cada diez no te saldrían como quieres. Aun así, dos de cada diez no te saldrían como quieres. Y esto pues hay que sencillamente aceptarlo, ¿no?

Hay experimentos muy chulos sobre la atención. Se me ocurren experimentos del laboratorio de Simmons, en Estados Unidos, experimentos clásicos. Hay uno muy divertido en el que… no sé si alguien lo habrá visto, que es un vídeo de dos equipos de baloncesto de tres personas pasándose unos balones, varios balones. Unos van vestidos de blanco, otros van vestidos de negro. Y tú le dices al público: «A ver, os voy a poner un vídeo y tenéis que contar cuántas veces se pasa el balón el equipo que va vestido de blanco». Entonces la gente se pone allí a contar, pone toda su atención en contar los pases de balón.
Y en el vídeo, que dura tres minutos o dos minutos, de repente, pasa por en medio del campo una persona disfrazada de gorila. Pasa por allí, se pone allí en medio, hace así y sale. Y luego tú preguntas: «Bueno, ¿cuántas veces se han pasado el balón?». Todo el mundo: «15, 16, yo he contado 14, no sé cuándo». «Vale. ¿Cuánta gente ha visto el gorila?». «¿Qué gorila? ¿Qué?». “¿Cómo que qué gorila?». Normalmente el 50% del público no ha visto al gorila. Tiene otro experimento, Simons, el de la puerta, que es muy chulo también. Allí en el campus de la universidad salían y una persona con, estamos hablando de los años 90, con un mapa de papel en la mano le preguntaba a un transeúnte: «Oiga, disculpe, para ir a no sé qué». Y, cuando aquel iba a responder, de repente, llegaban dos operarios de la construcción con una puerta y pasaban por en medio de las dos personas. Momento que aprovechaba el tipo del mapa para cambiarse con otra persona también con un mapa. Y era ver si el transeúnte incauto al que habían preguntado se percataba de que la persona que le había preguntado había cambiado. Que era otra persona.
Y también aproximadamente la mitad no se daba en cuenta. Incluso a veces hacían cambios de género. Primero preguntaba a un hombre, pasaba la puerta y, de repente, había una mujer. Y la gente seguía respondiendo: «Pues mire, vaya por aquí y tal. La segunda a la derecha». ¿Por qué? Pues porque estás concentrado en lo que estás concentrado y no estás pensando en otras cosas. A ver, esto no es nada nuevo tampoco. Quiero decir, hay dos actividades que se aprovechan de esto más que ninguna otra, que son los magos y los carteristas. Es decir, lo tienen clarísimo. Es decir, ya no solo tienen una gran destreza manual, también controlan muy bien las dinámicas de la atención. Y saben cómo llamar tu atención y mientras está tu atención aquí, por otro lado están haciendo otra cosa. Están sacando una carta o te están robando la cartera, da igual.
Pero lo saben hacer muy bien. El problema es que claro, esta atención limitada, la pregunta es: en el mundo en el que vivimos ahora, vivimos en lo que se ha venido a llamar una «economía de la atención». Esto es un concepto que ya lo introdujo Herbert Simon en los años 70 y es un concepto que entiende nuestra atención como un recurso valioso y limitado. Siempre han dicho que si un… Habréis oído esto, ¿no? «Si un producto es gratuito, tú eres el producto». Es decir, vivimos en una economía, en un sistema que está lleno de demandas de atención. Cosas que están pidiendo nuestra atención a todas horas.
Estímulos, entretenimiento, discursos, informaciones, carteles. Es decir, hay un montón de cosas que están sistemáticamente compitiendo por nuestra atención. Pero claro, nuestra atención es limitada. Nuestra atención tiene un ancho de banda finito. Entonces, un problema que nos tenemos que plantear es cómo vivir en este mundo que está constantemente pidiendo nuestra atención cuando sabemos que nuestra atención es limitada. ¿Cómo la administramos? Porque si nos dejamos llevar, estaremos prestando atención a un montón de cosas que nos asaltan por la calle. El problema es que, hiperestimulados como vivimos en medio de este gran ruido, con prisas, pues eso nos fuerza, o parece que nos fuerza y nos lleva a tomar más atajos. A tomar más atajos cognitivos. A usar más de estas reglas.
Es decir, a no poder pararnos a pensar, porque vivimos hiperestimulados. Y, además, genera también a veces una sensación un poco angustiosa de que hay demasiadas cosas que se nos escapan. Esa sensación de no poder llegar a todo. Porque hay tanto que no puedo llegar a todo. La primera noción o la primera defensa es darse cuenta de que la atención es limitada. De que la atención es un recurso limitado. De que no tenemos infinita. Y precisamente, protegerlo. ¿Qué significa protegerlo? ¿Cómo podemos proteger nuestra atención? Bueno, yo diría que hay soluciones. Por ejemplo, Gloria Mark, en Estados Unidos, ha estudiado bastante el tema de las distracciones en el ambiente laboral, por ejemplo. Hoy vivimos conectados a varios dispositivos a la vez. Y estamos trabajando y nos están llegando «emails», mensajes. Las empresas muchas veces tienen programas de mensajería instantánea dentro de la propia empresa. Pues hay estudios que dicen que un trabajador promedio que trabaja en una oficina con ordenador y tal es interrumpido en promedio una vez cada 11 minutos. ¿Cómo se puede trabajar así? Es difícil.
Es complicado. Yo a veces trabajo con académicos, y hay gente que me dice: «Yo trabajo con la bandeja de entrada del correo electrónico abierta, la red social tal abierta, la red social cual abierta y este programa de mensajería instantánea también y el móvil encima de la mesa». Y digo, claro, si tu trabajo es estar conectado permanentemente y tienes que reaccionar en tiempo real, porque hay un montón de gente que depende de ti y ese es tu trabajo: hablar con gente, pues claro, lo entiendo. Pero como tu trabajo requiera pensar, concentrarse, resolver un problema, pensar una idea nueva, crear algo, se complica mucho, ¿verdad? Tengo un amigo que trabaja en una gran empresa tecnológica de programador y me contaba que habían impuesto una especie de código de honor, de regla, había llegado un «e-mail» a todo el mundo estableciendo lo que llamaban «la regla de los cinco minutos». La regla de los cinco minutos decía: antes de mandarle un mensaje a un compañero para que te ayude con algo tienes que dedicar tú cinco minutos a ver si lo puedes resolver tú y no molestar a otro, porque es muy fácil… «¿Dónde estará esto? Pues espérate que le pregunto a Juan», y Juan está haciendo lo que estaba haciendo y de repente mensajito y ya lo has interrumpido, ¿verdad? Yo creo que esta es una de las cosas que tenemos que hacer: razonar, y ya no solo a nivel individual, también a nivel colectivo.
¿Cómo nos tenemos que relacionar con esas tecnologías? ¿Qué espacios han de ocupar estas tecnologías? O ciertos aspectos de estas tecnologías, sobre todo cuando sabemos que a veces están diseñadas para explotar y para aprovecharse precisamente de esas vulnerabilidades cognitivas. Precisamente de la debilidad.
¿Por qué? Pues porque hemos pagado ocho euros, ¿no? Ya, lo que pasa es que los ocho euros no te los van a devolver aunque acabes la película. Los ocho euros en este caso son el coste hundido, el coste irrecuperable. Es decir, aunque yo vaya a la taquilla y le diga a la persona de la taquilla: «Oiga, que la película me parece un tostón», y dice: «Ah, bueno, haber elegido muerte. No le voy a devolver el dinero, ¿no?». Es decir, eso se ha perdido. En ese momento lo único que podemos pensar es ¿qué hacemos con el resto del tiempo que tenemos? ¿Qué hacemos con el resto de los 70 minutos? ¿Nos quedamos allí a sufrir el tostón ese? ¿O vamos y hacemos otra cosa? ¿Vamos a tomar un café con nuestra pareja? Claro, la falacia del coste hundido lo que hace es que le da valor a cosas irrecuperables del pasado que en principio no deberían tener un peso en la decisión actual. Porque lo único que debería pesar en la decisión actual es las consecuencias futuras. Lo que haya pasado antes, los ocho euros que hayas invertido antes… Claro, pero esto yo lo veo en empresas a todas horas. «No, no, es que este proyecto hemos invertido ya seis meses y todo este dinero en este proyecto… no podemos parar ahora». «Pero si no va a ninguna parte. ¿Por qué no podemos parar ahora?». «Por lo que hemos invertido ya». Pero lo que has invertido no lo vas a recuperar. Es el coste hundido. Eso ya pasó. Ahora tienes que pensar en el futuro. Por eso ves… de esa manera se pierde mucho dinero y mucho tiempo. Pero lo veo también… se ve en la vida cotidiana muchas veces. Hablas con gente joven y digo: «Bueno, has acabado la carrera, ¿y ahora qué quieres hacer?». Dice: «No, quiero encontrar trabajo de lo mío». «De lo tuyo. Muy bien, y ¿te gusta lo tuyo?», y dice: «No».
Digo: «¿No te gusta? Entonces ¿por qué?». «Porque es lo que he estudiado. Porque si no, ¿para qué he estudiado esto?». Y digo: «Pues no sé para qué has estudiado esto, pero si ahora no te gusta, pues igual no te conviene». La falacia del coste hundido… muchas veces es curioso. Es un mecanismo extraño en el que intentamos justificar una decisión pasada con una decisión presente. Es decir, intento justificar el hecho de que me he gastado ocho euros en un tostón insufrible quedándome a verlo entero. No hace falta que te quedes a verlo entero, ya está, no lo vas a recuperar. O quiero justificar que hice tal cosa, pues ahora voy a encontrar trabajo de lo mío porque si no, ¿por qué hice aquello? Pues no lo sé, porque tu yo de 18 años eligió hacer eso, pero han pasado años y ahora eres una persona diferente y ahora a lo mejor te gusta otra cosa. ¿Verdad? La falacia del coste hundido está permanentemente presente en nuestras vidas, en muchos aspectos, y nos lleva a veces a decisiones poco racionales. La falacia del coste hundido está también relacionada con este coste emocional que supone que muchas veces en la vida eres tú el que ha de determinar que algo acaba o que algo no ha salido como debería o que algo ha cambiado. Y eso tiene un coste, tiene un coste admitir que uno se ha equivocado. Entonces muchas veces la falacia del coste hundido está también relacionada con eso, es decir: «Bueno, si yo he invertido seis meses en esto y todo este dinero en este proyecto y no va bien, bueno, pero mientras lo mantenga vivo no ha fallado, de momento, ¿verdad?». Sin embargo, si digo que no, hasta aquí llegamos, ahí tengo que determinar yo que ha fallado. Lo decido yo. Lo doy por acabado. Se da también en las relaciones personales, ¿no? Gente que está, pues eso, en una relación de pareja que no funciona o que no están a gusto. «Pero es que ya llevamos dos años», y digo: «Bueno, pero no añadas otro, ¿no?».

¿Qué probabilidad había? Y vieron que la probabilidad empezaba muy bien por la mañana, el primero de la mañana tenía una probabilidad como 60-70 % de que le dieran la condicional, por supuesto promedio sobre todos los casos y todos los jueces, pero aquello iba descendiendo con rapidez. Y, de repente, como a media mañana, daba un salto otra vez para arriba y volvía a descender, y daba otro salto para arriba y volvía a descender y descendía casi hasta cero. Es decir, si eras el primer preso de la mañana pues tenías 60-70 % de probabilidad de que te concedieran la condicional, como fueras el que hace nueve o diez, ya mal, muy poquita probabilidad de que te la dieran. ¿Y esto cómo se explica? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y cómo es que esa probabilidad de repente vuelve a saltar del cero al 70 %? Pues resulta que los saltos coincidían con las pausas de los jueces, con sus descansos. Es decir, a medida que el juez veía más y más presos, el juez se iba cansando. Cuando el cerebro se cansa, el cerebro busca ahorrar energía, el cerebro busca atajos, el cerebro tiende a la decisión fácil. Y en este caso la decisión fácil era mantener el «statu quo», mandar al preso de vuelta a prisión, no conceder la libertad condicional, que es una decisión de mayor responsabilidad. Y, de repente, el juez paraba, descansaba, se tomaba su café o se iba a comer y después de la pausa la probabilidad volvía a ser alta. El juez volvía a estar en condiciones de tomar decisiones difíciles, de tomar decisiones pesadas de responsabilidad.
La gran pregunta es: ¿pensáis que los jueces sabían esto? ¿Pensáis que los jueces eran conscientes de la merma en su capacidad de tomar decisiones sencillamente porque se estaban cansando? No, seguramente no. Y ninguno de nosotros lo hubiéramos sido. Seguramente hubieras tomado a cada juez y cada caso en concreto y te hubieran justificado: «No, yo tomé esta decisión, lo mandé de vuelta a prisión por esto y por aquello». Pero cuando pones todos los datos juntos sí que se ve el efecto estadístico de la fatiga cognitiva. Y este efecto se ha visto en muchas otras profesiones y campos. Por ejemplo, en la práctica médica. Un médico de atención primaria, la probabilidad de que prescriban antibióticos o no, en función de en qué momento de la mañana, etc. Se ha visto también, por ejemplo, incluso en tareas físicas, como en jugadores de fútbol. El rendimiento de un jugador de fútbol desciende si está más fatigado cognitivamente. Ya decía Johan Cruyff que el fútbol era un deporte que se jugaba con el cerebro. Bueno, pues tenía razón. Se juega mucho con el cerebro y tú lo ves. Se hacen experimentos del tipo: pillo un grupo de jugadores de fútbol, les doy una tarea difícil de pensar, un problema matemático complicado y a otros no. Y los pongo a jugar.
Y miro la efectividad en el pase, la velocidad, las posiciones y se nota estadísticamente que los que están más cansados mentalmente juegan peor. Hay una merma incluso en su rendimiento físico. Yo creo que esto tiene consecuencias o repercusiones claras y nos tiene que hacer pensar en cómo nos organizamos socialmente y cómo organizamos ciertas tareas, cómo nos organizamos el trabajo, cómo lo repartimos en muchísimos aspectos: en el sistema educativo, en el sistema sanitario, en un montón de profesiones distintas. Es decir, si sabemos que la fatiga cognitiva se acumula, si sabemos que implica una merma en la toma de decisiones, ¿hasta qué punto es razonable pedirle a un médico de atención primaria que vea a 40 pacientes en un día? ¿O hasta qué punto es razonable que un médico de urgencias o personal sanitario en urgencias haga turnos de 12 horas? Yo estuve en urgencias recientemente y la primera pregunta que le hice es: ¿Cuándo has fichado? ¿Cuándo has entrado? ¿Y cuántos pacientes llevas? Porque es importante. Es importante no tanto… Es importante no solo cuánto trabajamos, sino también cómo organizamos este trabajo, cómo lo repartimos precisamente para evitar o para minimizar los efectos de la fatiga cognitiva.
El cerebro intenta ahorrarse todo lo que pueda. Entonces, tú de momento te defiendes. También tiene un coste emocional porque tenemos la mala costumbre de identificarnos mucho con nuestras ideas y nuestras opiniones. Si yo me identifico mucho con mis ideas y con mis opiniones, cuando, de repente, evidencia contraria aparece o una persona me hace ver que mi opinión no es adecuada o no es correcta, claro, si yo me he identificado, si yo he equiparado esa opinión a un trocito de mi identidad, pues tengo que ir a hacer reformas en un sitio muy íntimo. De repente, te cuestionas: «¿Yo quién soy?». Pensamos muchas cosas de manera automática, pensamos muchas cosas influenciados por el contexto, por un montón de cosas, es decir, nuestras ideas son nuestras hasta cierto punto, pero están condicionadas por un montón de cosas que son externas a nosotros. Eso, por una parte.
Y por otra parte, el eslogan de que nosotros no somos nuestras ideas. Nosotros somos algo aparte o anterior a nuestras ideas. Esto es útil recordarlo, porque si tú no te identificas íntimamente con tus ideas, te va a resultar más fácil cambiarlas cuando te des cuenta de que no tienes razón. Va a ser más fácil que aceptes una evidencia contraria, que entres en una discusión… Y lo ves, hay veces que ciertas discusiones sobre ciertos temas candentes o delicados, ves a gente que reacciona con mucha agresividad cuando tocas ciertos puntos. No están protegiendo la idea, se están protegiendo ellos, están protegiendo su identificación con esa idea. Hay una cosa que se llama el «razonamiento guiado», que es esta tendencia que tenemos también a defender a capa y espada nuestras opiniones, nuestras ideas, no tanto por amor a la verdad, sino para proteger nuestro bienestar, para no tener que decir: «Mira, no tenía razón. Sí, eso lo tengo que matizar, no lo había visto de esta manera». Entonces, yo, el consejo, si queréis, sería recordar esos mantras: que nuestras ideas no son nuestras del todo, que están influidas por otras cosas, pero también que nosotros no somos nuestras ideas.
El profesor Asch juntó en una clase, alrededor de una mesa, a un grupo de unos siete estudiantes y les mostró dos cartulinas. En una cartulina había tres rayas negras de diferente longitud. Y en otra cartulina una rayita negra que era de la misma longitud que una de las de la primera cartulina. Se veía claramente, no había ninguna ilusión óptica de por medio ni nada. Y sencillamente preguntaba a los estudiantes cuál de las rayas de la primera cartulina era igual que la de la segunda cartulina. El truco era que seis de los estudiantes eran cómplices del profesor y habían acordado dar una respuesta incorrecta. Decir que la que era la misma era una que era claramente más corta. Pero claramente. Se veía con claridad que era más corta.
Y lo que quería el profesor era observar qué decía la séptima persona. Y este experimento lo repitió muchas veces. Y vio que había un gran número de incautos, de los que no sabían nada, que adaptaban su opinión a la opinión mayoritaria. Y decían con los demás: «No, no, sí, la uno, la uno». La que se veía claramente más corta. ¿Por qué pasaba esto? Porque cedían a la presión del grupo. Cuando él preguntaba: «¿Por qué habéis contestado esto?». «No, porque si todo el mundo dice que es la uno, seré yo que lo veo mal. No quería decir una opinión discordante con los demás o no quería fastidiarle a usted los resultados experimentales, porque si todos están diciendo la uno y digo yo la dos porque veo la dos…». Había un montón de gente que, en una cosa tan absolutamente básica como la longitud de dos líneas rectas, que, además, era palmario que eran de diferente longitud, cedían a la presión del grupo. Esto se explica en parte porque disentir implica una tensión. Es incómodo.
Por lo tanto, implica también un coste. Un coste energético, un coste cognitivo. Lo podéis ver también, por ejemplo, cuando subimos a un ascensor y hay gente en el ascensor. Imagínate que están todos mirando hacia la puerta como se pone normalmente la gente en las películas. En Estados Unidos lo hacen así, se ponen todos mirando a la puerta. Imagínate que tú entras y en vez de ponerte mirando a la puerta, hay ya cinco personas en el ascensor, tú te pones mirando hacia atrás. ¡Qué tensión! O te pones de lado. ¡Qué tensión, qué incomodidad! Si tú subes y hay cinco personas mirando hacia la puerta, tú subes y automáticamente te pones mirando hacia la puerta porque es el estado de mínima energía, es decir, mínimo coste. Es estar de acuerdo con el grupo y no entrar en esa tensión. Esto es porque somos animales sociales, que pertenecemos a grupos, que el sentimiento de pertenecer a algo, de estar en un grupo, de estar incluido es importante. Disentir implica conflicto, puede implicar rechazo… Entonces, claro, nos lo pensamos mucho.
Nos lo pensamos mucho a la hora de disentir y de arriesgar esa idea, de quedarnos solos. Y esto lo veo y lo temo ahora que tengo hijos llegando a la adolescencia, la idea de la presión de grupo. Porque es difícil. Porque aunque, no sé, tus padres te hayan dicho: «No te subas a una moto sin casco», llegará un punto en el que ellos estarán allí y habrá cinco personas, seis personas, subiéndose en esas motos sin casco y diciéndoles: «Ven, sé parte de este grupo, súbete». Y eso es una presión muy difícil de contrarrestar, es una presión muy difícil de soportar. Esto de la tensión y de la disensión es tan viejo como la historia del rey desnudo de Andersen, también llamada «El viejo traje del emperador», perdón, «El nuevo traje del emperador». Esta historia en la que dos timadores, dos tunantes le venden a un rey un traje de una tela tan fina y tan delicada que es una preciosidad y que solo los estúpidos no son capaces de verla.
Entonces, claro, nadie quiere ser el estúpido que no ve la tela. Entonces el rey compra ese traje maravilloso de esa tela tan fina y delicada y se pasea por la ciudad. Y ha corrido la voz y todo el mundo admira ese traje maravilloso, hasta que un niño dice: «El rey está desnudo». Claro, y lo dice el niño, lo dice el niño, es curioso, lo dice el niño, lo dice la voz inocente, pero lo dice también la voz que sabe que el amor es incondicional, que su pertenencia al grupo es incondicional, que sí que puede disentir sin miedo a que le rechacen o sin miedo a que le señalen, porque lo está diciendo un niño. Los adultos no, los adultos… aquí todo el mundo está aplaudiendo al emperador y yo aplaudo también y admiro su maravilloso traje, no sea cosa, porque el que se mueve no sale en la foto, ¿verdad? Entonces, claro, me resulta muy entrañable esa historia, sobre todo que lo diga el niño, porque es el que no tiene nada que perder, nada que perder respecto al grupo todavía.
Los otros días que el gato se porta mal y hace cualquier trastada y no hay luna llena o no me doy cuenta, esos pasan desapercibidos. Los días que hay luna llena y el gato es un bendito y no ha hecho nada malo ese día, también pasan desapercibidos, es decir, yo solo miro o me doy cuenta o valoro aquellas evidencias, aquellas anécdotas, aquellas pruebas de que tengo razón, de que: «¿Ves? Lo que yo decía, cuando hay luna llena el gato se porta mal». El sesgo de confirmación está en la base. Es el fundamento de un montón de supersticiones, de creencias, que aun no siendo verdad, no teniendo ningún fundamento, ninguna base, seguimos creyéndolas porque las vamos confirmando por ahí, con evidencias seleccionadas que nos confirman y claro, cuando te confirma, cuando la realidad te confirma algo que tú pensabas, pues volvemos a lo mismo, tienes razón, te da la razón y te hace sentir bien.
Hay también este componente de lo que se llama el «hedonismo cognitivo», el placer de saber. «¿Ves? Lo que yo decía». Y cuando pasa alguna cosa que te contradice, que no concuerda con lo que tú crees, con lo que tú pensabas, corremos un tupido velo y lo dejamos pasar. El sesgo de confirmación es tan común que casi podríamos decir que el método científico y muchas de las técnicas y protocolos que ha desarrollado la ciencia son un intento de evitarlo. Este y otros muchos sesgos, pero el sesgo de confirmación en particular.
¿Evitarlo por qué? Pues evitar que, si yo soy un científico y tengo una idea, una hipótesis y tengo… Los científicos son gente que es apasionada también, se apasionan por una idea, se apasionan por una hipótesis, les gustaría que la realidad fuera de una determinada manera. Hay un peligro de caer en el sesgo de confirmación, hay un peligro de caer en encontrar solo la evidencia que confirma mi hipótesis y descartar las otras. Por ejemplo, cuando hay estudios clínicos para evaluar la efectividad de un fármaco, se hacen estudios de lo que se llama «doble ciego». ¿Por qué? Porque se evita que ni el médico que hace el estudio ni los pacientes que reciben el fármaco sepan si están recibiendo el fármaco real o un placebo. Para evitar que haya sesgos.
Para evitar también una situación en la que pueda venir un investigador que diga: «Oiga, mire, mire estos diez pacientes. Yo le he dado este fármaco a estos diez pacientes y han mejorado todos». «Ya, pero ¿y los otros 100 pacientes a los que usted le dio el fármaco y no mejoraron?». «Ah, bueno, es que eso ya…». Claro, porque eso sería precisamente el sesgo de confirmación. Coger a esos diez que han mejorado, no sabes si han mejorado por el fármaco o por casualidad, pero tú dices: «No, estos son los que prueban mi hipótesis». Entonces, la ciencia ha desarrollado esos métodos, y métodos rigurosos, métodos estrictos, que hay que ir con mucho cuidado, precisamente por eso, precisamente por la ubicuidad del sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación también es muy importante tenerlo en cuenta hoy en día cuando vivimos estimulados, hiperestimulados, en este ruido digital de noticias, de estímulos, pero que, además, tienen unos algoritmos detrás que están interesados en hacernos sentir bien. Están interesados en mostrarnos cosas que confirmen lo que creemos. Porque todos sabéis que mis redes sociales no tienen nada que ver con vuestras redes sociales, ni tienen nada que ver con… Cuando uno entra en una red social, cada uno ve una cosa que está diseñada o adaptada para que tú veas cosas que a ti te gustan. Entonces se da el fenómeno este que se ha venido a llamar el «fenómeno de la cámara de ecos». Vivimos en una cámara de ecos, una habitación de ecos, en la que todo lo que recibimos son reflejos de nuestra propia voz. Son reflejos de nuestras propias ideas todo el tiempo. El algoritmo ya procura no exponernos a demasiada novedad, a demasiadas cosas que nos desafíen o a demasiadas cosas que nos puedan incomodar. Por eso hay que ir con cuidado con esa tecnología, porque al final agrava el sesgo de confirmación. Al final, nos atrincheran a cada uno en su posición que ya venía predeterminada.
¿Podemos aprender a pensar mejor? ¿Podemos aprender a tomar mejores decisiones? ¿O equivocarnos menos? Suena un poco raro, ¿verdad? Quiero decir, suena un poco raro pensar que uno puede aprender a hacer mejor algo que ya hace todos los días. Es un poco como cuando vas a yoga y el profe te dice: «Tienes que aprender a respirar». Y tú dices: «Vaya, pues yo pensaba que lo hacía bastante bien, quiero decir, aquí sigo, ¿no? Llevo muchos años con esto de respirar». O cuando vas al fisioterapeuta y el fisioterapeuta dice: «Es que no andas bien». «¿Cómo que no ando bien? Pues he ido a muchos sitios con este andar». Pero es verdad que hay cosas que, aunque las hacemos automáticamente, las hacemos todos los días, podemos aprender a hacerlas mejor o con más intención o prestándoles un poquito más de atención, ¿no? Pero no deja de ser verdad que igual que respiramos y andamos sin pensarlo mucho, muchas veces pensamos un poco con el piloto automático puesto. Y siguiendo un poco con esta metáfora de la navegación, también hay que pensar que no es lo mismo poner el piloto automático en un día calmo, soleado, tranquilo, sin viento, que decidir poner el piloto automático en medio de una tormenta, de una tempestad, ¿no?
En medio de una tempestad no puedes poner el piloto automático, tienes que estar más atento. Pues es un poco lo mismo. Tenemos que desarrollar un hábito de darnos cuenta en qué situaciones somos más vulnerables, en qué situaciones los automatismos cognitivos nos pueden poner en un mayor aprieto, nos pueden hacer caer en un error más grave. Porque, además, vivimos hoy en día inmersos en el ruido, con mucho ruido, muy estimulados, por muchas cosas, por muchas demandas de atención, por muchas peticiones de que tomemos decisiones y las tomemos rápidamente. Vivimos en la prisa constante. Y eso nos hace más vulnerables, nos hace más vulnerables al error. En estas condiciones tenemos que pensar que no es del todo razonable exigirles a los otros o exigirnos a nosotros mismos que seamos perfectamente racionales todo el tiempo. Ya no solo porque hemos visto que tenemos unas vulnerabilidades de serie, sino también porque el contexto no ayuda. Ser racional es como ser gracioso. Ni uno puede serlo todo el tiempo, ni lo consigue uno siempre que lo intenta, ¿verdad? Pues ser racional es un poco así.
Además, tenemos que pensar no solo en qué cosas podemos hacer individualmente, sino también qué cosas debemos hacer colectivamente. Entender que este ruido en el que vivimos inmersos quizá requiere de respuestas colectivas, requiere de respuestas colectivas que cuiden el contexto, que cuiden la calidad de la conversación, que cuiden el tiempo que tenemos para pensar. Tenemos que poder darnos más tiempo para pensar, más tiempo para reflexionar. Las cosas no pueden ir demasiado bien si vamos todos siempre fatigados y con prisa, porque entonces la calidad de nuestras decisiones se resiente. Y bueno, a mí solo me queda daros las gracias a todos por vuestra atención, por vuestro interés, por vuestras preguntas, y espero que la conversación no acabe aquí, que continuemos aprendiendo juntos y razonando sobre todas estas vulnerabilidades y errores cognitivos que cometemos todos y qué podemos hacer todos juntos al respecto. Gracias.