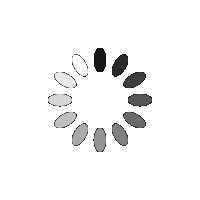¿Y si las mujeres pintaron la cueva de Altamira?
Marga Sánchez Romero
¿Y si las mujeres pintaron la cueva de Altamira?
Marga Sánchez Romero
Arqueóloga
Creando oportunidades
¿Cómo el cuidado nos hizo humanos?
Marga Sánchez Romero Arqueóloga
Nuestra casa, el taller que nunca para
Marga Sánchez Romero Arqueóloga
Marga Sánchez Romero
Arqueóloga y catedrática de Prehistoria en la Universidad de Granada, Marga Sánchez Romero es una de las voces más influyentes en la divulgación del pasado desde una mirada inclusiva. Su investigación reivindica a los actores invisibilizados en la evolución de las sociedades: la vida cotidiana, los cuidados, la infancia y el papel de las mujeres en la prehistoria.
Autora de libros y artículos de referencia, ha sido comisaria de exposiciones y divulgadora en medios y museos, acercando la arqueología a la ciudadanía. Su trabajo demuestra que lo cotidiano también construye la historia y que mirar al pasado con otras lentes nos ayuda a comprender mejor el presente.
Transcripción
Un verdadero trabajo de arqueóloga. Pero cuando terminó la carrera, por las circunstancias políticas y económicas del país, le fue imposible seguir desarrollando su carrera. No solo porque fuera una persona que era de izquierdas, sino que además era una mujer. Eso coartó completamente su capacidad. Se rindió. Dijo que hasta aquí llegaba. Y a mí me da… Me produce mucha ternura porque son de esas mujeres, en otras muchas profesiones también, que se han quedado por el camino porque las circunstancias sociales no les dejaron hacer nada más. Hubiera sido una magnífica arqueóloga y nos hubiera dejado muchísima información muy importante para el reconocimiento del patrimonio arqueológico de este país. Lo intentó, lo intentó y no lo consiguió. Entre esas muchas mujeres está, por ejemplo, Gertrude Bell, que es una arqueóloga que, fijaos, fue hasta diplomática, porque ella conocía muy bien… Recorrió todo el Próximo Oriente, llegó hasta Irak, a lo que hoy es Irak. Conocía tan bien a las poblaciones, a las tribus, había excavado tanto… Tenía un archivo fotográfico tan impresionante de esos lugares que ya han desaparecido y que la única prueba que tenemos es precisamente el trabajo de Gertrude Bell. Ella conocía tan bien… Era tan respetada por las tribus que vivían en la zona que, cuando se fue a conformar el país, Irak, el Estado, la llamaron para que fuera a negociar entre el Estado británico y las poblaciones que vivían allí. Porque era una persona súper respetada, una mujer súper respetada.
A mí me parece especialmente emocionante la historia de Dorothy Garrod y Yusra. Dorothy Garrod es una arqueóloga que llega a un lugar maravilloso, que es Monte Carmelo, que tiene un montón de yacimientos arqueológicos, además de muy diversas cronologías. Contrató a gente de allí y contrató a mujeres. Entre ellas, estaba Yusra, que llegó a ser la capataz de algunas de las excavaciones y que su gran ilusión hubiera sido ir a estudiar arqueología al Reino Unido. De Dorothy Garrod sabemos hasta que terminó esas excavaciones y volvió a Inglaterra, pero de Yusra no volvimos a saber nunca más. Es otra de las historias de mujeres que se quedaron en el camino y que ella, además, descubrió en una de las excavaciones uno de los cráneos de neandertal, de una población neandertal, más interesante que se han conocido en Monte Carmelo. Esas historias de vida que no son exitosas, pero que nos enseñan mucho y yo creo que merecerían una serie de televisión, sin duda.

Ese señor investiga, hace un relato, te lo cuenta a ti y tú te lo tienes que creer. Es el que aparece en los libros de historia, es el que aparece en los museos… En ese momento, imaginaos, en el siglo XIX, lo que se hace es elegir aquellas actividades que se creen que mueven el mundo y se colocan en el ámbito de lo masculino. Las mujeres a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX ni siquiera podemos votar. ¿Qué significación, qué significado político, económico o social podemos tener? Ninguno. Por tanto, se considera que nuestra aportación al desarrollo social es nula o poco importante. Así que se nos saca del relato. En ese sacarnos del relato, se encumbran algunas actividades y se ponen como las que mueven el mundo. La caza es una de ellas. No hay ningún conocimiento histórico detrás. No hay ningún conocimiento científico que nos permita afirmar que las mujeres no cazan. De hecho, lo que tenemos es conocimiento de que sí cazan. Porque, además, llevamos mucho tiempo encontrando cuerpos en sepulturas acompañadas por esos utensilios relacionados con la caza. Además, tenemos también otra cosa que en arqueología podemos usar para hacer comparaciones, aunque no podemos igualarlas, con las sociedades que en la actualidad aún tienen formas de vida relacionadas con la caza y con la recolección. Esas sociedades no son sociedades prehistóricas. Son sociedades que llevan miles de años de trayectoria y que han optado por unas formas de vida distintas a las nuestras, pero ni son peores… Porque son sociedades absolutamente perfectas, completas y complejas. Eso lo tenemos que tener siempre muy claro.
Bueno, pues en esas sociedades que cazan y recolectan, las mujeres están cazando. Además, no solo cazan con arco, con flecha, con jabalina, sino que usan otros elementos para la caza como pueden ser la onda o la trampa, que también es cazar. Esa idea repetitiva de que las mujeres no cazan lo que hace es que nos sitúa a nosotras en el margen. Nosotras no hemos colaborado o no hemos participado en una de las actividades más fundamentales para el desarrollo social o el desarrollo económico de esas sociedades. Y ojo, cuando hemos descubierto o hemos constatado que las mujeres sí que cazan, a mí no me parece que se las ponga en un plano más elevado. «Oye, ya cazáis, qué bien, ya sois como nosotros». No, eso no es lo que a mí me importa. A mí me importan otras muchas cosas que hacen las mujeres. Pero si están cazando y, además, tiene esa repercusión en nuestra consideración negativa… Si están cazando y es verdad que cazan, ¿por qué no las vamos a contar? Entonces, creo que esa es una de las falsedades o de las ideas preconcebidas y generalidades que se cuentan sobre la prehistoria que no son verdad. Y ya os digo, no solo me importa porque no sean verdad, sino porque tiene consecuencias para nosotras el creer eso.
Ahí estamos todo el tiempo cuidando los unos de las otras, las otras de los unos. ¿Cómo es posible que esas actividades, que son las únicas que son estructurales en todas las sociedades, que son fundamentales, que son imprescindibles, las hayamos llegado a considerar de tan mala manera? A despreciarlas, si queréis. Porque no las tenemos en cuenta. Si las tuviéramos en cuenta, estarían en los libros de historia y estarían en los museos, y no están. Hemos entendido… Es como una pescadilla que se muerde la cola. Hemos decidido que esas actividades no son importantes porque las hacen personas que no son importantes, que son las mujeres. Esas mujeres no son importantes porque hacen actividades que no tienen ninguna importancia. Entonces, entramos en un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Hemos decidido que esas actividades no requieren conocimiento, ni tecnología, ni suponen innovación tecnológica… Cuando es absolutamente falso. Porque tienen muchísimo conocimiento, mucha transferencia y mucho aprendizaje en esa actividad cotidiana. Generan un bienestar tanto a nivel biológico, pero, sobre todo, a nivel social, que nos permite sobrevivir como especie. Innovan tecnológicamente, porque nosotros seguimos preparando comida, pero no la preparamos de la misma manera que en el siglo XV o en el siglo V a.C. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es innovar, usar tecnología.
Y sobre todo requiere también un esfuerzo importante. Esto no es la mística del cuidado. Detrás del cuidado, hay mucho esfuerzo físico, hay muchos madrugones, hay mucho cansancio, hay muchas formas de intentar lograr la supervivencia. En evolución humana, durante muchísimo tiempo, siempre se había creído en esto de la ley del más fuerte. Hoy, la gente que estudia evolución humana, la gente que trabaja en Atapuerca, la gente que trabaja en Orce, lo que te dicen es que lo que nos ha hecho humanos es cuidarnos. Porque si no nos hubiéramos cuidado, esta especie se hubiera extinguido. Entonces, es muy importante que recuperemos eso, porque imaginaos lo importante que es conocer cómo se producen todas esas actividades que nos sostienen. ¿Por qué entendemos que el proceso de fabricar una punta de flecha es alta tecnología y el preparar un guiso no? Ahí está la clave. Por eso tenemos que saber mucho más de lo que sabemos sobre la cotidianidad de las poblaciones del pasado, porque ahí también está nuestra historia. Por ejemplo, cuando hablamos de cuidado, tenemos que contar esas historias, que son historias muy pequeñitas, pero que hablan mucho de lo que significa cuidar y de la capacidad humana que tenemos para cuidar. A mí me gusta mucho el ejemplo de Benjamina. Benjamina es una niña de unos diez años, aproximadamente, que apareció en Atapuerca, en ese magnífico yacimiento tan bien excavado y tan bien estudiado. Benjamina vivió hace unos 530.000 años. Fijaos, hace muchísimo tiempo.
Benjamina nació con un problema: tenía una sinostosis craneal. ¿Sabéis que cuando las niñas y los niños nacen, las suturas craneales todavía no están cerradas? ¿Por qué? Porque nuestras crías, las crías humanas, necesitan un año más para que su cerebro se forme completamente, crezca al tamaño necesario. Si no, si tuviéramos la cabeza que tenemos cuando tenemos un año, no seríamos capaces de salir por el canal de parto. Así que buena parte de nuestro desarrollo fetal se produce fuera del útero materno y es ese primer año en el que las criaturas son tan demandantes. Benjamina nació con esa sutura cerrada y eso impidió que el cerebro creciera. Hoy no sería un problema. Hoy tenemos el conocimiento médico necesario para que eso se opere y no sea un problema en ningún caso. Pero, en aquel momento, eso era imposible. Esa circunstancia de Benjamina hizo que no pudiera tener todas las capacidades porque su cerebro no pudo crecer. De manera que probablemente tuvo problemas de movilidad y alguna deformación en la carita. Eso no le impidió ser una niña que vivió hasta los diez años, que fue el límite que pudo alcanzar con esa característica, con esa enfermedad. Pero una niña que fue cuidada y que fue una niña absolutamente querida. De hecho, en Atapuerca le pusieron Benjamina porque significa «la más querida».
Pero tenemos más ejemplos. Muchísimos años después, cientos de miles de años después, en el Camino del Molino, que es un yacimiento que hay en Murcia, encontramos una joven con acondroplasia, que tuvo un desarrollo vital muy interesante porque fue capaz de hacer todas las tareas. Tenía la parte de arriba de su cuerpo muy desarrollada porque hizo muchas tareas de acarreamiento, de movilidad por el campo, de recolección… Eso nos lo dicen los huesos de su cuerpo. Además, fue enterrada como el resto del grupo, como el resto de su comunidad, en un yacimiento, en una necrópolis, en una sepultura, con otros cientos de miembros de ese grupo. Además, ella, fijaos, tenía un ajuar compuesto por una cerámica que no tenía el resto del grupo. O sea, que no solo eran consideradas como parte fundamental y absolutamente integrada de su población, sino que además, en algunas ocasiones, a estas personas se les da un plus de cuidado y de reconocimiento. Precisamente porque son especiales. A mí me gusta siempre decir que ser diferente es lo mejor que nos puede pasar. Porque la diferencia siempre es buena. Mientras más diferentes seamos, más capaces vamos a ser de generar la sinergia, la estrategia y el conocimiento necesario para solucionar los grandes problemas que tiene el mundo. Así que, ¡viva la diferencia!

Muchas veces, cuando hablamos de las pinturas rupestres, por ejemplo, solo vemos los bisontes de Altamira, que son maravillosos, son fantásticos, pero, además, hay manos, hay trazos que tienen un montón de significado y que solo se pudieron hacer porque hubo un tipo de iluminación. Realmente, yo creo que a mí me gusta hablar de esas cosas que nos pasan más desapercibidas a la hora de contar la historia de quienes somos y que, sin embargo, tuvieron un impacto brutal en la gente. Por ejemplo, el uso… Imaginaos, durante cientos de miles de años, el fuego se pudo usar, pero no sabían cómo hacerlo. Cómo es también la capacidad humana de generar y de experimentar hasta lograr hacer eso: ser capaces de fabricar fuego, porque realmente fue muy importante para esas poblaciones. Lo que sí sabemos de esas poblaciones es que serían muy parecidas a nosotras, no ya en las capacidades tecnológicas o en el conocimiento que pudieran tener de las cosas, pero sí en ese afán por construir sociedad. Son sociedades, son poblaciones, como digo, muy diversas, porque hay desde estas que son aún cazadoras recolectoras, que tienen un sistema de vida mucho más relajado que el nuestro. O sea, el estrés allí no existía, ya te lo digo. Son poblaciones que cazan y recolectan, que cazan y consumen lo que van necesitando y que, bueno, pues viven en muchos lugares. Nos hemos acostumbrado a que esas poblaciones parece que solo vivieran en cuevas.
En las cuevas, es difícil vivir, porque, como hemos dicho antes, hay problemas de iluminación. La gente durante el Paleolítico, que es como conocemos este periodo, seguramente vivirían en poblados al aire libre con cabañas construidas con ramajes y con materia orgánica. Tendrían vida con mucho tiempo libre, porque sus necesidades subsistenciales no serían difíciles de completar. Además, en este momento, en el Paleolítico, son poblaciones que aún son móviles, es decir, que cada tres o cuatro meses cambian el emplazamiento buscando nuevos recursos… El recurso que toque. Se usa primavera o haya una temporada de caza más buena en la zona de la montaña. O se vayan a la costa a buscar concheros. Serían poblaciones móviles con mucho… Fijaos, con pocas cosas. Eso es muy importante, porque cuando tú te tienes que mover de un sitio a otro, tus posesiones, tus propiedades o las cosas que tienes son poquitas, porque necesitas transportarlas. O sea, que son sociedades que viven realmente, como digo, historias plenas, pero con no demasiada cultura material, con no demasiado objeto. Esto cambia radicalmente cuando nos vamos al Neolítico, cuando las sociedades se hacen productoras, cuando se asientan en el territorio. Ahí empezamos a ser mucha más gente, a hacer construcciones mucho más sólidas y a ocupar visualmente también el territorio.
Empezamos a generar lo que se llama el paisaje, porque ponemos dólmenes, ponemos menhires, hacemos poblados, construimos murallas… Empezamos a ocupar el espacio. Eso también supuso un cambio importante para esas poblaciones, porque tuvieron que trabajar más. Porque la ganadería, la agricultura y la producción de alimentos supone un mayor esfuerzo, porque tienes que estar pendiente de las cosechas, de llevar a los animales para que beban y que coman. Además, empezamos a ser mucha más gente, pero empezamos también a tener relaciones con otras poblaciones de otros lugares, a intercambiar cosas. Pero la cotidianidad sería eso de preparar el alimento, de conseguir los recursos necesarios para la vida. Serían sociedades, además, que utilizarían mucho el ritual, porque tenéis que tener en cuenta que nuestras sociedades, las actuales, tenemos la ciencia para explicar el mundo. Pero las sociedades de la prehistoria no tienen la ciencia. Las cosas que pasan en su alrededor le dan casi siempre una interpretación relacionada con las creencias. No saben por qué llueve, por qué hay una tormenta o por qué hay un terremoto. Entonces, a todo hay que dar una explicación que tiene que ver con eso: con la existencia de seres sobrenaturales, con los que se puede mediar, a los que se puede… Pero ojo, que muchas veces pensamos que porque tengamos la ciencia, ya no somos capaces de usar tanto el ritual.
Y sí que lo usamos, porque yo estoy segura de que hay mucha gente aquí que dice: «Yo he hecho todos los exámenes de este año con este bolígrafo» o «Me pongo unos calcetines para jugar al fútbol», que son elementos, fijaos, de cultura material, «porque con los calcetines estos gano al fútbol». O sea, que no nos hemos desprendido de esos elementos necesarios para sentirnos seguros, porque la especie humana es una especie muy vulnerable. Es muy vulnerable, somos muy vulnerables. Necesitamos explicar el mundo en el que vivimos y las cosas que nos pasan, ya sea con la ciencia o con las creencias. Y me podríais preguntar: «Bueno, ¿y tú eso cómo lo sabes?». Que es la pregunta que nos hacéis muchas veces a los arqueólogos y a las arqueólogas, y que a mí me encanta contestar, porque yo soy científica. Como he dicho al principio, solo podemos acceder al conocimiento de estas sociedades de la prehistoria a través de los restos materiales que nos dejaron. No tenemos textos en la prehistoria, no me pueden contar lo que pasó. Y ojo, muchas veces, los textos tampoco nos lo cuentan todo, porque los textos se escriben por quién quiere, hacia una población determinada y cuentan lo que quieren contar. O sea, que tampoco os creáis que cualquier texto en el pasado nos dice la verdad completa o habla de todo lo que pasó. O sea, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Pero cómo una arqueóloga se enfrenta al conocimiento de esas poblaciones? Pues mirad, como he dicho, tenemos los cuerpos, los objetos con los que relacionamos esos cuerpos y los lugares. Las sepulturas, las casas, las murallas, los lugares de almacenamiento…
Para eso, utilizamos la metodología arqueológica. La metodología arqueológica es una metodología muy detallada de cómo… Tenéis que tener en cuenta que cuando estamos excavando, estamos levantando una serie de capas que no podemos volver a poner en su sitio. Por tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es documentar muy bien. Documentamos muy bien todo lo que va apareciendo. Lo señalamos, lo medimos, lo ponemos en una planta, hacemos fotografía, hacemos fotogrametría, que es esa fotografía a la que ya le puedes poner coordenadas. Dibujamos, recogemos, etiquetamos… Todo… Vamos ordenando muy bien todo ese proceso para luego poder interpretarlo en el laboratorio. Y claro, como he dicho, nos aparecen cuerpos. Los cuerpos son maravillosos. Todo lo que nos pasa, nos pasa en el cuerpo. Por tanto, todo lo que podemos saber de esas poblaciones, lo podemos aprender a través de ese cuerpo. Estudiando los huesos. Por ejemplo, a mí los huesos de un cuerpo me dicen si es un hombre o una mujer. O me pueden decir la edad. Si aplico técnicas bioarqueológicas, me pueden decir lo que comió. Si comía más carne, más pescado o era más vegetariana. Me pueden decir si sufría alguna enfermedad, si tuvo un traumatismo, si murió de un disparo por una flecha o si murió de una infección. Me pueden decir el tipo de trabajo que realizaban, qué parte del cuerpo movían más o incluso el esfuerzo físico que realizaban, si lo hacían mucho.
En la prehistoria, tenemos gente que no dio un palo al lago en su vida y gente que trabajó muchísimo. Eso se nota en los cuerpos. Pero, además, en los cuerpos tenemos los adornos. Los restos, en algunas ocasiones, de vestidos, pero tenemos los adornos: pendientes, aretes, coleteros, brazaletes, pulseras… Ojo, que usan tanto hombres como mujeres. Que siempre tendemos a pensar: «Encontramos una sepultura con arma: es un hombre. Encontramos una sepultura con adorno: es una mujer». Eso nos ha llevado a cometer errores garrafales, pero eso lo estamos arreglando. Pero esos cuerpos, en el entorno, los objetos, los objetos que se utilizaban, pues, cerámicas que tienen una tecnología… Se ha fabricado una tecnología muy importante porque lo que quieren es que estén durante mucho tiempo puestas al fuego y que resistan una alta temperatura. Pues eso es tecnología. O los espacios. ¿Cómo se entierran? Se entierran juntos, separados, colectivamente, con otras personas. Se entierran a individuos infantiles, a criaturas, a personas de edad avanzada. Se entierra a todo el mundo. Pero no tenemos a todo el mundo enterrado. Fijaos, tenemos todas las personas, todos los tipos de personas las tenemos enterradas, pero hemos de decir que nos falta mucha gente. En poblados muy grandes, no terminamos de encontrar todas las sepulturas que deberíamos encontrar. Fijaos, mi equipo, mi grupo de investigación, hemos estado durante varias campañas excavando una necrópolis megalítica. Ya sabéis que los megalitos son esas construcciones hechas con grandes piedras que algunas veces tienen forma de dólmenes, otras veces son menhires y otras veces son precisamente dólmenes más pequeñitos donde se entierra a la gente.
Bueno, pues nosotros hemos estado excavando una necrópolis que se llama Panoría, en un pueblecito al norte de Granada. Estábamos excavando nuestra sepultura, una sepultura cuadrangular, así cuadradita, con mucha gente dentro, y, de pronto, limpiando por la parte de fuera, de pronto en una esquinita, pero fuera de la sepultura, encontramos un cráneo y dos huesos largos: uno de la pierna y otro del brazo. Parecía casi la bandera pirata… Los elementos de la bandera pirata ahí puestos. Decíamos: «Uy, qué cosa más rara. ¿Qué hacen estos huesos fuera de la sepultura? Además, están colocaditos». Bueno, terminamos la excavación e hicimos lo que hacemos cuando terminamos las excavaciones, todos esos restos los estudiamos bien y vemos qué información podemos extraer y los mandamos al laboratorio. En el caso del cráneo y los huesos, lo que queríamos saber era de qué fecha eran. O sea, qué datación tenían, porque lo que teníamos al interior de la sepultura tenía 5.000 años de antigüedad. Era una necrópolis de la Edad del Cobre y son 5.000 años de antigüedad. Pero dijimos: «Oye, pues a lo mejor es que no sé… Se les olvidó, lo sacaron de otro sitio. ¿Por qué están aquí?». Bueno, nuestra sorpresa fue que cuando vinieron las dataciones, cuando vinieron las fechas de ese cráneo y de esos dos huesos largos, resulta que eran de una mujer de unos 30 años que vivió en el siglo V d.C.
O sea, hacía 3.500 años que la necrópolis se había abandonado y alguien tenía memoria del sitio y enterró unos huesos ya esqueletizados, porque no estaba el esqueleto completo. Alguien eligió sacar de algún sitio un cráneo y dos huesos y enterrarlos en ese sitio que se había utilizado 3.500 años antes y depositó ahí los huesos. ¿Por qué? No lo sabemos, pero fijaos… No sé si lo llegaremos a saber algún día. En arqueología, hay muchas cosas que va a ser muy difícil que lleguemos a conocer, pero a mí lo que me gusta… Fijaos que se me ponen hasta los pelos de punta. A mí lo que me gusta es esa capacidad de ver el comportamiento humano de las formas más singulares, que no podemos hacer eso que hacemos de utilizar la prehistoria y pintarla de blanco y negro y no entender que la variabilidad humana es maravillosa.

Tenemos huellas de manos de mujeres, porque sabéis que la paleodactilografía, que es el estudio de las huellas dactilares en la antigüedad, nos sirve para saber edad y sexo. Y las huellas palmares también… El estudio de las huellas palmares en la prehistoria también hace eso. Pero es que tenemos mujeres que están guerreando. A mí me gusta poner… Bueno, no me gusta ponerlo porque a mí no me gusta glorificar el uso de la violencia como un elemento de solución del conflicto. Pero hay un ejemplo, fijaos, muy curioso, en Ucrania, en lo que hoy es Ucrania: una sepultura de un kurgán en el que hay enterradas tres niñas, porque tienen 13 años. Son tres niñas, tres muchachas que están perfectamente ataviadas con la vestimenta de un guerrero, tienen todos los instrumentos: las lanzas, las puntas de flecha, los escudos… Van absolutamente pertrechadas y en sus cuerpos tienen las huellas de haber estado luchando, porque tienen heridas defensivas en los brazos, tienen flechas clavadas en sus cuerpos, tienen traumatismos en varias partes de su cuerpo, entre ellos en la cabeza, y han muerto en el campo de batalla. Cuando hablamos de la guerra, ya os digo que a mí no me parece que sea especialmente reseñable o que tengamos que reseñar el uso de la violencia y que las mujeres participen. No me gusta ni que participen las mujeres ni que participen los hombres.
Pero, igual que nos pasaba con la caza, hay un buen porcentaje, hasta un 30 % de esos cuerpos que encontramos en los kurganes en la zona de Ucrania, que tienen esas señales de violencia y utilizan esas armas para la guerra, que son mujeres. Por tanto, a mí tampoco me gusta invisibilizarlas. O otro ejemplo de… Por ejemplo, Birka. Nos vamos fuera de la prehistoria, nos vamos al mundo medieval, pero la guerrera de Birka, una mujer enterrada en un barco vikingo, que cuando se excavó a finales del siglo XIX, como había armas, se dijo que era un guerrero. Le ha costado mucho a esta señora que la reconozcan como tal. Ha pasado por un montón de análisis que nadie se creía: el análisis osteológico, es decir, analizar los huesos por las formas y las características. Antropólogas de un altísimo nivel diciendo que era una mujer, que era una guerrera, y negándolo. Tener que hacer ADN y que el ADN te diga que sí, que es una mujer, y que tengas que decir de qué hueso has sacado el ADN porque la gente todavía niega que esto que estaba ahí enterrado fuese una mujer, que era también una señora que había peleado y que había guerreado. Además, en este caso, debió ser una estratega militar, porque tenía piezas de estrategia militar enterradas con ella. Vamos a dejar la violencia y la guerra un poquito al lado. Te voy a poner otros dos ejemplos de mujeres que están haciendo cosas muy importantes y a las que también se las han negado durante mucho tiempo.
Te he puesto antes el ejemplo de las mujeres cazadoras. El caso, el descubrimiento que sitúa a las mujeres en el ámbito de la caza… Aunque, como digo, las personas que tenemos interés, las investigadoras e investigadores que tenemos interés en esta arqueología que descubre otras personas en el registro arqueológico, lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero es verdad que, hace unos cuatro o cinco años, apareció en Perú, en un yacimiento de los Andes, un cuerpo de una persona que estaba enterrada con armas para la caza, con instrumentos para la caza. Es un yacimiento que se llama Wilamaya Patjxa y que tiene 9.000 años. Cuando la gente que estaba excavando ese yacimiento descubrió el cuerpo, apuntó: «Cazador». Y ahí lo dejó. Mandaron a analizar todos los huesos. Y cuando volvieron, resulta que lo que había ahí enterrado era una mujer. Ellos mismos te dicen: «Entramos en shock. Nos quedamos absolutamente despistados. No sabíamos cómo interpretar aquello». ¿Por qué? Porque siempre, cuando se habían hecho esas analíticas, siempre que había aparecido un cuerpo con armas, habían dicho: «Un cazador». Así que podían haber hecho varias cosas. Podían haber hecho… Lo que he comentado antes, haber dicho: «Estos se han equivocado en el laboratorio, estos se han tenido que equivocar o hemos cogido mal la muestra porque esto no puede ser una mujer». Eso ha pasado más de una vez y más de dos a lo largo de la historia de la arqueología. Podrían haber dicho: «Esta era la rarita del pueblo, esta no hay que tenerla muy en cuenta. Es una señora que se empeñó en cazar ahí como tal, pero esta no hay que tenerla en cuenta porque sería una “rara avis”. Esto no es históricamente significativo».
Hicieron lo mejor que pudieron hacer. Y además, por muchas analíticas que tengamos, lo mejor que podemos hacer en ciencia es hacer una pregunta que no se haya hecho antes. La podemos contestar o no la podemos contestar, pero hacer preguntas distintas. Y lo que esta gente se preguntó es: «¿Habrá más?». Entonces, analizaron todos los cuerpos con armas de ese mismo periodo histórico en ese territorio y descubrieron que hasta el 30% de los cuerpos con armas eran cuerpos de mujeres. Por tanto, no eran las únicas que cazaban, no eran las que más cazaban, pero cazaban. ¿Por qué vamos a negarlas? Ese es un ejemplo, pero os voy a poner… Nos vamos a ir mucho más lejos, nos vamos a ir al siglo X d.C. y nos vamos a ir a Alemania y nos vamos a ir a un convento, un convento de estos en los que se iluminaban, se adornaban esos grandes libros de cánticos, de estos que se utilizan en época medieval para cantar y para el rezo. En el siglo X, no se conocían mujeres que fuesen capaces o que estuvieran trabajando en esa iluminación de los libros. Resulta que se encuentra a una mujer, una monja en ese convento que tiene un diente azul. Entonces, empiezan a decir: «¿Y el diente azul este por qué? ¿Por qué será azul?». Cuando analizan el pigmento azul que tenía en el diente, se dan cuenta de que es lapislázuli, que es un pigmento que se utiliza… Un pigmento, además, carísimo, que se utiliza para iluminar esos libros, para darle el azul a esos libros. Además, venía de Pakistán, de lo que hoy es Pakistán. Había viajado 6.000 kilómetros desde Pakistán hasta Alemania para iluminar esos libros. Es muy probable, la interpretación que se da, es que esa mujer fuera una de las que iluminaban los libros y que, al mojar el pincel, el pigmento, y llevárselo a la boca, un poquito de lapislázuli se quedara en el diente. Entonces, cuando la hemos excavado, muchos cientos de años después, hemos descubierto a esa primera mujer que reconocemos como iluminadora de esos textos. Así que la ciencia, amigas, nos pone a nosotras en nuestro sitio.
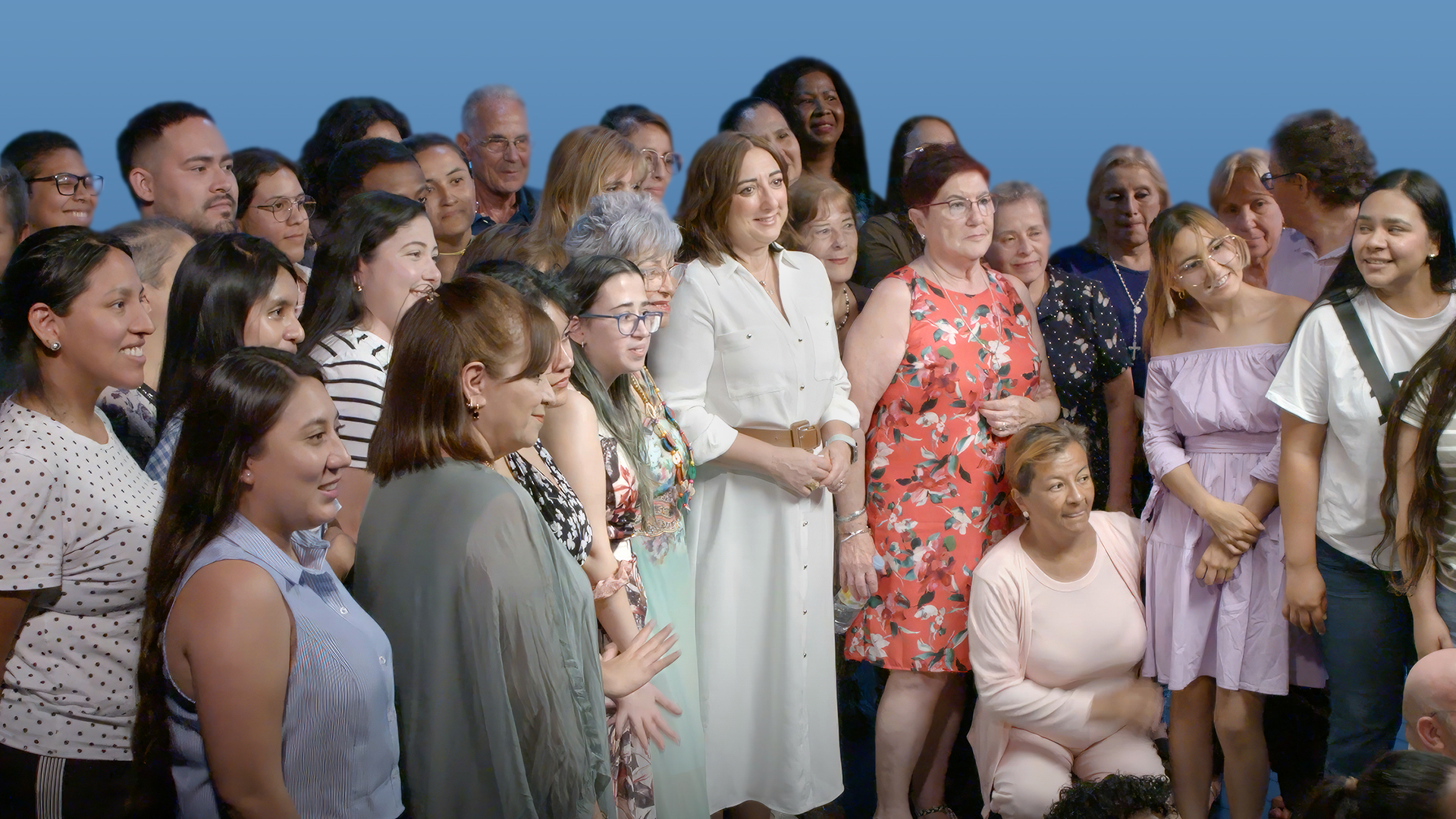
Entonces, pensemos más en conocimiento colectivo que en conocimiento puntual, porque es la suma de muchas experiencias y de muchas necesidades, porque los seres humanos somos seres tecnológicos. Es verdad que la biología es muy importante, pero somos seres culturales y biológicos. A donde no llegamos con nuestro cuerpo, inventamos algo que lo supla. Eso lo llevamos haciendo desde la primera vez que se inventó el primer aparato que se inventó, el primer útil que se inventó, que fue lo que conocemos como un «chopper». Un «chopper» es una lasca de piedra a la que le han dado una serie de cortes para generar un filo. ¿Y para qué se usa eso? Se usa para machacar un hueso y extraer el tuétano. Porque eso de que la especie humana desde el inicio de los tiempos ha sido cazadora… Me vais a permitir que os diga que no. La especie humana, sobre todo, ha sido carroñera. ¿Por qué? Porque imaginaos la sabana africana, la especie humana, o en el camino de ser humana, bajita, chiquitita, frente a un tigre de dientes de sable, a un buitre, a una hiena… Llegaban los últimos a los huesos. Precisamente romper el hueso con ese útil y extraer el tuétano fue lo que, además, nos dio un suplemento proteínico muy importante, que es lo que hay en el tuétano, que tiene mucha proteína.
Entonces, el conocimiento humano se construye sobre el conocimiento previo. No hay alguien que de pronto diga… Cualquier invento tiene una investigación detrás, a lo mejor muchas veces de decenas de años. O en este caso de la prehistoria algunas veces hace falta cientos de años para consolidar un aparato, un útil o un procedimiento. Así que es un conocimiento colectivo en el que, por supuesto, participan las mujeres también. Por ejemplo, cuando hablamos de esos primeros instrumentos, encontramos a Twiggy. Twiggy es unos restos… Porque cuando hablamos de evolución humana y hablamos de restos de millones de años, tenemos que entender que nunca encontramos un esqueleto completo. Encontramos trocitos, encontramos fragmentos de esos esqueletos. Pero en Twiggy, en esta espécimen, sí que encontramos la capacidad… Entendemos que es la primera especie que empieza a fabricar instrumentos de piedra. Eso tiene muchas connotaciones, porque, por ejemplo, ¿qué nos hace falta para fabricar instrumentos, para manejar instrumentos? Que nuestro pulgar sea un pulgar que sea capaz de prensar. No todas las especies homínidas tienen la capacidad de oponer el pulgar. De hecho, la primera también es un resto de una mujer, que es la señora Ples, y que es la primera especie que puede oponer el pulgar y, por tanto, manipular y ser capaz de generar. Pues Twiggy es una de las primeras representantes de esas especies que son capaces de fabricar instrumentos.
A partir de los 18 años, tú eres capaz de distinguir perfectamente, están los huesos formados, si es un hombre o una mujer. Es muy difícil decir la edad. ¿Por qué? Porque una vez que está el hueso formado, esos huesos ya no sufren variaciones por la edad, como ha pasado durante toda la infancia y la adolescencia hasta que está el cuerpo formado. En esos primeros años, es muy fácil decir la edad y muy difícil decir el sexo, porque los huesos no están formados, pero a partir de que el esqueleto está completamente formado, es muy difícil saber la edad. De manera que tenemos que intuir la edad… ¿A través de qué? Pues que empiecen a producirse elementos como la artrosis o la artritis. Entonces, durante mucho tiempo, aunque ahora estamos avanzando mucho en eso, durante mucho tiempo hemos dicho: «Adulto entre 30 y 45, entre 45 y 60 o más de 60». Entonces, ahora estamos empezando a pensar en esas personas de edad avanzada, que son muy importantes, porque tened en cuenta que tienen el conocimiento acumulado de la gente de esa comunidad que no dejan nada escrito, que no tienen capacidad. La oralidad, el contar, el tener esa memoria sería realmente importante. Eso, en algunas ocasiones, lo estamos viendo también a la hora de enterrarlos, porque se entierran en una posición distinta o con unos ajuares distintos en muchas poblaciones, lo que te está indicando también ese reconocimiento de la edad.
Pero por contarte algo, ahora en la Universidad de Burgos, se está intentando saber cuándo, por ejemplo, las mujeres empiezan con el proceso de la menopausia, que es un elemento… En las mujeres, lo que nos ha pasado es que, como todo es natural… Todo lo que nos pasa a nosotras es natural. Entonces, no hace falta explicarlo. Ahora estamos empezando a entender que esto también hay que explicarlo y estamos intentando, en la Universidad de Burgos, empezar a entender cuándo se empieza a producir la menopausia en las mujeres del pasado, en las de la prehistoria específicamente, para ver si ese paso a otro estado, que ya no es un estado reproductivo, significa también cambio a la hora de enterrarla, de ponerla, de considerarla o de ponerle un ajuar distinto. Esto pasa como en todo. No habíamos hablado de mujeres durante prácticamente todo el siglo XX… No habíamos hablado de mujeres en arqueología porque las mujeres no nos habíamos preguntado por nosotras mismas. Esto es muy importante que lo sepamos. Esto es lo que se denomina punto de vista situado. Nosotras hemos empezado a decir: «¿Y por qué yo no estoy en el relato?». A partir de hablar de mujeres, hemos empezado a hablar, por ejemplo, de criaturas y de infancia, porque, como no hemos visto a las mujeres, no hemos visto a los grupos que estaban relacionados con ellas por temas de cuidado, de vinculación. Entonces, hemos empezado a ver a las criaturas. Ahora que tenemos un grupo muy importante en la sociedad, cada vez mayor de personas que superan, ya no los sesenta o los setenta, los ochenta años y que estamos empezando a considerarlos de otra manera, a considerarnos de otra manera, estamos empezando a preguntarnos por esas personas mayores, esas personas de edad avanzada en el registro arqueológico. Bienvenido sea. Si es que tenemos que contar con todo el mundo a la hora de explicarnos. Pero es verdad que los estudios sobre personas de edad avanzada, sobre lo que se denomina senectud, están ahora incipientes, pero van a darnos resultados muy interesantes en los próximos años.
Donde habéis pasado vuestros tres primeros años de vida, esa es la huella química que tenéis en vuestro premolar. Da igual lo que hayáis movido luego, lo que hayáis comido… Sabemos si una persona vivió y nació en el mismo lugar en el que fue enterrada cuando analizamos ese premolar y comparamos la huella química. El primer premolar de esta señora le indicaba que, aunque había muerto en Dinamarca, había nacido en la Selva Negra alemana porque la huella química correspondía a la Selva Negra alemana. Además, tenía 23 centímetros de pelo. Sabéis que el pelo nos crece aproximadamente un centímetro al mes. Y también, como toda la materia orgánica, se forma a través de lo que comemos y lo que bebemos. Cuando analizaron esos 23 centímetros de pelo, o sea, analizaron los últimos 23 meses de su vida, se descubrió que esa señora viajó entre Alemania y Dinamarca al menos dos veces. Las uñas que hemos encontrado relatan los últimos seis meses de su vida. Sabemos que tuvo una enfermedad que le provocó algunas carencias nutricionales y que finalmente murió en Dinamarca, donde fue enterrada. A mí este cuento, esta historia, me parece fascinante por dos cosas. Primero, porque nos enseña a una mujer hace 3.500 años moviéndose por Europa, que parece que las mujeres en su casita…
Pues no, esta señora viajó entre Dinamarca, en lo que hoy es Dinamarca y hoy es Alemania, al menos dos veces. Con ella viajaría conocimiento, viajaría tecnología, viajarían objetos… De hecho, su ropa, su faldetilla, estaba hecha con lana de ovejas de la Selva Negra. O sea, que viajó y, como digo, con ella viajarían otras muchas cosas, pero es que, además, nos está enseñando la capacidad que tiene la arqueología de contarnos esas historias y de sacar de esa oscuridad o de no conocer a esas poblaciones y a esas personas del pasado. A mí me interesa mucho esa historia y creo que nos enseña otra vez la variabilidad del comportamiento humano y la necesidad que tenemos de investigar. Porque es verdad que no siempre tenemos esos restos tan maravillosos, pero primeros premolares los tenemos en todas partes. Además, como se conserva muy bien, yo siempre digo: «Mira a mí, con que en la excavación me salgan dientes, yo ya soy feliz». Lo digo en serio. Yo con los dientes soy feliz ya. Así que esa historia me gusta mucho. Y luego hay muchas historias. A mí me gusta, por ejemplo, la del palillo de dientes. O sea, hay una historia que tiene que ver con un palillo de dientes en el Paleolítico hace miles de años. Encontramos el resto de una marca en los dientes… ¿Veis cómo me interesan los dientes? En los dientes encontramos la marca del uso de un palillo para sacarte una cosita que te había quedado enganchadilla ahí. Y no es un hallazgo que hayamos hecho solo una vez, lo hemos encontrado en muchas ocasiones.
Aunque no está en el cuento, os voy a contar la historia de Pink. No sé si sabéis quién es Pink. Pink es un rostro humano, una parte del rostro humano, que ha aparecido en Atapuerca. Y que tiene al menos 1 200 000 años. Y en la publicación que han hecho del rostro… Imaginaos mirar cara a cara a alguien que vivió hace 1 200 000 años. Es muy emocionante. En uno de los dientes, han publicado que tiene, precisamente, la marca del palillo de dientes. A mí esa aproximación a lo cotidiano, a lo que nos pasa todos los días, a los útiles que encontramos y que nos lo podemos llevar a 1 200 000 años, me parece francamente maravilloso.

Aprenden a hacer cerámica desde, además, muy temprana edad, porque una vez que se alcanzan las capacidades psicomotrices, aproximadamente a los siete años, que ya pueden empezar a ser productivos, todo el periodo previo están jugando. De hecho, tenemos vasitos cerámicos muy mal hechos, pero que algunas veces se han cocido o se han terminado metiendo en el horno para premiarlos. Tenemos vasitos que son muy rudos, muy gorditos, que no están bien hechos por una parte o por otra. El juego, además… Tenéis que tener en cuenta que no solo los niños y las niñas juegan con juguetes, es decir, con elementos creados específicamente para el juego, pero juegan con otras muchas cosas. Juegan con cosas que se rompen y que tú te las llevas a tu espacio y juegas con un plato que se ha roto o una taza que se ha desportillado o juegas con otras cosas sin ningún tipo de transformación. El juego es muy importante porque el juego te enseña a trabajar en equipo, a socializar, te enseña también las características que tienen que ver con la identidad. Entonces, sí que tenemos… Tenemos silbatos desde hace muchos años. Tenemos juegos que tienen que ver con la movilidad y con las imágenes: con rotar piezas y que parezca que los animales se mueven. Eso lo tenemos desde el Paleolítico. Tenemos figuritas, caballitos, leones… Probablemente siempre que encontramos una cosa pequeñita en el registro arqueológico decimos: «Esto es ritual». Pues no, son juguetes. Siempre decimos: «Esto es que tiene que ser una cosa…». No, es juguete.
Todas estas cuestiones… Además, lo sabemos porque muchas veces hasta tenemos las huellas dactilares de los niños y las niñas que han fabricado esos juguetes en ese proceso. O sea que el juego es una parte fundamental para conocer esas poblaciones de la prehistoria. Es verdad que en la prehistoria nos cuesta trabajo reconocer esos objetos, pero es verdad que si no pensamos en esos objetos, no los vamos a reconocer nunca. Porque en ciencia tenemos que tener en cuenta una cosa, que nos pasa a todas las ciencias, que no solo en la arqueología: no vemos lo que no estamos buscando. Y si no pensamos, por ejemplo, en que hay elementos que sirven para jugar o elementos que sirven para hacer determinadas cosas, no los vamos a ver. Así que cuando es una excavación arqueológica, hay que tener la mente muy abierta, porque, además, creo que es el lugar propicio para que esas cosas que vas encontrando te inspiren y puedas… Pues a través de la comparativa con otro elemento o de elementos similares en otro yacimiento arqueológico, seamos capaces de entender para qué sirven. Pero reconocer el valor informativo de las criaturas en las sociedades prehistóricas, en cualquier sociedad, pero en mi caso, en las sociedades prehistóricas, es fundamental para entendernos como sociedad. De hecho, uno de estos juguetes que sí hemos podido reconocer en el registro arqueológico es un aparatito que tiene unos 15.000 años de antigüedad y que apareció en un yacimiento del paleolítico francés que se llama l’Orègue Basque, un yacimiento además que nos ha proporcionado otros restos espectaculares, otras evidencias espectaculares.
Pero en este caso, es una plaquita de piedra que, por un lado, tiene una cierva con las patas estiradas y, por el otro, tiene las patas recogidas. Van atados con un cordel a cada lado de la piedra y cuando tú giras rápido el cordel, gira la cierva y parece que está corriendo. Es un cine primitivo, pero es un cine. Entonces, es un juguete que se utiliza para distraer, para contar historias. También los juguetes sirven como excusa para contar historias. Pero es que en l’Orègue Basque, fijaos, hay otro descubrimiento que también es muy importante y que también tiene que ver con la edad. Normalmente, estamos acostumbrados a ver estas figuras femeninas, que están muy mal llamadas «Venus», y que son figuras de mujeres como muy redondeadas, con los rasgos sexuales muy marcados y tal, y pensamos que todas las mujeres en la prehistoria son así o que sirven para eso. Todas las representaciones femeninas sirven para eso. La primera vez que aparece una representación humana, es decir, la primera vez que alguien, en 1864, en este yacimiento de l’Orègue Basque, excavando, encuentra una escultura de una figura humana, es en ese momento, y es la representación de una adolescente. No podía tener más, según las características del cuerpo, de nueve, diez, 11 años… No más de eso. Fijaos la importancia que tiene también representar ese probablemente rito de paso de la infancia a la adultez, al mundo adulto, que representa un cuerpo de una niña como parte del ciclo de vida de esas poblaciones. O sea que esas poblaciones prestaban atención… Igual que hemos dicho antes que prestaban atención a las personas de edad avanzada, esas sociedades prestaban muchísima atención también a las criaturas, a los niños y a las niñas.
Ahí hay tanto cariño, ahí hay tanta emoción, ahí hay tanta empatía con una criatura de tres años, que lo que nos está enseñando es que lo que nos ha hecho humanos siempre es tener ese tipo de relación con quienes nos rodean. A mí ese ejemplo de Mtoto me gusta mucho. Hay otros muchos ejemplos del cuidado especial que se pone sobre esas criaturas, que algunas veces solo tienen meses cuando mueren. Hay otra historia de un niño en Centro Europa que se le entierra sobre un ala de cisne. Fijaos qué cosa más bonita. Qué tratamiento ritual. Son personas muy importantes para el grupo. Morirían mucho, porque, como he dicho antes, morirían con mucha frecuencia. Las sociedades preindustriales en algunas ocasiones tenemos mortalidades infantiles del 40% y el 50% de la población. Pero eso no significa que no haya afecto, que no haya sentimiento y que no se pase por un duelo cuando una criatura muere. ¿Y qué nos demuestra que están pasando por un duelo? El tratamiento en el entierro. Tenemos otro niño que cuando tenía unos seis años, se cayó por un precipicio, caería de una altura considerable, y quedó lesionado durante mucho tiempo y murió unos años después, probablemente a causa de ese golpe, ese traumatismo craneoencefálico que tuvo en un momento determinado.
Cuando enterraron a ese niño, lo enterraron con una cornamenta encima de su cuerpo. Nadie en ese poblado, nadie entre los enterrados en ese poblado tiene ese tratamiento funerario. No solo era una persona especial, sino que además era una persona considerada por el resto de la población y por eso se le aplica ese tratamiento especial. Yo creo que eso es muy importante. La valoración de esas criaturas es lo que nos demuestra la capacidad de emoción y la capacidad de civilización que tienen en las poblaciones del pasado. De hecho, hasta en la propia historia de la arqueología, la infancia ha tenido un papel relevante. Os quiero recordar que la primera persona que vio las pinturas de Altamira, después de miles de años, fue una niña. Fue María Sanz de Sautuola que iba con su padre… Le encantaba ir con su padre por el campo buscando yacimientos, porque el padre era una persona muy aficionada a la arqueología y estaban en sus propiedades. Entonces, iban buscando cuevas y los capataces le decían: «Ahí hay una cueva, ahí hay otra. Pásate a ver aquella». En una mañana, María y su padre estaban paseando por los terrenos, por el territorio que hoy conocemos como Altamira, y se metieron en una cueva. María, como era más pequeñita, se metió en una y fue cuando pronunció esa famosísima frase que ha pasado a la historia de la arqueología, que es: «Mira, papá, bueyes».
A mí me encanta eso, porque, después de miles de años, fue la primera persona que lo vio y avisó a su padre. A partir de ahí, comienza una de las historias más bonitas en el mundo de la arqueología: toda la investigación que se ha hecho en Altamira, con ese intento de que todo el mundo sea capaz de conocer Altamira, a pesar de que no podemos entrar en la cueva. Es verdad que nuestra respiración, lo que portamos en nuestro cuerpo, el oxígeno que depositamos allí, va a terminar… Si seguíamos en ese camino, íbamos a terminar acabando con esas pinturas. Así que está muy bien que estén protegidas. Fijaos, además, en ese giro inesperado de las cosas. Esa neocueva de Altamira fue pintada por una profesora de Bellas Artes, por Matilde Múzquiz, que murió hace unos años, y que ella también cuando estaba pintando esa neocueva, pensaba si las mujeres hubieran estado pintando también, porque veía que era de su tamaño, que ella alcanzaba… Fue una de las primeras personas que empezó a pensar en las mujeres como autoras de Altamira. En este… Fijaos qué historia más bonita. Desde María hasta Matilde, nos cuenta la historia de esas pinturas de Altamira, que son tan espectaculares y que nos cuentan tantas cosas de las poblaciones de hace miles de años.
Ha sido espectacular compartir este rato con vosotras y con vosotros. Yo hago arqueología y hago ciencia porque hay una definición preciosa de ciencia que la hizo Vicen Martínez, que es un catedrático de Filosofía de la Universidad Jaume I, que decía que la ciencia es la forma pacífica de acabar con el sufrimiento humano. A mí me parece la definición más bonita de ciencia que se ha escrito nunca, porque yo lo que intento hacer con la investigación en arqueología y con el conocimiento sobre las sociedades prehistóricas es mejorar la sociedad en la que vivimos. Lo intento solo, no digo que lo logre, pero yo intento que sepamos que las desigualdades son construidas, que las sociedades no tienen que ser desiguales ni tienen que machacar al que tenemos al lado para ser exitosas, que hay muchos ejemplos históricos de sociedades, además las del Paleolítico lo fueron, que son sociedades mucho más igualitarias que las nuestras y que no han necesitado de la explotación a otras personas de otros lugares del mundo, de otro sexo o de otra edad para ser exitosas… Yo creo que el estudio de la prehistoria lo que nos enseña precisamente es esa variabilidad del comportamiento humano: que no hay una única solución a los problemas, que la desigualdad no es una obligación histórica, sino una opción que toman las sociedades.
Creo que es muy difícil que acabemos con las desigualdades de todo tipo, pero creo que ser consciente de que esto no es natural, que esto lo hemos construido, ser consciente de que porque es cultural y social podemos matizarlo, si no acabar, al menos matizarlo… Yo creo que es muy importante para nuestra sociedad. Creo que la ciencia es capaz de acabar con el sufrimiento humano desde muchas perspectivas. A mí me gustaría hacer aquí un alegato a favor de las humanidades, porque las humanidades nos enseñan cómo son las personas que tenemos al lado, enfrente, nos enseñan que hay formas culturales distintas, que hay formas sociales distintas, que hay pensamientos distintos, que todos vienen de una experiencia humana determinada, que todos son respetables, que la globalización está acabando con muchas formas culturales con las que no debería acabar… Creo que eso hace que sean imposibles… Cuando tú conoces bien a la persona que tienes enfrente o al lado, hace que sean imposibles discursos de odio y hace que sean imposibles que determinadas ideas se expandan. Creo que las humanidades… Por eso, precisamente algunas veces están tan menospreciadas. La gente que hacemos humanidades somos las que tenemos el espíritu crítico necesario para saber que históricamente hay cosas que han sucedido y que no, y que lo hacemos a través del conocimiento científico. Así que reconozcamos el valor de las humanidades, reconozcamos, yo reconozco en mi caso, el valor de la arqueología y de la arqueología que se hace sobre sociedades prehistóricas, porque creo que tienen tanto que enseñarnos que deberíamos estar muy atentas y muy atentos a lo que tienen que decirnos. Muchas gracias