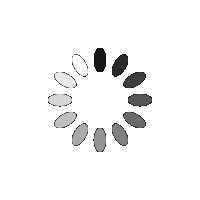Lo que aprendemos de los viejos guionistas de Hollywood
Daniel Tubau
Lo que aprendemos de los viejos guionistas de Hollywood
Daniel Tubau
Filósofo y guionista
Creando oportunidades
Al cine con Aristóteles
Daniel Tubau Filósofo y guionista
Daniel Tubau
Daniel Tubau es filósofo, guionista y profesor, con una trayectoria marcada por la búsqueda de nuevas formas de pensar y crear. Ha escrito diversos libros sobre filosofía y escritura de guiones, entre entre ellos Siete maneras de alcanzar la felicidad según los griegos, Las paradojas del guionista, Nada es lo que es y El arte del engaño, obras en las que explora el valor de la duda y el escepticismo como motores de conocimiento.
Ha trabajado como director y guionista en televisión y combina la práctica narrativa con la reflexión filosófica, defendiendo que cuestionar lo evidente es el primer paso hacia la libertad. Con humor, lucidez y una mirada ecléctica, Tubau propone reconciliar el pensamiento crítico con la creatividad cotidiana.
Transcripción
En casi todos los libros he discutido las seguridades y las certezas que se tienen, por ejemplo, en el guion, he escrito muchos libros de guion, y ahí discuto los dogmas de guion. Más tarde me di cuenta de que hay otra persona que también hacía esto, que era Sócrates, el filósofo Sócrates, que discutía con todo el mundo. Sabéis que Sócrates, un amigo suyo, fue al oráculo de Delfos, y preguntó a la pitonisa del oráculo quién era la persona más sabia que existía, y la pitonisa le dijo, es tu amigo Sócrates. Entonces, Querefonte, que era el amigo de Sócrates, regresó a Atenas, se lo contó a su amigo, y Sócrates dijo: «No, no es posible, yo no puedo ser la persona más sabia que existe, porque yo solo sé que no sé nada». Y ahí se dio cuenta Sócrates de por qué decían que él era el más sabio, porque él por lo menos sabía que no sabía, y los otros creían que sabían, y en realidad no sabían. Yo me empecé a interesar por el mundo griego gracias a mi madre, estaba yo en un lugar de Madrid que se llama «la Cuesta de Moyano», que es un lugar donde se venden libros usados, libros de segunda mano, y de pronto yo era un niño, y me paré delante de una portada de un libro de la editorial, ahora lo sé, la editorial mexicana Diana, y en esa portada había un señor luchando con un monstruo, un monstruo que tenía una cabeza de toro y cuerpo de hombre, y me quedé así como muy fascinado viendo la ilustración, y mi madre dijo: «Venga, que te lo compro», y me compró el libro. Era mitología universal. Y entonces me empecé a interesar por la mitología universal, y en concreto por esta del señor ese que luchaba, que era Teseo, que estaba luchando con el minotauro, este monstruo con cabeza de toro que vivía en el laberinto de Creta, y estaba ahí encerrado, y Teseo luchó con él.
Y allí me empecé a interesar, sobre todo por la mitología griega, pero por todas las mitologías del mundo, y empezó mi amor hacia los griegos. Resultó después… yo era muy mal estudiante, un estudiante espantoso. Me expulsaron del instituto, repetí dos veces, tres veces, el mismo curso, hasta que ya convencí a mis padres de que no valía la pena seguir intentándolo, y que ya lo dejábamos ahí. Y entonces mi madre, claro, estaba preocupada, porque decía: «Este chico, ¿a dónde va a ir?». Pero, como veía que por las noches se estaba haciendo todo el rato cuadros genealógicos de los dioses griegos, y hacía tremendos cuadros de este es hijo de esta, esta otra tiene tal, no sé qué… Pues entonces se tranquilizó un poco con eso, y también, gracias a mi madre, yo le debo muchísimo a mi madre, Victoria, ella trabajaba como editora, montadora en Televisión Española, y se enteró de que alguien iba a lanzar una colección de cuentos de terror, que se llamaba «Biblioteca Universal de Misterio y Terror», que es muy pretencioso el nombre, pero en realidad eran cinco autores de terror desconocidos como yo, porque entré ahí a trabajar y llevé un cuento escrito a mano, lo llevé escribí a mano al pobre que llevaba la colección, y ahí empecé a publicar cuentos de terror, y éramos como cinco desconocidos y uno fuera de derechos, como era Edgar Allan Poe, que no había que pagarle nada, porque estaba muerto y remuerto y no cobraba derechos. Y así empecé con esto de los cuentos de terror, y también mi madre, de nuevo, fue la que se enteró de que en un programa de televisión, como ella era editora, se enteró de que iban a hacer en un programa una sección de cómic, y que necesitaban a alguien que supiese de cómic, de historietas, y dijo, mi hijo sabe mucho de esto, está todo el día leyendo cómic. Entonces, pues nada, fui allí, les gustó lo que hice, guiones sobre personajes de cómic, Superman, Batman, etc., y ahí empecé también como guionista, empecé primero escribiendo libros, luego como guionista, y después mi padre sí que me convenció para estudiar, yo había dejado de estudiar, pero me convenció para hacer el examen de mayores de 25 años, por el que puedes acceder directamente a la universidad, y ya hice la carrera de Filosofía en la Universidad Complutense, y ya me fui también por ese mundo de la filosofía, aunque ya estaba trabajando como guionista, fundamentalmente.

Disfrutas más de la vida porque no necesitas todo el rato estar triunfando y sentirte frustrado cuando no triunfas, es todo lo contrario. Cuando aceptas la duda, cuando aceptas que no lo sabes todo, te estás comportando, en realidad, como un filósofo escéptico, a mí me gustan mucho los filósofos escépticos y me muevo mucho por ese terreno del escepticismo. El escepticismo es dudar, es pensar que no lo sabes todo, es aceptar que hay razones muy buenas a favor de una opinión y razones muy buenas también a favor de la opinión contraria. A veces hay un equilibrio, a veces no hay un equilibrio, y, entonces, aceptar esa duda es el escepticismo. Y, por otro lado, me gusta mucho el eclecticismo, que, normalmente, en filosofía se considera que eso está fatal, pero a mí me gusta mucho el eclecticismo, que consiste en… ser ecléctico es elegir lo mejor de cada casa. Entonces, si, por ejemplo, en el comportamiento cotidiano, te parece que los estoicos te dan una solución buenísima y un consejo estupendo, coges este consejo de los estoicos. Y si, por ejemplo, lo que te estás planteando es el disfrutar de la vida con plenitud, pues, a lo mejor, los estoicos no son los mejores ni muchísimo menos, sino que deberías pensar en los filósofos del placer, como Epicuro o Aristipo, o deberías pensar en Aristóteles, otros filósofos que creen que la vida no es todo renunciar, y aguantar y no disfrutar nunca de nada. Yo creo que cogiendo de un lado y del otro, tomando lo mejor de cada lugar, está muy bien. Y en los años 90, yo hice una revista que yo mismo la escribía entera, eran como 120 páginas que escribía yo con seudónimos, un seudónimo, por ejemplo, era Paula Dems, ese era un seudónimo de una autora que salía en mi revista, hice cinco números, yo los cosía, los encuadernaba, solamente lo leía yo y cuatro amigos, no tenía más desarrollo.
Pero bueno, la revista se llamaba «Esclepsis», y «esclepsis» es una palabra que me inventé, que es una mezcla de escepticismo y eclecticismo. «Esclepsis», más o menos, pues recoge las dos cosas, y eso es lo que me gusta. Pero también era una paradoja interesante, cuando alguien dice: «Yo soy escéptico», y otro dice: «Yo también», o: «Yo soy ecléctico» y otro dice: «Yo también», a lo mejor piensan completamente diferente, porque el escepticismo no es una doctrina que te diga, hay que pensar esto, esto y esto, sino que te dice, hay que dudar, hay que plantearte que a lo mejor debes examinar un poco mejor las cosas que estás pensando. Y el eclecticismo es lo mismo, un ecléctico elige unas cosas que le parecen estupendas y otro ecléctico elige otras. Veis que no es una manera de tener un catálogo de ideas definidas, sino una manera de comportarse ante los problemas y ante las dificultades y en la elección de la filosofía.
Diógenes también tenía la costumbre de ir al teatro, pero iba al teatro cuando se había terminado la obra para chocarse con todos los que salían del teatro, porque decía: «Así voy yo por la vida, chocando con todo el mundo, siempre estoy a contracorriente». En otra ocasión, por ejemplo, también Diógenes, que tiene montones de anécdotas así, fue a la casa de Platón y con los pies llenos de barro empezó a pisotear las alfombras lujosas que tenía Platón. Dijo: «¿Qué estás haciendo, Diógenes?». Dice: «Pisoteo la soberbia de Platón». Y Platón, que era muy listo también, le dijo: «Con otra soberbia la estás pisoteando, estás pisoteando las alfombras con otra soberbia». Los cínicos también eran muy soberbios, digamos. Ellos pensaban que todo el lujo, todos los bienes, todas las cosas que acumulamos innecesarias no valen para nada, queremos vivir con lo básico, a ellos se los llama «perros» por una casualidad, dicen que porque tenían su escuela cerca de un gimnasio que era el Cino Sargues, «Cino» quiere decir «perro», por ejemplo, «cinegética», ‘caza con perros’, y entonces los llamaban «perros» y ellos mismos dijeron: «Sí, pues somos perros, porque hay que vivir como los perros, hay que vivir sin necesitar nada, yendo por la calle, haciendo tus necesidades en la calle, todo sin ningún problema, vivir felices como viven los perros, seguir la naturaleza tal cual». Y esa es, más o menos, la idea de los cínicos, que contradice completamente lo que hoy en día pensamos de ellos. Es muy muy contradictorio.
Y entonces, eso también, fíjate que causa una infelicidad, yo creo, del hecho de que en algún momento te das cuenta de que estás mintiendo. Durante un tiempo dices: «No, no, feliz, siempre feliz, estoy contentísimo, estoy contentísimo, aquí, mira, disfrutando de la vida, como siempre, yo sí que sé vivir, todo esto y tal», y de pronto dices: «Estoy mintiendo, esto es una construcción que he hecho». Entonces, yo creo que la obsesión por la felicidad también puede ser mala. Yo creo que sí que hay que pensar de vez en cuando, pararse y pensar, qué es lo que he hecho yo últimamente, qué es lo que voy a hacer, cómo estoy viviendo, podría hacerlo de otra manera, y de vez en cuando decir: «Quizá podría ser más feliz si no hago estas cosas que en realidad son innecesarias». Hay que pararse, pero no todos los días intentar, soy feliz hoy, soy feliz mañana… Yo, por ejemplo, me puedo definir claramente como feliz, me defino como feliz, me identifico mucho con Epicuro, porque soy una persona muy enfermiza, siempre tengo algún dolor de algún tipo. Claro, y Epicuro decía: «La ausencia de dolor», decía Epicuro, «ya es felicidad». Cuando él estaba sano, dice: «Ya con eso soy feliz», y yo igual, yo, si estoy sano, ya puede pasar lo que sea, que bueno, lo afrontaré como tenga que afrontarlo, pero ya con eso, ya soy feliz. Y yo creo que eso, que hay que reflexionar un poco sobre la felicidad, pero no de manera obsesiva. Otro problema que puede haber con la felicidad, el pensar mucho en la felicidad, es también los objetivos que te pongas o cómo tú defines que vas a ser feliz. Si las expectativas para ser feliz son absolutamente inalcanzables, pues prácticamente vas a ser infeliz. Si tú dices: «Yo solo seré feliz cuando el mundo sea perfecto, nadie abuse de nadie, no haya guerras», pues no vas a ser feliz, ya te puedes despedir, que no lo vas a conseguir. O si quieres conseguir: «yo solamente seré feliz si me ama esa persona a la que yo amo», y resulta que no te ama, pues claro, si esa es tu meta, pues vas a ser infeliz.
Entonces, las expectativas, el objetivo que te pones, cómo defines tú lo que te va a hacer feliz, también puede ser preocupante. Os cuento una anécdota que yo creo que es interesante, acerca de que muchas veces pensamos que somos felices y no lo somos, parece contradictorio, dices: «No, hombre no, si tú te sientes feliz, pues seré feliz». Más o menos parece lógico, pero no. Os cuento una cosa que decía la filósofa Martha Nussbaum. Martha Nussbaum fue Premio Príncipe de Asturias en España, y ella es experta, sobre todo en Aristóteles, sobre todo en la filosofía antigua, y también está muy interesada por la vida de las mujeres en los lugares donde están más explotadas, por ejemplo, en la India, entonces ha hecho muchos estudios con Amaita Sen en la India, y allí pasó una cosa muy curiosa. Resulta que van personas de investigadores del gobierno, etc., a preguntar a las personas cómo se sienten, si se sienten felices, si no se sienten felices, si se quejan de algo, si no se quejan, y resulta que descubrían que los hombres se quejaban mucho. «Esto tal, esto otro tal, cómo voy a ser feliz si me pasa esto tal, no sé qué». Y las mujeres no se quejaban nada. Pero resulta que diez años después, en los mismos lugares o con poblaciones muy similares, resulta que volvieron investigadores y descubrieron que ahora las mujeres sí que se quejaban. ¿Y por qué se quejaban? Porque durante esos diez años el gobierno informó a las mujeres de que había remedio para sus males, de que no tenían por qué soportar enfermedades, dolores, discriminaciones, abusos, no tenían por qué soportarlos, les dijeron: «Tenéis armas y debéis usarlas para defenderos de eso y podéis pedir ayuda y podéis pedir que os curen esa enfermedad que tenéis o esa molestia que tenéis o lo que sea. Y entonces las mujeres se empezaron a quejar. Y dijeron: «Claro, yo creía que era feliz, pero no era feliz, en realidad estaba aguantando ahí cosas que no tenía por qué aguantar».
O sea que veis que, eso lo dice mucho Aristóteles, el conocimiento, también Sócrates, el conocimiento es lo que también nos revela muchas veces que la vida que estamos llevando, que consigamos que es feliz, en realidad no es plena, no estamos, como dice la propia Martha Nussbaum, traduce el término de felicidad, que en griego es «eudaimonia, un buen demonio, ser feliz es tener un buen demonio, «eu» quiere decir ‘bueno’, y «daimonia», ‘demonio’, dice tener un buen demonio, un buen espíritu, estar poseído por un buen carácter. En realidad, dice también Martha Nussbaum, la filósofa, dice, lo traduce «eudaimonia», no como «felicidad», sino como «florecimiento humano». Ella misma dice: «Es un poco raro, yo reconozco que es un poco raro esto de florecimiento humano, pero expresa ese florecer de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos, por la razón, por cómo podemos llevar la pasión». Para Aristóteles, por ejemplo, las pasiones no son diferentes a las razones, las pasiones son razones, de las que no somos conscientes, pero las hemos creado. Decimos: «No, la pasión me lleva por aquí y la razón…». No, no, no, las pasiones son razones de las que no somos conscientes, pero así es. Y, bueno, pues eso es esa plenitud. La felicidad es más, es florecer, es llegar a desarrollar todas sus posibilidades, cuantas más, pues mejor.

Pero, en ese libro de la identidad, en «Nada es lo que es», pues hablo mucho de la identidad de las cosas, de la identidad de las naciones, de la identidad de las personas. Empiezo con las cosas, y es muy interesante, voy haciendo un viaje. Precisamente, gané un premio de ensayo muy importante en Valencia, que es el Juan Gil Albert de ensayo, y entonces, una de las componentes del jurado, una vez que me dieron el premio, me dijo: «Oye, ¿y tú a qué te dedicas?». Le dije: «Pues soy guionista, fundamentalmente», y me dijo: «Ah, por eso es tan entretenido, claro, es que esto es como una película, sigues el libro como si fuese una aventura», y esa es la idea, mezclar mi labor de guionista con la labor de filósofo, y yo creo que ahí está. Entonces, empiezo con un viaje, que voy por Japón, por China, por Sherlock Holmes, trato todos los personajes, y, por ejemplo, en Grecia, por la identidad de las cosas, cuento una historia que es la del barco de Teseo. El barco de Teseo, este hombre que luchaba con el minotauro con cabeza de toro, resulta que cuando regresó de matar al minotauro Teseo, y regresó a Atenas, guardaron el barco en el que había regresado, y lo tuvieron ahí durante siglos, como decir: «Este es el barco en el que regresó nuestro gran héroe Teseo». Pero, ¿qué pasaba?, que el barco se iba estropeando, y de vez en cuando se caía un trocito, y entonces lo reponían y ponían un trocito igual, y así se caía otro trocito, lo reponían y ponían otro trocito. Llegó un momento en el que el barco de Teseo ya no tenía ni una sola pieza del barco original, ni una. Y entonces tú dices: «¿Esto es el barco de Teseo o no es el barco de Teseo? Tiene exactamente la misma forma, la misma apariencia, pero no tiene ni un solo átomo de lo que era el barco de Teseo original». Y ahí ya te empiezas a preguntar qué es lo que hace la identidad. Y si no es el barco de Teseo, por ejemplo, dices: «No, no es el barco de Teseo, no tiene ni un solo átomo del barco original», dices: «¿Cuándo dejó de serlo? ¿Cuando le quitaste la pieza 51 % del barco? ¿Ya dejó de serlo con el 33 % de piezas quitadas?». Veis que es una cosa realmente compleja. Hay otra anécdota parecida, que es de Walter Gropius, uno de los fundadores de la Bauhaus, un movimiento de arquitectura muy importante, y Walter Gropius viajó a Japón y se quedó muy sorprendido porque vio varios templos japoneses, y visitó, por ejemplo, un templo que es el templo de Ise.
Llegó allí, le habían hablado muchísimo de ese templo, 400 años, maravilloso, etc. Llegó, vio el templo, dijo: «Pero si esto está perfecto, está nuevísimo, esto es una cosa increíble. Pero ¿cómo puede estar tan bien conservado 400 años después?». Y preguntó: «Pero ¿cómo está tan bien conservado?». Dice: «Bueno, lo hemos hecho hace seis años». Dice: «¿Cómo que hace seis años?». Dice: «Sí, claro, cada 20 años se renueva el templo, el templo original no era sucio ni tenía trozos rotos, era un templo perfecto, entonces, cada 20 años, madera nueva, lo volvemos a construir, y es el templo de Ise, pues claro que es el templo de Ise». Y se quedó así como muy sorprendido. Esto pasa con las ruinas arqueológicas, muchas veces decimos: «¿Tenemos que reformarla o no reformarla?». Evidentemente, los romanos en el Teatro de Mérida, de España, no se sentaban en unas rocas todas rotas, evidentemente, sino en algo que era más sólido. Yo me acuerdo cuando fui a Chichen Itzá, vi la pirámide de Chichen Itzá, incluso subí a lo alto, porque entonces estaba permitido, ahora está prohibido subir a la pirámide, yo tengo ahí una foto, afortunadamente, me hice una foto en la pirámide de Chichen Itzá, incluso subí al pasadizo del trono de Jaguar, que era una cosa muy agobiante, que entras allí en una cámara secreta y tal, muy interesante, y ahí tienen la costumbre, que estaba, yo creo, bastante bien, de reformar tres lados de la pirámide y dejar uno como estaba, así, por el paso del tiempo, y es interesante ese aspecto. Pero ¿qué es lo que hace que la pirámide siga siendo la pirámide? ¿Qué es lo que hace que, por ejemplo, el grupo «The Supremes», un grupo muy famoso de Estados Unidos, al final, iban cambiando cada componente y, al final, no había ninguna que hubiese estado en el grupo original, y dices: «¿Son las Supremes o no son las Supremes?». Aquí en España ha pasado con algún grupo también, cuando han cambiado al cantante o la cantante, por ejemplo. Entonces, es interesante este aspecto de la identidad, y nos puede parecer lejano, pero… Porque son cosas y tal, decimos, un templo, un grupo, pero también nos pasa a nosotros. Nosotros, cada cierto número de años, ya no tenemos ni una sola célula de lo que éramos hace 15, 20 años. Nos renovamos por completo y seguimos siendo la misma persona. Esto inquietaba mucho a los griegos, la identidad cambiante. ¿Puedes mantener una identidad a pesar de que todo cambie? Y sí que puedes, claramente nosotros sentimos que seguimos siendo la misma persona. Aunque si nos encontrásemos con nuestro yo de 10 años, de 15, de 20, pues a lo mejor empezaríamos a discutir bastante, no estaríamos de acuerdo en nada, diríamos: «Pero tú eres una vergüenza, ¿en qué te has convertido?». Yo le diría: «Tú eres un inconsciente, pero ¿cómo puedes estar, no?». O sea, que es posible ese cambio paulatino.
Y entonces, la identidad es un asunto que nos inquieta mucho. Yo soy más partidario de una identidad que tú mismo construyes. Hay un libro de Amin Maalouf, un escritor libanés, pero que vive en Francia, y él dice: «Bueno, yo soy libanés, pero he vivido en mi niñez en un entorno musulmán, pero soy cristiano, soy cristiano libanés, pero me fui a Francia, entonces todas estas experiencias me han ido creando mi propia identidad». Su libro se llama «Identidades asesinas», porque trata precisamente de cuando la identidad es demasiado dogmática. Cuando la identidad es demasiado dogmática, lo que lleva es a la discriminación, a pensar que los demás son inferiores a ti, o son diferentes y entonces no merecen lo mismo que merecen los que son como tú, entonces puede ser muy peligrosa esta obsesión por la identidad también. Hay una frase que se atribuye a Dalai Lama, que no la dijo nunca, pero esto pasa mucho, la frase que dice Einstein, los poemas de Borges que no ha escrito realmente, todo esto sucede mucho, pero es una frase interesante, que dice: «Conócete a ti mismo y sé tú mismo, a no ser que seas un idiota». Entonces es mejor que no seas tú mismo y que cambies. Y efectivamente. Yo creo que está muy bien conocerse a sí mismo, descubrir, yo creo que, más que secretos que tú estás guardando en tu interior, más bien cómo tú te comportas ante las diferentes situaciones y los errores que cometes. Es muy difícil observarse a sí mismo. Fijaos que hay, por ejemplo, un estratega chino, el mayor estratega de todos los tiempos, es Sun Tzu, el maestro Sun, que tiene «El arte de la guerra», y él también dice… Yo tengo un libro también sobre él. En «El arte de la guerra» Sun Tzu dice: «Conócete a ti mismo y al enemigo y no serás vencido en 100 batallas».
Digamos que hay que conocerse a sí mismo de la misma manera que se conoce al enemigo, no como que de pronto busques en ti un secreto increíble que no sabías que existía, porque no lo vas a encontrar, seguramente. Lo que vas a encontrar es, precisamente, lo que tú has aprendido en la relación con el mundo exterior. Por ejemplo, Aristóteles también creía que había que conocerse a sí mismo, pero… Y le gustaba mucho, por ejemplo, la contemplación, decía que lo más importante era la contemplación, pero él entendía por contemplación observar la realidad, investigarla, mirarla con mucho detalle, y eso era para Aristóteles conocerse a sí mismo. Él decía: «Somos lo que hacemos», decía Aristóteles. No somos lo que creemos que somos, no somos lo que creemos que hemos descubierto dentro de nuestro interior, por ejemplo, tampoco, somos lo que hacemos. Y él lo aplicaba a todo, lo aplica en la poética, tengo una edición de la poética de Aristóteles comentada, y también ahí él dice que un personaje es lo que hace, no lo que tú, como guionista, crees que el personaje es, sino lo que va a hacer, porque es lo único que va a ver el espectador, solo va a ver sus acciones, y eso es lo que lo define, y también a las personas. Curiosamente, había el jugador de baloncesto, Shaquille O’Neal, si os acordáis de él, él decía: «Yo soy aristotélico, porque mi entrenador, Phil Jackson, me ha dicho que somos lo que hacemos, entonces no vale que yo diga que soy el mejor jugador del mundo, tengo que demostrarlo. Claro, entonces si todos los días meto unas canastas increíbles, hago unos bloqueos que nadie se lo puede creer, etc, pues al final seré el mejor jugador, pero no porque yo crea que soy el mejor jugador, soy lo que haga». Eso es. Y yo creo que todo este aspecto de la observación que tienen los estrategas chinos, que tienen los filósofos, y tiene también, por ejemplo, Sherlock Holmes, que es un gran observador de la realidad, y a mí eso es lo que me gusta de este personaje, Sherlock Holmes, es la capacidad de observación de todo lo que existe.
Pensad que una de las aportaciones que hace a la criminología Sherlock Holmes es atender a esas cosas que no se atendían, una mancha de sangre, por ejemplo, todavía no había análisis de sangre para descubrir al criminal. Sherlock Holmes ha influido en muchas ciencias, no solo en la criminología, sino, por ejemplo, en la semiótica. Se considera que la semiótica, es el estudio de los signos, el estudio de qué significa una cosa, cómo se llaman los signos. Por ejemplo, Umberto Eco, que era uno de los grandes semiólogos que ha habido, pues lo considera como el padre de la semiótica. Fijaos qué curioso, porque se le atribuyen a Sherlock Holmes un montón de actividades pioneras, en muchas ciencias, y no se le atribuyen al pobre Arthur Conan Doyle, que fue el que escribió las aventuras. El mérito se lo lleva Sherlock Holmes. Dice: «Como dice Sherlock Holmes…». Y el pobre Conan Doyle, pues nadie se acuerda de él. Después, otra característica muy clara es la importancia que da a la información. Sabéis que el creador de la ciencia, digamos, el inspirador de la moderna ciencia es Francis Bacon, el que fue canciller de Inglaterra, y Francis Bacon decía que la información es poder, esa es la frase que tuvo, y que es lo que hizo que Inglaterra se convirtiese en el poder mundial. Entonces, eso, la información es uno de los aspectos más fundamentales de Sherlock Holmes. Él dice: «Datos, datos, necesito datos, no puedo construir un edificio sin ladrillos, necesito tener más datos, etc.».Y otro equívoco que puede haber, también, es precisamente esto de la intuición, que tiene una intuición muy rápida. No, Sherlock Holmes está en contra de la intuición. Todo el mundo pensamos que la intuición es una cosa muy buena, estamos muy satisfechos de la intuición que tenemos, pensamos que es increíble que… «Tengo una intuición, yo lo vi y me di cuenta enseguida que era el hombre de mi vida, vamos, lo vi inmediatamente». Dice, dos años después se pelean y dice: «No te diste cuenta de esto». Dice: «Pues haberte dado cuenta también de esto. De eso no». ¿Por qué creemos que tenemos una buena intuición? Porque siempre recordamos cuando acertamos, y nunca recordamos cuando nos equivocamos.
La intuición, en realidad, es el depósito de conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, generalmente en la infancia, que no recordamos que lo habíamos adquirido, y por eso nos parece que viene de la nada, y que es algo mágico, místico, etcétera. No, no, la intuición es muy mecánica. Son respuestas que, ante una situación parecida a otra que hemos vivido en el pasado, nos dicen: «Actúa de esta manera, porque fíjate lo que pasó en aquel momento». A mí, por ejemplo, como guionista, pues muchas veces me dicen: «¿Pero cómo puedes tener una respuesta tan rápida a este problema que hemos visto en el guion?». Yo, porque he hecho 800 guiones, una vez lo calculé, pues 800 guiones. Dices, pues evidentemente aprendes de esa experiencia, y hay quien dice: «No, es que soy muy intuitivo». No, no, es intuitivo, has estado 800… escribiendo 800 guiones. Y Sherlock Holmes tiene una intuición, pero una intuición entrenada. Toma el método deductivo, la deducción, que a partir de unos ciertos datos, que sabes que este dato es seguro y que este otro dato es seguro, si los dos datos se dan, entonces es seguro que pasará otra cosa. La inducción es otra manera de verlo, que es también una de las bases del método científico de la observación y del empirismo, que es observar que una cosa sucede, y si observas que sucede muchas veces, pues supones que va a seguir sucediendo, pero que puede que llegue un momento en que descubras que tampoco es cierto eso, aunque lo hayas observado un montón de veces. Y después tiene un método, Sherlock Holmes, que es el menos conocido, y que es interesante, que se llama «abducción», que no es que se te lleven los extraterrestres a una nave. La abducción es que tú observas una cosa en un lugar determinado, observas algo, una mancha de color azul, por ejemplo. Y en otro lugar, observas que alguien tiene, voy a poner un ejemplo muy tonto, que alguien tiene un zapato azul. ¿Pudiera ser que el zapato tuviese un betún que hubiese hecho la mancha azul de aquí? Y eso es la abducción, decir: «Esto de aquí y esto de aquí pudieran tener relación». Y eso es Sherlock Holmes, es una persona muy diferente a lo que solemos entender y que vemos a veces en las películas, o sea, lo sabe todo inmediatamente. No es así.

Y esa es la inspiración que viene de las musas, por eso dice Homero: «Canta, oh musa, la cólera del Pélida, que es hijo de Peleo, Aquiles, que causó infinitas muertes entre los troyanos y que precipitó en el infierno las almas de los guerreros valerosos», etc. Invocan a la musa para que la musa les dé la inspiración. Y durante mucho tiempo se pensó que eso era la inspiración, que te venía por las musas y que entonces tenían que ellas contarte eso. Pero en el siglo XX se empezó a investigar la creatividad y el proceso creativo y se llevó a la musa en el laboratorio. Por eso se llama «La musa en el laboratorio», es llevar la inspiración a los laboratorios. Se empezó a investigar, un señor que se llama Graham Wallace investigó y descubrió que había como cuatro o cinco fases en la creatividad y dijo, bueno, la creatividad, dice, una cosa muy curiosa, porque, fijaos, él estaba en la duda de decir: «¿Existe o no existe la inspiración, la revelación, eso que te viene así, el eureka y tal, existe o no existe?». Y entonces unos decían: «Sí, claro que existe, porque son las musas, los dioses que nos iluminan, etc». Y otros decían: «Eso es una tontería, eso no tiene ningún sentido, tiene que haber un método de algo y tal». Y entonces Graham Wallace llegó a una solución curiosa, dijo: «Los dos tienen razón, tienen razón los que dicen que existe la inspiración y tienen razón los de que tiene que haber algún tipo de método». Dice: «La inspiración existe, pero no es la primera fase de la creatividad, sino la tercera o la cuarta, primero hay otras fases». Y esas fases son, por ejemplo, investigar, documentarse, utilizar métodos creativos. E incluso una fase muy curiosa que es olvidarse, descansar, pensar en otra cosa. Y es entonces cuando, de pronto, te viene algo. ¿Por qué? Porque has hecho algo antes. Pero si no hubieses hecho algo…
Fijaos que cuando alguien dice que ha tenido una inspiración que ha venido de la nada, dices: «Qué curioso, porque esa inspiración que te ha venido de la nada tiene que ver con lo que tú te dedicas, con la filosofía, porque no te ha venido una inspiración que trata de mecánica cuántica o de construir barcos. No, te ha venido justo de lo que a ti te interesa, es sospechoso». Efectivamente, has trabajado sobre ello y tienes la inspiración. La mente trabaja para nosotros, no es místico, es una cosa muy estudiada también. Realmente trabaja en segundo plano para nosotros, nos da respuestas. ¿Os acordáis cuando pasa ahora con lo de Google? Pasa menos, que no te acuerdas del nombre de un actor. Hoy en día tiramos ahí a Google y rápidamente lo resolvemos. Pero antes no podías resolverlo. «Ay, que no me acuerdo, pero cómo no me puedo acordar y tal». Y al final dices: «Venga, me da igual ya». Y justo entonces se te ocurre. Entonces te viene el nombre. Ves que tu mente ha trabajado para ti, de hecho te estaba dando la respuesta, pero estabas tan agobiado por encontrar la respuesta que no te has escuchado a ti mismo, que te estaba diciendo: «Es Marlon Brando, es Marlon Brando», pero no te estabas escuchando a ti mismo. Nuestra memoria inmediata es muy breve, muy corta, no puede manejar demasiados datos, y si a eso le añadimos además la angustia y la tensión de encontrar una solución, pues más difícil todavía. Entonces es muy bueno bajar las cosas al papel, hacerlo mal cuanto antes, de principio a fin, y luego lo repasas y lo pasas por un filtro. Yo hago como esto que dicen del whisky, que lo echas por el alambique y entonces le pones carbón para que le dé no sé qué y le pones otra cosa para que le dé aroma, etc., y paso tras paso, y paso tras paso lo vas mejorando. Pero primero tenéis que hacerlo mal, hacerlo bien, primero hazlo mal, y de principio a fin, cuanto antes.
Entonces, yo recomiendo mucho todas las películas de Billy Wilder y se va a aprender todo lo que se necesita del guion. Naturalmente, hay un truco para ser guionista muy bueno, realmente, que es: eliges un guion que te guste, el que más te guste, y lo que haces es copiarlo, lo pones aquí y lo empiezas a copiar línea por línea, palabra por palabra, simplemente copiarlo. Puede parecer una tontería, y dices: «Pero, ¿cómo voy a copiarlo?, ya lo puedo leer, ya puedo ver lo que pone». No, no, al copiarlo es cuando te das realmente cuenta de los secretos del guion, de por qué el guionista ha puesto esto aquí y no lo ha puesto allá, por qué esta cosa que parece no tener importancia, sin embargo, está en la escena 4, ¿por qué? Porque luego en la escena 17 pasa no sé qué cosa. Copiar un guion, esto lo recomienda un teórico de guion que dice que él copió «Ciudadano Kane», de Orson Welles. Bueno, se supone que es de Mankiewicz el guion, hay mucha polémica de si el guion lo escribió Herman Mankiewicz u Orson Welles. Hay un, un documental… No, una película, «Mank», de David Fincher, que trata de la escritura de «Ciudadano Kane», precisamente. Y no era nada fácil conseguir en esa época un guion, hoy en día en internet encontramos todos los guiones fácilmente, pero él lo consiguió en una biblioteca, lo copió ahí por primera vez a mano, y después dice que lo copió como cuatro o cinco veces más. Entonces, copiar un guion para ver el mecanismo oculto que hay ahí es muy interesante. Yo creo que muchas veces los teóricos de guion, yo tengo cuatro o cinco libros de guion, cometemos el error de que los consejos que damos a los guionistas en realidad son consejos de críticos de cine. Analizamos las películas, vemos el significado que tienen, vemos… Las analizamos desde un punto de vista psicológico, metafísico, filosófico, todo eso es muy interesante, pero no te enseña nada sobre el oficio de guion. El oficio de guion consiste en saber por qué hace esto y luego hace esto otro, no todo lo otro, que es muy interesante, ya digo, pero no es eso lo que te enseña el oficio.
Yo creo que ahí está la clave un poco en aprender guiones, en pensar en el espectador, que es una cosa que muchas veces se olvida. Los guionistas muchas veces nos olvidamos de que hay alguien que va a ver la película. Muchas veces los directores, yo también soy director, muchas veces los directores tienen que arreglar algo porque el guionista no lo ha puesto, entonces de pronto tienen que decir, esto no lo va a entender nadie, tengo que añadir algo de alguna manera para que se entienda. Y pensar en el espectador para mí es importantísimo, yo creo que los guionistas somos mentalistas, somos como esos mentalistas que hacen espectáculos y que leen el pensamiento de los demás y que meten ideas en la cabeza de los demás. ¿Qué hacemos los guionistas? Meter ideas en la cabeza del público, entonces vamos diciendo ciertas cosas para llevarle por aquí, por allá, hasta donde nosotros queremos llevarlo. Yo tengo una paradoja que dice, el espectador debe creer que es libre, pero no debe serlo. Ahora bien, si nota que lo están manejando, entonces se revela también. Entonces dice: «No, no, no me digas lo que tengo que pensar». Tiene que creer que lo piensa él, pero en realidad le estás llevando tú por donde quieres para darle después la sorpresa y todo lo demás. Entonces yo creo que mirar hacia el espectador es muy importante y es una cosa que olvidamos muchas veces. Yo en la escuela de Cuba vi una cosa curiosa que es que a veces se proyectan películas, cortometrajes de los alumnos en la sala de cine, y entonces ahí vamos también todos, los alumnos, los profesores, vemos esos cortometrajes, y los profesores no decimos nada porque es un momento de disfrutar de ellos, han hecho su cortometraje, tampoco vamos a estar ahí criticando ni diciendo nada. Pero otros alumnos sí que dicen cosas, dicen: «Yo quiero decir una cosa, yo no entiendo nada, esta película, me estaba gustando mucho el cortometraje, pero claro, al final, cuando él se encuentra con esa mujer y de pronto sale corriendo, yo eso no lo entiendo, no le veo el sentido». Y entonces, por ejemplo, sale la directora y dice: «Un momento, yo entiendo que te haya pasado eso, pero bueno, es que sucede que este hombre, en su infancia, tuvo una madre muy dominante y tiene un problema con las mujeres maduras y, cuando hay una mujer mayor, él se siente cohibido y esa es la razón de su reacción al final». Y dices: «¿Y eso dónde sale?, ¿dónde sale eso en el cortometraje?, no lo he visto en ningún lado». Nosotros creemos que estamos contando las cosas, en realidad no las estamos contando. Y una paradoja que se da, tanto en guion como en filosofía, es que muchos guionistas y muchos filósofos, como decía Cossío, creen que son profundos, y en realidad solamente son confusos. No hay que confundir el ser confuso con el ser profundo. Dicen: «No, no, es que esto es un guion muy profundo». Dicen: «No, esto no es un guion profundo, esto es confuso nada más, no hay nada de profundidad en ello». La profundidad muchas veces viene por la sencillez, son cosas que se entienden, entiendes esto, entiendes lo otro, pero poco a poco todo eso va conectándose y dices: «Esto sí que es un buen conflicto». Sabéis que una de las normas de guion del conflicto es que un buen conflicto es elegir entre lo malo y lo peor, no entre lo bueno y lo malo, eso no es un conflicto, ni para el personaje, ni para el guionista, ni para el espectador.
Si tú sabes lo que hay que elegir, pues dónde está el conflicto. Tiene que ser entre lo malo y lo peor, o entre dos cosas buenas, o entre dos cosas malas, ahí sí que hay verdadero conflicto. Pero entre lo malo y lo peor, pues ¿dónde está? Entonces, para que le inquiete al espectador un conflicto, nos tiene que inquietar a nosotros. Lo bueno es que nosotros, como guionistas, digamos: «Yo no sé qué haría en ese caso, fíjate. Yo estoy en el caso del personaje y no sé qué elegiría». Eso es un buen conflicto. Eso lo hace mi director favorito, que es el maestro de Billy Wilder, precisamente, que es Lubitsch, Ernst Lubitsch, es un director alemán, que luego trabajó en Estados Unidos, y él tiene, por ejemplo, dos películas en las que… Una es «Un ladrón en la alcoba», en la que es un hombre y dos mujeres, es un hombre que es un ladrón, y tiene una compañera ladrona como él, que son ladrones de alta sociedad, roban a los ricos y tal, y entonces, en un momento dado, quieren robar a una rica de París, y entonces, el hombre se va a ver en la disyuntiva de si se va con la ladrona, que es su amor de toda la vida, o se va a ir con la rica. Normalmente tú dices, con la ladrona, está muy claro. No, no está tan claro, porque Lubitsch hace a la rica interesantísima, no es una rica tópica. Dice: «Bueno, evidentemente, llévate todo su dinero, y vete con la ladrona y a disfrutar la vida». No, pero la rica es tremendamente interesante, y tú, como espectador, dices: «Pues la verdad que está muy bien también la rica esta», y tienes esa duda. Y bueno, no digo lo que se decide y tal. Pero después hay otra película, curiosamente, en la que sale Gary Cooper, muy joven, guapísimo, y en esa película es al contrario, es una mujer y dos hombres. Y también esta mujer, en español se llama «Una mujer para dos», en realidad debería ser «Dos hombres para una mujer», pero ese es el título que pusieron en España, y en ese caso, es una mujer que tiene que elegir entre dos hombres, y los dos le gustan mucho, y los dos les parecen estupendos, y tenemos el mismo dilema que en la otra película. Dices: «¿Qué va a pasar?, ¿se va a ir con este?, ¿se va a ir con el otro?», tal. Y ¿cuál es la solución que da Lubitsch, que siempre salía por otro lado? Se queda con los dos, claro, dice: «No tengo por qué elegir, me quedo con los dos, que me gustan los dos mucho, cada uno tiene su atractivo». Veis como siempre hay una manera de buscar una solución que rompa con lo previsible. Billy Wilder dice que aprendió una cosa de Lubitsch, al que adoraba. Billy Wilder tenía un letrero en su despacho, en el que había una frase solamente, y esa frase era: «¿Cómo lo haría Lubitsch?». Y entonces, cuando él trabajaba, hacía un guion, miraba el cartel, y decía: «¿Cómo lo haría Lubitsch?». Esto no es digno de Lubitsch, tengo que trabajar más, tengo que ir más allá. Y dice: «Lubitsch me enseñó que tú no tienes que decirle al espectador: “Dos más dos igual a cuatro”, que tú al espectador tienes que decirle: “Dos”, y al cabo de un rato, le dices: “Dos”, y que sea el espectador el que diga: “Dos y dos, cuatro”, y tú en ese momento ya se lo estás diciendo también». Eso ahora se atribuye a Pixar, los de Pixar dicen que se lo han inventado, pero en realidad es de Lubitsch, y lo cuenta Billy Wilder en muchas clases.

Yo, en el libro que tengo sobre los escépticos de la Antigüedad, que es «Sabios ignorantes», por eso, si soy sabio, soy ignorante también, «y felices», ahí, precisamente, trato como una parte del escepticismo muy importante, la del teatro, porque en el teatro griego, tú ves que los personajes, cuando se enfrentan y discuten una opinión, sí que dan buenas razones un lado y el otro lado. Por ejemplo, Antígona defiende las leyes de la familia, la ley de la naturaleza, de enterrar a un hermano que está muerto, aunque haya sido un traidor, etc., contra las leyes de la ciudad, de su tío Creonte, que es el rey. Y ahí, ese enfrentamiento, sí que es un enfrentamiento real. Ahí sí que tú notas que hay verdadera discusión y que no es una especie de construcción donde le dan la razón a Sócrates. Así que yo creo que en la construcción de personajes aprendes mucho como guionista, porque te das cuenta de que no puedes simplificar, para no hacer conflictos triviales, no hacer personajes… Hay una paradoja que dice: «El malo tiene que ser bueno». Tiene que ser un buen malo, no tiene que ser un malo que dice: «¡Ah, soy malísimo, voy a destruirlo todo, no va a quedar nadie!». Pues claro, ese malo no se lo cree nadie, tienes que hacer un malo creíble, que aunque tenga unas ideas espantosas, sin embargo, las defienda con una convicción que diga: «Bueno, pues mira, él le ha pasado esto en la infancia, o cree que el mundo sería mejor así, y da sus argumentos, y tienes que un poco creer en ellos». Eso lo hace muy bien Shakespeare, por ejemplo, los malos de Shakespeare argumentan sus ideas, equivocadas o no, pero las argumentan muy bien. Yo creo que eso se aprende. Cuando construyes un personaje, estás pensando también en cómo podrían ser las personas, cómo son las personas de verdad, con esa complejidad, y cómo podrías ser tú mismo, también. Yo creo que eso se aprende mucho.
A mí hay una cosa que me gusta mucho del trabajo de guionista, y tengo un libro que se llama «Las paradojas del guionista», que es vivir en la paradoja. Muchas veces, cuando somos guionistas, de pronto nos damos cuenta de que las cosas que hemos aprendido… no funcionan. Decimos: «No, nos han enseñado que hay que hacer así el guion», y de pronto dices: «No, no, es que así no funciona de ninguna manera, tengo que romper la norma», por ejemplo. Hay normas, y hay excepciones. Y entonces me gusta ese vivir en la paradoja. La paradoja es una verdad que a primera vista parece mentira. Y, por ejemplo, el gran creador de paradojas es Oscar Wilde. Oscar Wilde, os digo una, dice, por ejemplo, Oscar Wilde dice: «La única diferencia entre un capricho y una gran pasión es que un capricho dura más». Entonces, al principio dices: «No, esto no tiene…». Pero luego dices: «Caramba, cuántas grandes pasiones se han disuelto en dos días, y parecía que era el amor de tu vida, y dos días después dices: “No, no, no quiero ni verlo”.». Pues, exactamente, y el capricho, a lo mejor, pues te dura bastante más. Y entonces, bueno, pues eso es la paradoja, te estás diciendo una verdad con algo que parece incompatible o que es contradictorio, etcétera. Yo creo que eso es muy importante, tanto en la filosofía, donde me gusta también mucho la paradoja, y en la escritura de guiones, ese pensamiento paradójico. Y podríamos terminar con una paradoja que sería la paradoja final y definitiva, que es que da igual que todo esté mal porque puede funcionar igualmente. Esta paradoja que tú dices: «Pero, hombre, tanto aprender y tanta cosa, y de pronto está mal y funciona y da igual». Pues esto lo dice Aristóteles, esto lo dice Aristóteles en la «Poética», en la «Poética», que trata sobre el teatro, él dice, él admira, habla también de la épica, de Homero, de «La Ilíada», de «La Odisea» , y en la «Poética» dice… Adora a Homero. Dice: «Homero, todo lo hace bien, todo lo hace bien, qué maravilla».
Pero de vez en cuando dice: «Bueno, esto lo ha hecho mal». Y entonces dice: «Esto lo ha hecho mal, pero es que como lo cuenta de esa manera, que lo cuenta Homero, da exactamente igual que esté mal». Y pone un ejemplo, que dice, en «La Ilíada», por ejemplo, en el momento en el que Aquiles lucha con Héctor, y de pronto Héctor se asusta ya mucho y empieza a huir y a dar vueltas en torno a Troya, y Aquiles detrás de él, persiguiéndolo, dice: «Y dan una vuelta y otra vuelta y otra vuelta». Dice: «Y si lo vieses en la realidad o en un escenario», dice Aristóteles, «sería ridículo. Todo el mundo ahí mirando, estos dos dando vueltas ahí, Héctor, que pasa por las puertas y nunca se refugia en la puerta». Dice: «Esto no tiene ningún sentido». Dice: «Pero contado como lo cuenta Homero, ni te das cuenta». Y dices, y es maravilloso. Entonces, él dice… Para Aristóteles, en realidad, tiene normas sobre cómo escribir la historia y todo lo demás, pero él dice: «Lo más importante es el placer del espectador, ese es el objetivo de la obra, y si la obra produce el placer que le es propio a la tragedia, el placer de la tragedia es la compasión y el temor, compasión por los personajes, por lo que les está pasando, temor por lo que les pueda pasar, si eso se produce, da igual lo otro, que no es un organismo, que a él le gusta que sea un organismo que todo encaja y tal, pues da igual, si funciona y produce ese placer, estará bien también».