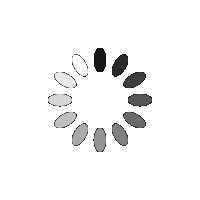La última lección de mi abuelo
Yokoi Kenji
La última lección de mi abuelo
Yokoi Kenji
Trabajador social y conferenciante
Creando oportunidades
El lenguaje que une a la humanidad
Yokoi Kenji Trabajador social y conferenciante
“La vida es maravillosa”
Yokoi Kenji Trabajador social y conferenciante
La técnica japonesa que está transformando el arte y la vida
Yokoi Kenji Trabajador social y conferenciante
¿Somos tan diferentes?
Yokoi Kenji Trabajador social y conferenciante
Yokoi Kenji
Creció entre la disciplina y el caos, sentado en mesas que combinaban sushi con bandejas paisas y normalizando que sus padres se comunicaran en dos lenguas totalmente diferentes. Yokoi Kenji, de madre colombiana y padre japonés, nació en Bogotá y pasó sus primeros años de vida en Latinoamérica, pero con tan solo diez años regresó a Yokohama, Japón. “Siento una empatía profunda por dos culturas muy distintas, muy diferentes”, reconoce Kenji.
No se considera coach, ni líder motivacional, pero sus palabras inundan la red en forma de memes y listados con frases motivadoras sobre disciplina, éxito y felicidad. El ahora trabajador social y conferenciante, ejerció durante años como traductor y guía de la comunidad latina que en los años noventa emigraba al país del sol naciente. De vuelta en América Latina, Kenji trabajó en las favelas de Río de Janeiro, Brasil, donde desarrolló una fuerte vocación social que fue el revulsivo de un proyecto de intercambio cultural para combatir el suicido en Japón y la mentalidad de pobreza en Latinoamérica. Es autor de ‘Salón 8. Relatos de inspiración y liderazgo’ y encabeza ‘Turismo con propósito’, un proyecto de turismo social. Hijo del choque cultural, Kenji es a la vez crítico y amable con las culturas latina y japonesa. “El latino es adicto al caos, que requiere improvisar, no tener miedo, pararse muy fuerte. El japonés es disciplinado y tiene un fuerte sentido de tribu. Ahora, los dos en extremo generan patologías fuertes también, por eso mi conclusión es la búsqueda de equilibrio entre esas dos culturas”, sentencia Kenji.
Transcripción
Debo decirlo para iniciar: no soy coach. No soy un líder motivacional, positivista o algo así y no tengo la culpa de lo que a veces acontece en redes. Quiero decir, no sé cómo explicarlo. A veces me llegan, por ejemplo, frases interesantes muy motivacionales de Yokoi Kenji con una foto de Yokoi Kenji que yo nunca dije, y las veo y digo: «Guau, pero yo no…». Pero son buenas, así que me las aprendo ya que son mías. Porque se viralizan a veces. No soporto ver mi propio contenido, mis propios videos. No sé por qué. Pasa mucho, ¿no? Uno no soporta escuchar su propia voz por ahí: «¿Yo hablo así? ¿Ese es mi tono?». Pero me he obligado a hacerlo porque me asustan algunos videos que llegan con ciertos títulos como «Diez pasos para alcanzar el éxito según Yokoi Kenji». Y yo digo: «Guau, ¿cuáles son? No los conozco. ¿Yo cuándo dije eso?». Entonces me siento a ver, y son retazos de varios videos. De conceptos que tomaron, crearon uno, y yo: «Ah, ya. Ya lo entiendo». Y se hizo viral. Me llegó uno peor que decía: «Cómo ser rico según Yokoi Kenji». Ahí sí me senté con mi esposa y le dije: «Veamos este video a ver cómo». Lo peor es que lo digo yo. Soy trabajador social, así que estaba haciendo un trabajo social y alguien me dijo: «Hay varios Yokoi Kenji por ahí, porque como usted no tiene redes nacieron varios Yokoi Kenji por su contenido que otros están filmando». Yo no entendía, fui a ver y encontré varios Yokoi Kenji, les escribí, hablé conmigo mismo varias veces. Fue raro realmente hablar con personas: «Ey, ¿qué está haciendo, loco?», les decía yo. «¿Qué hace?». «Sí, hijo mío, ¿qué quieres?», me decía.
A lo cual: «Hijo mío, yo soy Yokoi Kenji». Y me respondían: «¿Y yo cómo sé que tú sí eres Yokoi Kenji?». «Pues yo por lo menos sé que tú no eres. Devuélveme el nombre». Y bueno. Ya hoy todo lo que está certificado somos nosotros. Siempre acostumbro a enseñar un poquito de japonés antes de toda intervención. Dicen en Latinoamérica para romper el hielo. No sé si quieren aprender.
Al latino comienza de pronto a picarle todo, dice: «Pero… ¿quién me va a amenazar para que yo haga las cosas bien?». Esto, por supuesto, es inconsciente, pero es envidiable la capacidad que tiene el latino de no ahogarse en un vaso de agua aunque tiene una tendencia a quejarse mucho cuando está en un mar. El japonés, por otro lado, tiene algo que yo envidio también mucho, que es su sentido de tribu. Los japoneses… Lo resumo en una corta historia. Llego con mis hijos a Japón. Veo a dos niños jugando en la escalera eléctrica, a dos japonesitos. Miro a mis hijos y les digo: «Miren. Miren lo que voy a hacer. Niños, pongan cuidado. Keigo y David, pongan cuidado». Y miro a los niños japoneses y les digo: «Abunai yo mo sou. Abunai». «Eso es peligroso». «Sore wa chou dame sho». «No pueden hacer eso». Y los niños japoneses, automáticamente, se hacen así en la escalera, llegan al final de la escalera eléctrica, el menor está asustado y sale corriendo ante mi voz, pero el mayor sabe lo que tiene que hacer. Me mira, dice: «Sumimasen». «Perdón», y se va. Mis hijos quedaron asombrados. «¿Cómo es posible que le hagan caso, papá? ¿Los conoce?». «No, no los conozco». «¿Y por qué le hacen caso?». «Porque soy un adulto». «¿Cómo así? No entiendo. ¿Por qué?». «Porque en Japón cualquier niño puede ser regañado por cualquier adulto porque son todos nuestros hijos». Es más, yo debo darles una bronca… ¿Cómo se dice aquí? «Regañar», «dar una bronca», ¿verdad? Porque, si no, soy un adulto irresponsable. Si veo un niño haciendo algo indebido y no le llamo la atención, no estoy cumpliendo un sentido común de Japón, así que los regaño. «¿Y qué le dijo?», «Me pidió perdón y se fue». Y mis hijos dijeron: «Guau. ¿Cómo es posible?».
Y yo estaba muy feliz de que mis hijos, que crecieron en Latinoamérica, que son colombianos, aunque el mayor nació en Japón, pero son colombianos, vieran este ejemplo. «Miren». Y yo dije: «Con esto aprenden una lección importante», y lo único que aprendieron fue a decirme: «Papá, mire. Mire a esos, regañe a esos. Deles una bronca a esos también», «Papá, mire. Mire ese lo que está haciendo». «¿Y por qué le hacen caso?». Y yo le dije: «¿Por qué me hacen caso los niños japoneses? Porque los únicos niños que en este país no me harían caso son ustedes que sí son mis hijos». Porque son latinos y, vamos, están acostumbrados al caos. Me dio una bronca, pero a la tercera le hago caso, voy al límite, llevo a papá al límite y me devuelvo, y sé manejar muy bien ese límite. Pero en Japón tienen esta capacidad del sentido de tribu. Un vecino me dio una bronca, un regaño muy fuerte, y yo lo acusé con mi papá, y mi padre salió y le dio gracias y me dijo: «Él es su papá». Y yo: «¿El vecino es mi papá?». «Cuando yo no estoy, él es su papá. Y la señora de en frente, y el maestro, y todos tienen autoridad porque son nuestros hijos». Ese sentido de tribu de los japoneses que se conecta con no lanzar un papel al suelo, con dejar el baño público limpio para el siguiente. Este sentido de tribu es envidiable. Ahora, los dos en extremo generan patologías fuertes también, y consecuencias, a veces nefastas, como el suicidio o el homicidio. Y por eso la búsqueda del equilibrio es como mi conclusión, Franz, ante esas dos culturas. Perdón por lo largo de la respuesta.


“En Japón cualquier niño puede ser regañado por un adulto porque son todos nuestros hijos”
Un ejemplo sencillo es que, si yo tengo un shimei definido, un propósito de vida definido, se puede truncar si acontece un accidente, si caigo preso por alguna razón y entonces ya no puedo ir a salvar las tortugas. Se puede truncar un propósito: si pierdo mis manos, entonces, debo cambiar a otro. Pero el ikigai no se trunca por nada. Si caigo preso, allí florece también el ikigai. Si pierdo mis manos, florece aún más. El ikigai es algo que viene adentro, es de adentro. Por eso, una de las traducciones es «sentido de vida». Yo, cuando hablo de ikigai o shimei, digo: «Están en japonés, pero no significa que sean japoneses». Es como el quinto sabor, el umami. Le pusieron «umami», pero no se lo inventaron los japoneses. Solo colocaron ese término, gustó, así se bautizó, pero… El ikigai, el shimei, es igual. Está en todo lugar. Crecí con un abuelo colombiano, un paisa. Es decir, de esa zona donde tienen un acento muy peculiar, y hombres de negocios. Entonces, él siempre hablaba mucho y decía una frase fascinante, mi abuelo. Todos en la familia, cuando hablamos del abuelo, podemos repetir la frase del abuelo. Él decía con acento colombiano: «No, hermano. A ese precio que yo le estoy dando, eso es un regalo. Es más, lléveselo, mijo, y si no le gustó no me lo paga. Hágale, lléveselo, llévese eso». Y así vendía él las cosas. Es decir: «Llévesela, que yo estoy seguro de que le va a gustar. Si no, no me lo paga». Esa seguridad, por supuesto, generaba estrés en mi abuela.
Decía: «Se lo van a robar». Pero él tenía una seguridad y vendía. Era un hombre comerciante, distinto a mi padre, japonés, un hombre de empresa. Mi abuelo era un comerciante. Y él cae en cama por cáncer. Yo viajo de Japón con 16 años a visitar al abuelo en su lecho. Ya le habían dicho en el hospital: «Llévenlo a la casa para que muera, parta, con sus familiares», y yo fui a Colombia a mis 16 a ver al abuelo, y la abuela me contó: «¿Cómo le parece la que me hizo Jaime?». Jaime Gómez, mi abuelo. «¿Qué hizo, abuelita?». Me dijo: «Pláncheme todas las camisas y los pantalones, y cuélguemelos ahí en frente, por favor. Quiero verlos. Quiero verlos». Entonces, le planchamos todas las camisas y los pantalones. Todos los días venían muchas personas a visitarlo, porque él influyó en muchos, así que me decían… Eran cinco, a veces 10 personas que a diario tocaba recibir porque al abuelo lo conocía mucha gente, y todos venían a desearle que se mejorara y se veía la tristeza en las personas al ver a aquel hombre tan fuerte postrado en una cama. Pero él, algo les decía, y todos se llevaban una camisa, un pantalón. Y mi abuela se acercó a la puerta y escuchó la frase: «Eso es un regalo. Y a ese precio que le estoy dando… No, es un regalo, hermano. Lléveselo, lléveselo». Vendió todas sus camisas, sus pantalones… Y mi abuela le dijo: «Qué vergüenza, Kenji. Yo sentí una vergüenza… Nunca hemos estado tan mal en la familia como para tener que vender la ropa». «¿Y el abuelo por qué hizo eso?», «Porque él es así». Él dijo:
«Ya no voy a usar esto, ya no me paro de aquí. Yo ya me voy a ir, ¿y esas camisas? Me las puse una vez nomás. Unas son de Noruega, de Japón…». Los hijos por el mundo le enviaban camisas, su gusto, y él las vendió todas. Dejó su mesa de noche llena de dinero porque su ikigai era vender, y no lo hacía por dinero. Una persona que tiene ikigai no puede dejar de hacer su ikigai. Entonces, son esas personas, que uno les pregunta: «Le pagan igual. ¿Por qué llega más temprano? Le pagan igual. ¿Por qué no sale ya?», «No, es que no puedo dejar esto sin terminar». «¿Pero por qué?». No saben ni explicarlo, pero es por su ikigai. Trabajar con personas que tienen ikigai es satisfactorio. Porque obviamente requieren su pago, quieren su pago, pero no lo hacen por eso. Lo hacen por su ikigai. De ahí que cuando una abuela, la familia prosperó y le dicen: «Abuelita, ya no tiene que cocinar, ya no tiene que hacer ni café ni nada». La abuela dice: «No, porque me muero si no me dejan hacer la comida, el café…». Y realmente va a morir más rápido si le quitan su ikigai. Esos son los dos conceptos, bastante largos. Resumiéndolo, es un poco de ikigai y shimei, Jesús. Gracias.
Creo que mi esposa es más japonesa que yo. Sí, es más pragmática. Yo soy muy latino, pero… llegué a Japón con 10 años y era un niño que hablaba. Hablaba mucho. Que no reprimieron al expresar lo que sentía. Y llego a un país donde no entiendo y no me entienden. Y entro en un silencio de meses. Meses solo mirando. Un silencio profundo. Después entendí lo importante que fue para mí este silencio, pero me dio mucha tristeza, me generó mucha tristeza. Y los otros niños, algunos llegaron a ser crueles conmigo, el bullying: «Kenji-kun nan mo wakaranai kara, hachi kumi ni». «Kenji no entiende nada. Mándenlo al salón ocho». Yo era del salón cinco. Éramos del salón cinco. Existía el salón seis, pero no el siete. O sea que el ocho, yo deduje, debe ser una forma japonesa de decir: «Que lo manden al infierno porque no entiende nada». Algo así. Caminando por la escuela descubrí que sí existía el salón ocho. «Hachi kumi»: «salón ocho». Lo recuerdo hasta hoy. Fui muy feliz en el salón ocho. Me paré en la puerta del salón ocho a mirar y decir: «Aquí es donde me envían siempre que no entiendo algo». Y cuando miro hay una maestra con siete alumnos, la mayoría, con síndrome de Down. Era el salón de los niños especiales. El salón ocho. Estaban jugando con plastilina, masilla de color. Caía mucha saliva a los pupitres. La maestra tenía una toalla, y cada uno tenía una toallita, y con eso limpiaba la boquita de los niños y una para limpiar. Yo quedé hipnotizado viendo esa escena y comencé a sentir mucha rabia porque dije: «Ah, por eso me enviaron al salón…».
Hasta eso me demoré en entender. «Ya sé lo que me quieren decir». Quería ir a golpearlos. Era tan fácil para mí golpearlos. Lamento decir esto, pero la falta de educación en nuestros países hace que no dialoguemos y seamos violentos, así que era muy fácil para mí ir a golpear al niño. Pero tenía una profunda debilidad por la plastilina y estaban jugando con plastilina. Y yo estaba en un país que no entendía nada. Y la maestra me habló por mi nombre. «Kenji-kun, nani shitteru no?». «¿Qué hace ahí?». «Haitte». «Entre». Dijo una palabra que me enganchó. «Tetsudatte». «Ayúdeme». Yo entendía muy bien la palabra «ayuden» porque el maestro les decía a todos: «Ayuden a Kenji». «Kenji tetsudatte». «Ayuden a Kenji, lleven a Kenji, traigan a Kenji». No entendía nada. «¿Y ahora la maestra dice «tetsudatte»? ¿«Ayúdeme»? «¿Pero yo para qué sirvo en Japón? No sirvo para nada. No entiendo. ¿En qué le puedo ayudar?». Y me dijo: «Siéntese ahí y no deje que Kaoru se coma la plastilina». Un niño llamado Kaoru hacía un pancito, y había un momento en el que él se hipnotizaba con su propio pan y se lo iba a comer, y yo: «Dame». «No es de comer». Y él me miraba y seguía jugando. Hacía caso, pero había que despertarlo de su hipnosis porque se enamoraba de su propio pan. Y eso pasaba cada tres o cuatro minutos. La maestra a veces tenía que ir a sacársela, pero ahora estaba yo. «Qué fácil la tarea. Jugar con plastilina, cuidar a Kaoru: “Dame”, y ya». Pasaron minutos, horas, y yo le dije a la profesora:
«Quiero quedarme en el salón ocho. Aquí aprendo más. Aquí están aprendiendo los colores, justo lo que necesito, los números… Y yo me demoro para aprender, pero ellos se demoran más porque son muy felices y solo quieren jugar». Ellos sí aprenden, pero tiene uno que enseñarles con canciones, con juegos… Y era justo lo que yo necesitaba. Además, me sentía como un profesor improvisado. Pasar de no entender nada en un salón, así, mirando al aire, tres tipos de escritura, a ahora ser profesor de unos niños que se están comiendo la plastilina, y yo les digo que no, y cantemos, y ahora los colores, y otra vez los colores… La maestra abogó por mí con los otros maestros: «Déjenme a Kenji aquí en el salón ocho. Él realmente aquí es funcional y va aprendiendo. Yo le enseño». Me quedé en el salón ocho. Lo que comenzó como un bullying y que me generó mucha tristeza me sacó de la tristeza. Salón ocho. Fui muy feliz en el salón ocho. Y también creo que inconscientemente me acercó a una problemática social que tal vez me generó esta inclinación a lo que hoy hago, que es que el tema de lo social. Así que no sé si sirva, pero evadir la tristeza a veces es evadir la misma felicidad. Hay que manejar, respetar, los dos conceptos.


“Hay una belleza enorme en la tristeza, en aceptarla, en vivirla, en recepcionarla”
Él es científico y trata todos esos temas. Pero la forma en que los trata, de decir: «¿Qué pasaría si Supermán corre a esta velocidad e intenta detener un tren?». Entonces, claro, engancha a los jóvenes. Mi hijo sabe de toda esta terminología. Eso repercute en buenas calificaciones y, además, en criterio propio, porque ya puedo hablar con mis hijos de capitalismo, socialismo, feminismo, comunismo, cristianismo y todos los «-ismos», y tienen su punto de vista, pero también tienen criterio propio gracias a las redes sociales. Es increíble lo que está pasando en la educación actual. Yo llegué a Japón, y no había qué leer en español, todo en japonés. Entonces comencé a leerme los libros que había en la casa. Stephen King. Me leí a Isabel Allende. Si hubiese crecido en Colombia, no los leo. Pero era lo único que mamá tenía, y me leí todos esos libros, y cuando ya no había: «Hay una latina que vive yo no sé a cuántas estaciones y tiene unos libros. Llévele estos e intercámbielos», como si fueran tesoros. Viajar horas a intercambiar libros. Descubrimos una librería hispana en Ochanomizu, en Tokio. Hay que ir y pedir los libros y esperar tres meses a que lleguen por correo.
Y cuando llegaban, tasar la lectura, es decir, no leerlo todo, porque se acaba y quedó otra vez… Imagínese eso: «Voy a leer solo un capítulo en el tren, en unos días leo el otro». Lo releo y le saco conclusiones que ni el autor se imagina por el hambre que yo tenía de lectura en Japón. Entonces, creo que son dos escenarios increíbles que demuestran que el ser humano con mucha hambre crece, pero cuando hay tantas opciones, también es fascinante. Así que es una generación que me impresiona mucho y me gusta hacia dónde va la educación. Me gusta mucho. Fue más fácil para mí, Mauro. Fue mucho más fácil para mí que para ti porque yo solo tenía una opción. Solo una opción. Ser traductor y estudiar humanidades, no más. «¿Qué quiere hacer Kenji?», «Eso», «¿Y por qué?», «Siente una pasión profunda porque no hay si no eso». Es más difícil para Mauro. Cuando le muestran tantas, es muy difícil. El cerebro sufre y el adulto es muy cruel. Dice: «Pero mire, yo solo tenía eso y lo hice. ¿Cómo no va a poder con todo lo que le estamos dando?». Pues eso es lo difícil. Es increíble, pero cuando uno está en una nevera, si solo hay una salchicha y unos huevos, adivine qué vamos a comer. Vamos a hacer un plato… Pero, cuando la nevera está llena, el cerebro sufre tanto que, incluso teniendo hambre, la ansiedad se la quita y dice: «No sé. Es que no sé qué comer porque está llena». Ustedes son de una época que tiene la nevera llena de opciones, y por eso la tienen difícil. Mis hijos, Mauro, la tienen muy difícil, y no piensen que es anormal o es desagradecido por no saber ni qué estudiar. Es normal.
Es muy difícil esta época, pero, bueno, es lo que hay. Tiene también su parte fascinante, como dije al principio. Hay maestros que nos marcan de por vida. Es una vocación maravillosa. Primero, la maestra del salón ocho. Luego estaba el profesor de inglés: Saito Satoshi… Umemiya. En realidad, el maestro… Bueno, era crítico estudiar inglés. Para el japonés es muy difícil estudiar inglés porque el japonés es como el español. Es plano en la pronunciación: «Arigato», «Sayonara». Pero el inglés, no. Que haga la lengua así: «Banana», no, no, no. «Banana». Ah. Entonces, llevan un nativo salón por salón a que haga a todos mirar cómo hace la lengua, a dibujarla para poder… Pero al maestro de inglés japonés, era para mí trágico verlo porque yo no hablaba japonés, solo hablaba español, y ahora tenía que aprender inglés en japonés. Yo lo veía y decía: «No, ahora viene la confusión de mi vida». Pero casualmente él era disruptivo, es decir: un profesor… ¿loco? Porque se subía al pupitre, a su mesa. Se subía ahí. Un japonés no hace eso nunca. Él se subía y gritaba: «Minasan, jinsei wa subarashii». «La vida es maravillosa».
Y saltaba y lo escribía en inglés. Toda la clase era así. «La vida es maravillosa». Encontrárselo en los pasillos era terrible porque lo agarraba a uno: «Yokoi-kun», «Niño Yokoi», «Tsukamareta no», «Lo agarré». «La vida es maravillosa». Uno decía: «¿Qué maravilloso le veo a la vida cuando hay que aprender inglés en japonés y ya se me está olvidando el español? No entiendo japonés, menos voy a aprender inglés. Estoy confundido. Mi vida es una tristeza y tengo que aguantar a este señor gritando que la vida es maravillosa». Yo me gradué, a los 18 años lo vi en la estación de Nakayama. Él me invitó a un café… Es que parecía un latino. «Kōhī nomi ni ikou». «Vamos a tomar café». Hablaba y hablaba, seguía igual. Yo lo miraba y me sentía ya… Yo era traductor de una institución importante, me sentía como adulto, como serio, como… De hecho, cuando nos vimos, él gritó: «Yokoi-kun!». «¡Niño Yokoi, la vida es maravillosa!». Y yo corrí como a decirle: «Cállese, qué vergüenza. Yo ya soy un adulto». A esa edad uno piensa: «No, soy un adulto, no soy un niño. Hable duro». Era un japonés muy diferente. Yo le pregunté, porque dije: «Bueno, tal vez nunca lo vuelva a ver. Tengo muchos planes de viajar por el mundo, pero quiero sacarme esta espina con este profesor». Y se lo dije. No le dije «ridículo», que eso era lo que pensábamos todos: «El maestro es tan ridículo…». «Nande sonna ee?». «Maestro, ¿usted por qué era tan dinámico?», le dije, «Tan alegre. Los japoneses no son así. Los otros profesores también lo veían raro, y usted sigue así».
Y él, mezclando el café, me dijo: «Himitsu nan da». «Es un secreto». «Demo ore no seito janai kara, oshiete ageru». «Pero, como no eres más mi alumno, te lo voy a contar. Mi esposa, profesora también. Nos conocimos en una convención de maestros. Nuestra pasión: enseñar. No quisimos tener hijos porque teníamos muchos todos los días atendiendo. Pero ella cayó en cama con leucemia. Yo prometí quedarme con ella hasta el final, arrodillado e incluso irme con ella. Y un japonés, cuando dice eso, es… Kamikazes. Harakiri. Honor samurái. «Me muero por la causa, y esta causa no es una guerra. Es mi esposa. Es el amor. Me muero con ella». Pero ella no le permitió ni siquiera que se quedara arrodillado con ella. Le dijo: «Si me amas de verdad, tienes que ir a enseñar, porque yo no puedo. Estoy en una cama, y mi única felicidad en este momento es saber que mi esposo está yendo a enseñar a los niños. Así que dame el honor de partir de esta vida sabiendo que estás enseñando». Y él le dijo: «No puedo, no puedo. ¿Cómo te voy a dejar aquí? No puedo». «Si me amas, lo puedes hacer, Saito». Y entonces él se levantaba, se limpiaba las lágrimas y le decía: «Le voy a probar que la amo». Y se iba a la escuela. Llegaba, me contó él, a la escuela, a la entrada, donde todos llegábamos, tomaba aire, se limpiaba sus lágrimas y decía: «Chieko, te pruebo que te amo». Entraba a enseñar y cumplía la consigna de la esposa, porque le dejó consigna: «Sonríe a los niños y diles que la vida es maravillosa. Que la disfruten». Y por eso hacía eso.
Obviamente, cuando él me cuenta eso, yo no lo puedo ya ni mirar. Yo lo había juzgado de ridículo. Yo estaba así, viendo mis lagrimones caer, y él diciéndome: «Naku na». «No llore. No le conté esto para que llorara. Ella ya partió, pero me enseñó a vivir. Ella me enseñó que la vida es maravillosa. Por eso, los maestros sabían y a mí siempre me dejaron hacer todo ese escándalo, porque era una promesa que tenía que cumplirle a mi esposa». Yo le pedí perdón al maestro, le dije: «Gomen nasai». «Perdón, maestro. Yo pensé que usted era “baka”, un ridículo, un tonto. Usted es un héroe». Nunca lo olvidé hasta hoy. De hecho lo recuerdo siempre que paso un momento muy difícil. Me acuerdo del maestro y digo: «Vamos, la vida es maravillosa. Ahora es donde hay que probarlo». Por aquellos que no están, por aquellos que partieron. Tenemos siempre personas valiosas en nuestras vidas por las cuales hay que levantar la cabeza y continuar. Gracias por recordarme.
¿Por qué tienes la boca golpeada?». «Pelea en la escuela». «¿Se puso a pelear en la escuela?». Y en Colombia hacían: «¿Y cómo quedó el otro?». «¿El otro? No, peor», «Ah, bueno». Eso es lo que les preocupaba a los adultos. «No estamos criando bobos. Qué bueno que le dio. Entonces, se acabó». Imagínese crecer así. Me llevan a Japón, y yo estoy orgulloso de agarrarme a golpes con todo el mundo. «Al psicólogo». Y el maestro comienza a tratarme. Hasta el día de hoy, yo voy a terapia, es muy importante para mí. Es esencial para mí la terapia. Creo que los países más desarrollados, yo los reconozco, no por sus edificios y carreteras, sino por el desarrollo cognitivo de sus ciudadanos. Si se normaliza la terapia, uno dice: «Estoy en un país desarrollado donde las personas hablan de sus patologías tranquilamente». Como cuando dicen… Hoy ya se normalizó decir: «Soy intolerante a la lactosa, ¿esa leche es deslactosada o no?». Así, también debe, poco a poco, el ser humano ir desarrollando el normalizar las patologías y decir: «Yo tengo estos problemas, estos niveles, me altero, soy muy sensible a las emociones». Entonces, ya los amigos saben: «Él grita, sí, pero…», o «No lo expongamos a ciertas situaciones porque es sensible a las emociones», o «El otro no lo es. No es que nos odie, es que él se ríe así de poquito y ahí está feliz». Japón es así, y yo aprecio la terapia por eso. Pero cuando el maestro, el psicólogo, me dijo: «Nande souiu koto shi?». «¿Por qué hizo eso?». Porque había cosas que yo hacía que realmente no tenían sentido.
Adicto al caos. De eso que está todo muy bien, me estoy portando bien, todos me están elogiando, y hay una voz dentro de mí que dice: «No puede ser. Hay que romper algo, güey. Qué miedo, algo malo va a pasar, y yo no voy a esperar a que pase. Voy a romper algo», y generaba caos. ¿Y por qué soy así? Y después me sentía muy mal ante el psicólogo, llorando, también lloraba mucho. «¿Pero por qué cree que es así?». Y mi conclusión, tal vez muy occidental, latina, no sé. «Atama okashi». «Yo creo que estoy loco, maestro». Es lo que decimos, ¿no? «Yo creo que estoy loco». Y el maestro dijo: «Hay un loco al que yo admiro mucho y respeto mucho que ha logrado darle equilibrio a su locura y tiene un talento increíble. Se llama Dalí». El psicólogo era el mismo maestro de manualidades, de arte, y me presentó a Dalí y sus dibujos. Yo me obsesioné porque era una locura: elefantes con patas flacas y largas. Cosas muy raras. Era como si alguien expresara todo el caos que había en mi cerebro y era una forma de ver a otro diciendo: «No estás tan loco. Esto se puede pintar y esto se puede expresar». Nunca olvidé a Dalí. Pasaron más cosas con Dalí, y una vez una familiar de mi esposa me dijo: «Estoy viviendo en Figueras». «Ah, ¿sí?». «Sí». «¿Y qué tal es Figueras?». «Es bonito, hay muchos japoneses». «¿Sí? ¿Y por qué?». «Vienen a ver a un pintor que tiene su casa ahí, y la gente…». «¿Y cómo se llama?». «No sé, Kenji, pero…». «Pero investigue». «Es ese señor que tiene bigotes». «¿Tiene bigotes? Es Dalí».
Y entonces viajamos a conocer a Dalí. Hay fisuras, fracturas, en el ser humano. El japonés, cuando se le cae una taza de té, tiene una oportunidad de salvarla muy importante, y es que le hace kintsugi: la pega otra vez, y las grietas las profundiza y les aplica oro. Así, no pierde una pieza valiosa que heredó del abuelo. Todos dicen: «La dejó caer en su generación». «Sí, pero le hice kintsugi». «Ah, bueno». Y el kintsugi es: ahora tiene unas grietas que ninguna otra taza tiene, obviamente, pero están en oro resaltadas. «Oh, qué hermoso». Esto no puede ser a propósito, tiene que ser involuntario y en una taza de tanto valor. Eso nació hace muchos años con un emperador que envió este desafío a sus artesanos para salvar dos tacitas. Uno de ellos dijo: «Resaltemos las grietas, las llenamos de oro, y la vida es así, ¿no? Mi señor, no se puede quitar lo que pasó negativo. Pero podemos resaltarlo con oro». Al hombre le gustó la idea, y hasta hoy existe el arte del kintsugi. «Resiliencia» para mí es eso, es no esconder las grietas, primero profundizarlas, es decir, buscar los pedazos y profundizar más en ellos para que no sanen en falso. Profundizar es hablar sobre esto, reflexionar, buscar personas que han vivido la misma experiencia, terapia. Eso es finalmente también la terapia. El terapeuta no es un mago o un místico.
La gente va al terapeuta con una mala actitud, como: «A ver, ¿usted qué ve en mí?». Él no sabe nada, ¿qué va a ver? Es solo un estadista de patrones de comportamiento. Yo soy el que descubro con el terapeuta. Yo soy el que tomo nota y digo: «¿Y por qué piensa que hago esto? ¿Y qué dice su estudio sobre…?». Y tomo nota y descubro, profundizo mis grietas, luego las pego con el perdón. Es un proceso largo el entender que el perdón me beneficia más a mí que a mis agresores. Pero debo perdonar para no vivir con toda esa gente dentro de mi ser, como vivía la poesía: «María, María, vivía con seis esposos, solo uno era real. María, María. Pero cinco eran imaginarios. María, María, vivía con seis esposos, uno real, cinco imaginarios. Uno en la nevera, otro en la lavadora, otro en la alacena, uno debajo de la cama». Eran todos los hombres que le habían hecho daño desde su infancia. Y ella vivía con ellos, le hablaban, le recordaban y le hacía llorar. Y el pobre real era el que pagaba las consecuencias de todos los otros cinco. Nadie sabía que ella vivía con cinco maridos hasta que los perdonó. Y perdonarlos fue sacarlos de su casa. Porque el perdón hace eso: libera. Y pudo, entonces, tener su vida con su esposo real. Porque si no se vive, si no se perdona, uno duerme con todas esas personas. Y, obviamente, esto aplica a hombres y mujeres. No tiene género el tema del perdón, pero eso es resiliencia. Profundizar mis heridas, luego perdonar y finalmente aplicar oro, que es el servicio, el amor, la gracia. Conceptos fascinantes donde uno dice: «Como a mí me pasó, no voy a permitir que a otros les pase. Quiero hacer algo». Es aplicar oro a la grieta.
Primero profundizo mi herida, la sano con el perdón y ahora le doy un propósito. Eso es oro. Hacer algo con mi historia para que otros no tengan que vivir lo mismo o por lo menos se sientan acompañados. Yo viví lo mismo y sé cómo es ese proceso. Una persona que hizo kintsugi, resiliencia de verdad, por ejemplo, no habla mal de su primer matrimonio. No tiene cómo hablar mal. Lo máximo que va a decir es: «Aprendí mucho. Ella y yo aprendimos. Gracias a esos errores que cometimos, hoy en día puedo disfrutar bien mi relación actual». Pero no habla mal del pasado porque hizo kintsugi, lo resaltó con oro y está incluso agradecido con todo ese proceso.


“Yo creo que reconozco los países más desarrollados, no por sus edificios y carreteras, sino por el desarrollo cognitivo de sus ciudadanos. Si se normaliza la terapia”
«¿Cuánto lleva?». «Un año y no me he muerto, ya lloro menos». «Un año y medio». «¿Y cómo está?». «Odio a estos y odio a estos. Estos me caen bien, estos no tanto…». «Dos años». «¿Cómo va?». «Los odio a todos». «Tres años». «¿Cómo va?». «Los amo a todos, todos son lindos». «Cuatro años». «Cinco años». «¿Cómo va?». «Hay de todo, Yokoi. Vas a encontrar de estos buenos, de estos malos…». Entonces, ese proceso, donde uno dice: «No irrumpo porque están viviéndolo. Ahora juran que odia a tal nacionalidad, pero en unos años los vamos a ver, y se van a dar cuenta de que va a llegar al punto donde todos somos universales e iguales». «Ningen». Eso traduce «humanidad», y ahí nos damos cuenta: «¿Cómo son los japoneses?». «Diferentes en esto, en esto… pero si me pregunta la verdad de la verdad, son igual». Ríen igual. Cuando lloran, lloran igual. Cuando hacen el amor lo tienen que hacer igual, no hay otra forma. Cuando sufren, sufren igual. Sí, hay muchas diferencias, pero si llega un punto donde nace un solo idioma, todos lo hablan, lo manejan bien: «Vamos, hay que salvar a esa persona», y lo salvan. La humanidad, ese lenguaje maravilloso. Por eso, entender el idioma a veces es un problema. Yo presenté a una colombiana y a un amigo japonés en nuestro proceso de turismo social. Bueno, él la conoció haciendo quiropraxia, porque resultaba que era un joven que hacía quiropraxia. El asunto es que se conocieron por nuestro proyecto, se enamoraron y se casaron.
Pero Hiro, Hirokazu, no habla español, no hablaba bien español, y Andrea no hablaba japonés. Y la gente me decía: «Kenji, ¿pero cómo se van a entender?». «Pues se entienden de maravilla porque no hablan el mismo idioma». Y es como mis padres: «¿Cómo así?». Cuando discuten, la discusión es corta. De hecho, la discusión llega a un punto donde dicen: «Es que me da rabia porque igual no me va a entender. No le puedo atacar más». Y el otro dice: «Tampoco puedo defenderme más», y solo se miran con mucha ira, con mucha rabia y después se les va pasando. En una pareja que maneja el mismo idioma, la discusión puede durar hasta las dos, tres, cuatro y cinco de la mañana. Y a esa hora mirarse los dos hispanohablantes y decir: «¿Es que yo hablo en chino o qué? ¿Por qué no me entiendes?». Incluso ya ni se acuerdan de por qué pelean. Están cansados, ni saben, porque el idioma a veces es un problema. Hay un lenguaje universal que es mejor que nuestro propio idioma, y es la sonrisa, el… No sé cómo decirlo, pero tomarle la mano: «Vamos, yo lo llevo», «Vamos, yo le indico». Hay una película que me fascina que se llama «Un cuento chino». Es argentina. Es de un chino que llega a Argentina, y hay un argentino muy parco, de muy mal carácter, «mala leche», dicen, ¿no? Pero no lo puede negar, es un ser humano.
Y la historia que pasa de ahí para allá es fascinante. Ese tipo de realidades me fascina. Cuando se convive con tantas nacionalidades, uno comienza a descubrir que el que hace mala cara tal vez sea un dulce por dentro, y el que sonríe mucho tal vez me robe, que no sabemos nada de las personas, que simplemente lo mejor es confiar. Hay otra película buenísima que se llama «Crash» que habla de este tipo de situaciones, donde el ser humano es malo en ciertas situaciones, atiende muy mal cuando está en su lugar de trabajo, se da el gusto de no saludar, de no sonreír, pero de repente hay un incendio y va y es el que salva a todo el mundo al punto de exponer su vida, y uno queda como: «¿Cómo este hombre con tan mala leche fue el que salvó a todos esos?». Porque no sabemos. No sabemos nada de nadie. Por eso no es bueno juzgar, porque alguien que me saluda y es muy lindo, de pronto no me salve nunca. Y el otro, mi vecino que ni saluda, tal vez él me termine salvando. No sé si llamarlo «principios», «valores», pero esa humanidad es el lenguaje por excelencia que yo pienso vamos a comenzar a manejar todos en el mundo. Estamos buscando unificar qué monedas, cómo unificar… quitar visas, fronteras, pero no es tan relevante como unificar nuestros principios universales y decir: «Él maneja el mismo lenguaje que yo. El lenguaje de la humanidad».
Hace poco leí de una cárcel que les permitió a los presos el privilegio por buen comportamiento de tener un gato. Conforme mejoraban su comportamiento les daban premios para sus gatos como juguetes, mejor comida, camas… En esta cárcel comenzaron a comportarse de maravilla, porque ellos sentían: «Yo soy un animal, un monstruo fuerte que no merezco que me den nada y puedo solo, pero este gato es inofensivo. Él no merece. Por él soy tan fuerte como para portarme bien, porque mi gato quiere un ratón de peluche, y se lo voy a lograr». Y lo lograron. O sea, es decir: mejoraron el comportamiento de personas con muchos conflictos por unos gatos que les permitieron entrar a la cárcel. Ahora hay historias y testimonios. Creo que hacia allá va la humanidad. Ya nos lo habían dicho, ¿no? El desarrollo de una sociedad se va a notar en el comportamiento de ellos hacia sus animales. Parece una locura porque también hay algo de: «Pero son perros. Los tratan como niños, como humanos». Está también el extremo. Porque no hay que idolatrar tampoco a las mascotas al punto de que las hacen sufrir por idolatrarlas. Es decir, abusamos ahora en otro sentido de estos animalitos, de la naturaleza. Así que esas son algunas de mis prácticas. E ir a Japón, porque últimamente ando muy reconocido en países hispanohablantes.
No hay país de Sudamérica al que yo vaya, y no me digan: «Yokoi, Yokoi». Eso deshumaniza bastante, me genera crisis, y entonces me escapo a Japón. En Japón soy uno más de 120.000.000 de japoneses. Todos nos parecemos. No sé cuál soy yo. No, no, mentira.
«Me enviaron de Panamá a Bogotá». «¿Y qué pasó?». «Llegaba a las siete. La familia pensó que era a las siete de la noche y llegué a las siete de la mañana». «¿Y qué pasó?». «Tenía seis años, y me dejaron tres horas en el aeropuerto porque la familia latina pensó que era en la noche». «Tres horas, Yokoi, ¿y qué pasó?». «Me quedé mirando los aviones. La auxiliar de vuelo, la azafata, dijo: “Ya me tengo que ir. Tómese este jugo y un pan”». Me dejó ahí mirando los aviones. «Ahorita deben venir a por usted». Llegan los pilotos de la aerolínea. Están fumando, porque se podía fumar en esa época en cualquier lugar. Uno de ellos tuvo la grandiosa idea de pararse a mi lado, sacar un cigarrillo y me acuerdo hasta hoy de lo que me dijo. Yo estaba viendo los aviones, no lo miré y él dijo: «No, chino, lo dejaron. Pero todo bien». Colombiano, él. «Todo bien. Todo bien». Me dijo: «Tengo dos hijos monos, rubios. Ojiclaros, ellos, porque mi esposa es europea. Y usted va a combinar perfecto en la mitad de ellos dos. Yo lo voy a cuidar, chinito. Todo bien. Yo respondo ahora por usted». Nos vamos, y comenzó a contarme los lugares a los que íbamos a viajar porque mi familia me abandonó en el aeropuerto. Yo estaba con seis años así, con un pancito y un jugo en mi mano mirando al frente. A los seis años uno ya es un niño experto, es decir, un latino, un niño que dice: «Mentira, mentira. Pura mentira. Ya vienen a por mí». Pero en mi cerebro era inevitable.
Mi cerebro estaba imaginándose jugando con dos niños rubios toda la vida, en Disney World, en todos lugares. Yo me imaginaba con mi nueva vida con este señor. Todos se reían. Yo había guardado esa historia y de hecho la cuento con alegría, pero fue una tragedia en mi cerebro. Yo jamás pensé que el cerebro asocia esas cosas a situaciones y a conversaciones. Y este piloto, desgraciado, porque no tiene gracia lo que hizo en realidad. Bueno, sí, es gracioso, pero se aparece una y otra vez en mi vida, y yo no lo identificaba. Se aparece a decirme: «No, chino. Lo dejaron». Vuelve y dice eso en una conversación con mi esposa. Siento que me dejaron, que se acabó. Y el niño que vivió eso solo tenía el pancito y el jugo. Ah, pero los niños crecen. Ahora soy un adulto y hago pataleta, pero de adulto. Y la pataleta de un adulto es distinta a la de un niño porque ahora puedo defenderme. Una de las mejores terapias para ese niño es ir a comer solo. Ir al cine solo, ir a hacer karaoke solo. Esto es de terapia de Japón. «¿Cómo así?». Si usted logra ir a comer solo un buen plato, solo, es porque es saludable, porque se quiere, se aprecia y dice: «No, estoy comiendo solo». Si logra ir al cine solo, como los jóvenes de hoy… Los jóvenes de hoy se van al cine solos. Y los adultos decimos: «Ay, ese niño solo… Venga, siéntese aquí, denle palomitas o algo». No, él está solo. Mi hijo va al cine solo y tiene novia.
«¿Y se fue al cine solo?». «Sí». «Pero usted tiene novia». «Sí». «¿Por qué?». «Es que ella no entiende de “Spiderman”. “Spiderman” es importante». Son saludables emocionalmente. «No quiero responder preguntas. No puedo perderme nada». Ir a comer solo, ir al cine solo, ir a hacer karaoke solo. Un karaoke, cantar para mí. Sin grabar, sin un «en vivo». No, es para mí. Me costó tanto estas tres terapias. De hecho, cuando fui a comer solo para mí un buen plato, mi niño interior salió. «¿Qué pasó? ¿A quién hay que matar? Porque cuando usted come solo es porque está muy mal». «No. De hecho, estoy bien». Y mi niño interior me dijo: «Está en terapia». «Sí, vamos a comer tú y yo». Y todavía me cuesta muchísimo. Muchísimo. Soy la generación que se tuvo que ganar a los adultos, ganarse el respeto de los adultos. Nuestros hijos son los que nos escuchan decir: «No tienes que hacer nada para ganarte mi respeto. Yo te respeto, te amo…». No tienen que hacer nada para sentirse amados. «Yo te amo, te quiero así». Desde ahí vamos a conquistar las diferencias. Así, más o menos así, terapias que hago. No siempre lo logro, a veces pierdo los estribos, pero por lo menos ya sé de qué sufro.
Si quiero tener éxito en mi vida, tengo que abandonarla, porque me traba, me asusto. Así que la próxima vez que me caiga…». Y lo cumplí. En la estación de Nakayama me caí. Ya me había caído varias veces y siempre: «Se me olvidó». Pero ese día me acordé, me caí y comencé a rodar. Rodé unos 10 metros, tal vez, una cosa larguísima, y me levanté a mirar de frente a las personas que me estuviesen viendo. Es increíble, nadie está viendo. No sé por qué tanto miedo si nadie está viendo. Tanta gente y todos… Pero, obviamente, un niño rodando tanto hizo que unos japoneses se detuvieran a mirar así. Y el viejito de mi estación, de Nakayama, de las verduras, salió así a mirar. Yo me levanté, me miré, dije: «Daijoubu desu». «Estoy bien». «Daijoubu desu», y el viejito hizo así. Hasta hoy me acuerdo. Y otro que me estaba viendo aplaudió, y todos, como tres personas, me aplaudieron, y yo: «Gracias». Y me fui. Hoy recibo bastantes aplausos, pero ese fue el primero, el que arranqué a las malas de combatir mi vergüenza. Es como un monstruo que ni siquiera existe. Es decir, primero tengo que vencerlo para que nazca la creatividad. De hecho ahí es donde Dalí es interesante, porque hace unos dibujos que uno dice: «Ah, no. Este hombre fue un pintor increíble», y hace otros que uno dice: «Uy, no, ¿pero qué hizo acá tan feo?».
Cogió un pulpo y pintó, en el otro tiró un huevo y cosas que uno dice… Y tuvo muchos contemporáneos que decían: «Él no es artista, está loco simplemente». Pero, vamos, vergüenza no tenía. Él experimentó, experimentó, y que ha llevado un turismo increíble allí y que ha llegado al mundo entero como en Japón, eso no lo puede negar nadie. Pero hay que vencer la vergüenza, el miedo al qué dirán. Es increíble cómo eso se puede llevar hasta la tumba. Nos entierran con ese monstruo si no lo vencemos.
Pero cuando pasa lo contrario, que lo venden mucho, hoy en día: «El éxito se conquista. Primero publique fotos con Carlos, diga que tiene, aumente las cifras, hágase el que sí aunque no…», uno dice: «No sé». También le llaman «humo», mucho humo y en algún momento se va a ver la realidad y lo mejor es comenzar de abajo sin perder obviamente la dignidad, pero comenzar desde donde estamos. Decir: «Esto es lo que hay y, con lo que hay, hay que lograrlo». En una época donde hay tantas herramientas para el éxito, donde se habla tanto del éxito, se está perdiendo la autenticidad, lo orgánico, el decir: «Bueno, pero esto es lo que hay. Esta es mi realidad, esta es la verdad. Yo me siento feliz y sé que debo mejorar, pero es esto. Esto es lo que soy y no voy a tapar mis cifras, mi realidad, mis vergüenzas, mi terapia, mi tristeza, mi depresión, mi dolor, mis fracasos, mi primer hogar, los errores que cometí con el primer hijo, que hasta hoy le pido perdón…». Eras el conejito de Indias. No sabía ser papá. No es que esté tratando mejor a tu hermano. Es que sería terrible volver a repetir aquel trato tan malo. Entonces, él lo entiende. Éxito, creo que es eso. Ahora tenemos sed de ver gente auténtica, real. Me gustan los buenos negocios de alimentos, de comidas.
Hay algunos que uno llega y dice: «Qué bueno. Bien organizado, limpio, todo muy bien, perfecto». Y uno dice: «Pero venga, está demasiado limpio, demasiado perfecto», y cuando sirven, uno dice: «No sé». Hay otros que tal vez no son tan limpios, no están sucios, pero no son tan brillantes, y uno dice: «Qué delicioso comer aquí. Le recomiendo este lugar. No se sorprenda al llegar. No es la gran cosa, pero es delicioso lo que sirven allí». Entonces, tener coherencia es esencial en el camino al éxito.
«No puedo, no quiero», «Pero yo sí puedo por usted y quiero. Voy a calmar la situación y voy a abrazarlo. Espere». Ejemplos sencillos es… «Los miserables». Un padre deja hospedar a un preso, un fugitivo. Un reo fugitivo, lo hospeda. Le da comida, lo trata como si fuera un hijo. Las monjitas le dicen: «Padre, nos va a robar, nos puede matar». «No, no, no. Yo sé lo que hago». Lo trata como a un hijo. El reo no lo puede creer: tanto afecto, tanto cariño… Pero por la noche no aguanta la naturaleza salvaje de su vida y se lleva todo lo de plata, los utensilios… Lo mete en una bolsa y se escapa. Lo agarran por allá con todo eso, lo traen ante el padre y dicen: «Este loco dice que usted le regaló esas cosas de plata, este ladrón sinvergüenza. Pero eso no puede ser de él». El padre lo mira y le dice: «Se te quedaron los candelabros», le saca otras dos cosas de plata y se las da. O sea: absurdo. Las monjas miran al padre. El ladrón dice: «Sí, ¿ve? No era mentira, él me lo regaló», y se escapa. Pero algo pasa en el cerebro de este ladrón que no puede volver a robar. No puede. No puede volver a hacer nada mal. No puede. Algo hizo esto absurdo que hizo el padre, este acto de gracia, que el hombre no pudo, y comenzó a darle vueltas esto en su mente. Tantas vueltas que comenzó a estudiar, a leer, a mejorar, a entender la vida.
Finalmente cambió de vida. Se hizo… creo que fue un alcalde. Sí, como un alcalde de una ciudad, pero aquel policía siempre lo buscó y descubrió: «Él era un reo ausente, y yo lo dejé ir», y lo comenzó a buscar. Y bueno, «Los miserables», está el libro de Victor Hugo, están las películas, deben verlo, pero esa gracia que transforma, no sé ni cómo explicarlo, no la tengo ni la rasguño. A veces uno tiene visos, y uno dice: «Pude hacerlo». Pero cómo me gustaría que mis hijos la tuvieran. Tienen mucho más que yo. Eso es hermoso verlo en los hijos. A veces son más tolerantes, más amables. Pero me parece una enseñanza fascinante lo que es la gracia, sin darle una connotación ni política ni religiosa, sino como un rasgo. Si es divino, igual está ahí al alcance de nuestra humanidad.