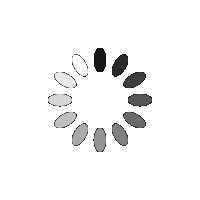La última vez que se habló el idioma Cuepe
Aníbal Bueno
La última vez que se habló el idioma Cuepe
Aníbal Bueno
Fotógrafo
Creando oportunidades
Amuletos, rituales y el miedo a lo desconocido
Aníbal Bueno Fotógrafo
Aníbal Bueno
A través de la fotografía, Aníbal Bueno ha logrado entrelazar imagen, memoria y cultura con una gran sensibilidad. Su profesión le ha permitido acercarse a comunidades remotas, tradiciones ancestrales, rituales, amuletos y estilos de vida que resisten al paso del tiempo.
Aníbal nos anima a mirar más allá de lo evidente, llegando incluso a reconocer que la fotografía es una herramienta que nos permite llegar a lo desconocido. Sus imágenes y relatos revelan cómo las creencias y los símbolos son puentes que nos conectan con el miedo, la esperanza y lo sagrado.
Su trabajo nos invita a valorar la diversidad cultural como un patrimonio vivo, pero también frágil, porque cada fotografía puede ser un acto de memoria y de encuentro. Es un recordatorio de que la humanidad se entiende mejor cuando miramos el mundo con respeto y curiosidad.
Transcripción
Me puse yo para que me hiciesen una fotografía y la niña viese cómo quedaba la fotografía, que no me hacía daño. Y dio la casualidad de que llevábamos una impresora bluetooth y pudimos hacerle la foto a la niña y entregarle, como recuerdo, la propia imagen. Si vieseis la cara de curiosidad de esa niña, de tratar de entender cómo un momento de la vida real podría transformarse en una imagen en papel… De nuevo, la reflexión acerca de las motivaciones que tenemos en la vida. Y cómo aquello que no conocemos y que descubrimos y tratamos de entender cómo funciona es un fuerte impulso para todos los que nos dedicamos a esto, que es la exploración. En mi caso, mi motor es la curiosidad, y, al igual que aquella niña que trataba de entender cómo funcionaba aquella cámara, siempre he intentado, a lo largo de toda mi vida, descubrir aquello que mis motivaciones vitales me apuntaban. Empecé en los años 90, estudiando Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante, porque tenía mucha curiosidad por las máquinas. En una época en la que Internet prácticamente ni existía, yo quería saber cómo funcionaba todo ese mundo. Estuve cinco años trabajando de ingeniero informático y en el año 2011 sentí que lo que me hacía latir el corazón era otra cosa, eran los seres vivos, y quería saber cómo funcionaban. Me trasladé a Málaga a estudiar un doctorado en Biología Molecular y estuve allí cinco años estudiando también e investigando sobre temas de cáncer y de enfermedades raras en la universidad. Y, tras esos cinco años, hubo un punto de inflexión en mi vida, algo que, de nuevo, hizo que mi impulso fuese en otra dirección. Y fue una tarde de primavera, en la cual yo estaba un poco deprimido, había tenido problemas personales, y vi que en redes sociales una amiga escribió un mensaje que decía: «¿Alguien se viene a Camerún?». Y contesté al mensaje, dije: «Yo me voy».
Y ese momento cambió mi vida por completo, porque hice ese viaje y me vi en una situación que jamás imaginé. Me vi en mitad de la selva, con chimpancés en libertad, que venían, me abrazaban, se subían a mi espalda. Me vi conviviendo con la comunidad baka, unos cazadores-recolectores de la selva primaria de Camerún, acompañándolos a cazar, a recolectar miel en lo alto de los árboles. Y aquello que yo solo había visto en documentales, en revistas de «National Geographic», me di cuenta de que no solo es real, sino que uno puede llegar a esos sitios, uno puede experimentar lo que se siente al estar con estas culturas y al estar en la naturaleza más pura. A partir de ahí, decidí que quería, de nuevo, cambiar mi profesión, y me trasladé a Barcelona a estudiar un máster en Periodismo de Viajes, que es a lo que me dedico a día de hoy, a documentar, a través de la fotografía, principalmente, estas culturas minoritarias que son muy diferentes a la cultura occidental. Y a veces me preguntan si no me arrepiento de haber estudiado Informática, de haber estudiado Biología, cuando no tiene nada que ver con la profesión que llevo ya desempeñando desde hace 15 años. Y la respuesta es que no. Para mí, cualquier cosa que uno aprende siempre es útil en la vida. Y no solo eso, sino que el trabajo que yo hago a día de hoy, como fotógrafo, como periodista de viajes, está influenciado por todo eso, y eso hace que sea una forma de enfocar la fotografía, de enfocar el fotoperiodismo, única, por todo el bagaje que yo tengo y que he aprendido durante esos años de formación en la universidad. Pero otra cosa que he aprendido por el camino es que uno puede cambiar de profesión. Yo he tenido múltiples profesiones. La vida es muy larga y lo que siempre debemos ser es honestos con los deseos y necesidades que tenemos.
¿Por qué? Porque, del mismo modo que una diversidad genética hace que las especies tengan mayor posibilidad de supervivencia, la diversidad cultural también nos da herramientas para afrontar como especie los retos a los que nos enfrentamos en el futuro. Diferentes puntos de vista pueden dar diversas opciones a la hora de solucionar problemas que tenemos como especie. En propias palabras de la directora de la UNESCO… La UNESCO es el organismo de Naciones Unidas que establece las cosas que son patrimonio de la humanidad. Pues este organismo dice que la diversidad cultural es el mayor patrimonio que tenemos los humanos. O sea, que debemos concienciarnos en tratar de preservarlo.

Yo lo he dividido principalmente en cuatro tipos de motivos. El primero es el motivo identitario. Muchas comunidades indígenas, por ejemplo de África, tienen marcas específicas de la tribu a la que pertenecen. En Sudán del Sur, por ejemplo, los mundaris se hacen con un cuchillo una escarificación en forma de V en la frente, los nuers se hacen una línea, los shilluks se hacen una serie de puntos con navaja en la frente. De manera que, cuando vas por la capital de Sudán del Sur, tú puedes identificar a qué grupo tribal pertenece cada una de las personas con las que te cruzas por la calle. Esto, históricamente, ha servido para saber quién es tu amigo, quién es tu enemigo, y es una forma de diferenciar de qué comunidad es cada persona. La identidad también estaba presente en los tatuajes faciales de los maoríes, en el «moko» que se hacían también en toda la cara. Este tatuaje decía mucho acerca del clan al que pertenecían, del linaje, de la familia, pero también era único para cada persona, hasta tal punto que los maoríes, cuando se adaptaban a la vida urbanita, muchos de ellos utilizaban el diseño de su tatuaje facial como firma en documentos oficiales. Y hay muchos más ejemplos. Los tatuajes de los chamanes mentawai, en Indonesia, indican que son chamanes. Solo los chamanes pueden llevar ese tipo de tatuajes. O, sin ir más lejos, también los tatuajes de los guerreros kalinga, en Filipinas. Los kalinga en Filipinas eran conocidos como los «cazadores de cabezas», porque, siempre que iban a una batalla, los hombres volvían con la cabeza de los enemigos, y el pueblo, como reconocimiento, les tatuaba el torso. Iban construyendo una especie de cota de malla tatuada en el torso que solo podían llevar los cazadores de cabezas. De modo que son formas de identificar a las personas.
El segundo motivo es el de las creencias, creencias supersticiosas, creencias espirituales. Y muchos tatuajes o escarificaciones o perforaciones están también asociadas a esto. Las mujeres chin, por ejemplo, en Myanmar, tatúan su rostro porque tienen la creencia de que, cuando fallezcan, si no tienen la cara tatuada, no las van a reconocer en el más allá y su alma quedará vagando para siempre sin encontrarse con su familia. Hay otra creencia también asociada a la modificación corporal en Nigeria. Los yorubas de Nigeria… Cuando se da el caso de que una mujer da a luz a un bebé y el bebé no sobrevive a las primeras semanas de vida y esto le ocurre a la misma mujer una y otra vez, en la comunidad yoruba se cree que eso es una maldición, y se cree que el demonio está enviando al mismo niño una y otra vez para morir los primeros días de vida y así atormentar a la madre. Y los chamanes practican unas escarificaciones que se llaman «abiku». Les marcan con navaja los laterales de los ojos porque dicen que así el demonio no reconocerá al niño y esa vez el niño podrá sobrevivir y llegar a la edad adulta. Evidentemente, la ciencia sabe que gran parte de estas muertes prematuras son por problemas genéticos, en esa zona de África principalmente por anemia falciforme. Pero, ante la ausencia de una explicación científica, tradicionalmente se tenía esta interpretación. Más allá del motivo identitario y del motivo de las creencias, el tercer motivo sería el del sometimiento. Los tatuajes también se han utilizado, y las perforaciones, como forma de sometimiento o de marcar a los presos. A los esclavos se les marcaba con tatuaje también. Y a las mujeres que están casadas en muchas culturas se les hace alguna marca para que sepa el resto de la sociedad que la mujer está casada.
Un caso muy interesante es el de las mujeres de Malaka, en la isla de Timor, en Asia. Allí tenían la tradición de que, una vez contraían matrimonio, las mujeres se tatuaban a sí mismas los antebrazos. Y, cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió toda esa zona y los soldados nipones secuestraban a jóvenes para tenerlas como esclavas sexuales. ¿Qué ocurrió? Que muchas mujeres jóvenes que no estaban casadas se tatuaron los brazos, porque, si tenías los brazos tatuados, pensaban que estabas casada y no te secuestraban, y, aunque no estuviesen casadas, se hacían el tatuaje para aparentar que estaban casadas. Como vemos, todo es comunicación, todo es semiótica social para comunicar algo. Y el último motivo es el de la belleza. La modificación corporal, en muchos casos, trata de acercar, tanto a hombres como a mujeres, a un patrón de belleza concreto. Hay casos como el de las mujeres larim, que llevan esta doble perforación nasal y se escarifican la cara. Esto es porque, en su cultura, esto está asociado a la belleza. Y no es muy distinto de lo que ocurre en Occidente. Aquí nos sometemos a cirugías de pechos, de labios y de otras partes del cuerpo tratando de acercarnos al patrón de belleza. Sí es cierto que cuando hablamos de otras culturas nos puede parecer más extraño, pero esto ocurre en todas las sociedades. Y aquí en Occidente, en España, en concreto, tenemos la tradición, desde hace muchas décadas, de perforar los lóbulos de las orejas de las niñas recién nacidas, como una manera de indicar género, el género femenino de un bebé. Y todo este tipo de dialéctica, a través de la imagen, también va cambiando con el tiempo. Hay algunas prácticas que han llegado aquí a Occidente. Por ejemplo, entre la gente joven está muy extendida la dilatación de los lóbulos de las orejas.
Esto es una práctica que se ha traído de diversas zonas. Se practicaba en el Amazonas, se practicaba en el Cuerno de África y también en el norte de India. Y se ha cambiado completamente el significado, incluso puede ser el opuesto al original. Estas prácticas tenían la intención de transmitir respeto hacia los ancestros. El dilatar las orejas era una forma de decir que tenías los oídos bien abiertos para aprender de las generaciones anteriores. Aquí en Occidente quizá a veces se hace por lo contrario, para llamar la atención de generaciones anteriores como un acto de rebeldía, que es otro de los motivos que también puede haber en la modificación corporal.

Y allí se priorizan, por supervivencia, las personas que son prácticas, pragmáticas y que ocultan sus emociones para centrarse en obtener los recursos que necesiten. Cuando hablas con ellos, siempre te dicen que, para ellos, el amor o el pedir perdón no tiene sentido verbalizarlo, que ellos lo demuestran con acciones, que ellos quieren a su mujer, a sus hijos, y que lo demuestran con el día a día, trayéndoles comida y cuidándoles, y, cuando se han equivocado, con acciones demuestran que quieren el perdón de los familiares. Luego ocurre también lo contrario. Tenemos idiomas muy ricos con palabras que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en Sudáfrica existe la palabra «ubuntu» en algunas comunidades. «Ubuntu» se traduce como «yo soy porque nosotros somos», esa es la traducción literal. Es una forma de hablar de la comunidad, pero desde el yo y desde cómo el yo depende de la comunidad, en una sola palabra. En México, también, los nahual tienen otra palabra que es «tequio». Esta palabra se traduce por lo siguiente. Esta palabra quiere decir «trabajo comunitario no remunerado que se hace por compromiso con la comunidad». Claro, es un concepto que tiene sentido que exista, sobre todo cuando la comunidad tiene una importancia notable, pero nosotros no tenemos una palabra para decir esto, algo que tú haces por la comunidad porque lo consideras tu obligación y no vas a cobrar por ello. En algunas comunidades de Brasil no tienen números. Simplemente tienen palabras para decir mucho o poco, estas comunidades amazónicas. Incluso diferencian la palabra «saber» en tres distintas. Nosotros… Tú dices «yo sé algo» y lo sabes y ya está. Ahí depende de cómo lo hayas aprendido.
Tienen una palabra para el saber cuando sabes algo porque alguien te lo ha contado, para el saber cuando sabes algo porque tú lo has visto o para el saber cuando tú lo has deducido a través de la información que tenías. De manera que tú hablas y, dependiendo de la palabra que utilices, la gente sabe cómo tú sabes eso. En algunas comunidades andinas, en Bolivia, existe la palabra «naira», que hace referencia al ojo. Es la palabra para definir el ojo y también el pasado, y esto es muy interesante, porque no es solo un tema lingüístico, es un tema también de cosmovisión, porque el hecho de que la palabra «ojo» y «pasado» sea la misma, para definir estos dos conceptos, es porque el pasado ya lo has visto, ya lo conoces. Para ellos el pasado está delante y el futuro está detrás, porque lo desconoces, justo al contrario de lo que pensamos aquí, que siempre el futuro lo vemos delante y el pasado detrás. Por eso es tan interesante la parte lingüística, porque nos habla de cómo es una cultura y nos da puntos de vista que jamás nos habríamos planteado. En idioma inuit hay otra palabra, que es muy compleja de pronunciar, así que no lo haré, para referirse a la emoción ansiosa que sientes cuando estás esperando a alguien que está a punto de llegar. Fijaos, algo que seguro que todos podemos empatizar y podemos saber a qué emoción se refiere, ellos tienen una palabra para eso. Tuve un episodio respecto a la desaparición de lenguas. La última vez que estuve en Angola, conocimos dentro de la comunidad cuepe, que es una comunidad muy pequeñita, de unas 300 personas que viven en el desierto, conocimos a María Cuandi. María Cuandi era una mujer de 94 años que era la única persona hablante de idioma cuepe que quedaba viva. La única, o sea, no había más.
Y grabamos un vídeo con ella, hablando y, sobre todo, cantando en idioma cuepe, y fue muy emocionante porque estábamos siendo testigos de algo que, de hecho, desapareció seis meses después, porque esta mujer falleció y ni sus hijos ni sus nietos entendían lo que ella decía. Ella cantaba y, claro, fonéticamente, podían reproducir la canción, pero no sabían lo que significaba. Esa es la pena de que desaparezcan 200 culturas cada año, según datos de Naciones Unidas, que no solo se van culturas, se van historias, se van idiomas y se van conceptos.
En la antigua Roma, por ejemplo, estaban muy extendidos los muñecos simpatéticos, que son figuritas en las cuales se clavaban agujas, lo que usualmente está, y quizá de manera errónea, asociado a la religión vudú. En la antigua Roma, aparte de todos los dioses que tenían, también estaba muy presente este tipo de magia, y también las tablillas de maldición. Eran unas tablas de plomo en las que se inscribían maldiciones para echar un mal de ojo a alguien. Y hay un dato muy curioso. En la ciudad de Bath, en Reino Unido, que es una ciudad que tiene ese nombre porque allí antiguamente había unos baños romanos, pues en Bath es el lugar del mundo donde más tablillas de maldición de la época romana se han encontrado. ¿Por qué? Precisamente porque había un balneario. Ahí iban los romanos a bañarse, dejaban la ropa fuera y, cuando salían, muchas veces les habían robado sus pertenencias. Entonces, ponían una tablilla de maldición maldiciendo a quien se lo hubiese robado. Y vamos avanzando en la historia y vemos que la superstición sigue anclada. En la Edad Media, que es una época humana con altísimo índice de supersticiones, había, por ejemplo, un tráfico, un comercio, mejor dicho, de cuerno de unicornio en Europa. Se comerciaba con cuerno de unicornio. ¿Por qué? Pues porque se decía que el cuerno de unicornio, molido, si se agregaba a algunas pócimas, hacía que fuesen más potentes. Y también se decía que una jarra que se construyese con cuerno de unicornio la hacía inmune al veneno, con lo cual muchos monarcas y mucha gente con alto poder adquisitivo quería una jarra con cuerno de unicornio. Seguramente os preguntéis: «Pero ¿cómo podía haber comercio de cuerno de unicornio, si el unicornio no existe?». Pues muy fácil, se hacía uso del diente de narval.
El narval es un mamífero que vive en las zonas nórdicas, marino. Se cazaba en el norte de Europa, se le quitaba el colmillo, que era muy parecido a lo que podría ser un cuerno de unicornio y se vendía en los países del sur de Europa. En la Edad Media encontramos también la leyenda de los tempestarios. En muchos libros se habla de los tempestarios y se dice que eran seres que volaban por los cielos en barcos, barcos de madera voladores, que vivían en una ciudad que se llamaba Magonia, en las nubes, y que se encargaban de modificar el clima. Mandaban tormentas, mandaban granizo y esto hacía que muchas cosechas se echasen a perder, que muchos barcos naufragasen. Eran seres muy temidos. Y se habla de ellos incluso en textos escritos por sacerdotes. Si os fijáis, hay cosas que podemos ver reflejadas en el día de hoy, tanto lo de fragmentos de animales como el cuerno de unicornio… Hoy en día, la medicina tradicional china hace que se venda aleta de tiburón, cuerno de rinoceronte, creyendo que sirve para, que realmente no es así, para curar determinadas enfermedades. Y el tema de los tempestarios que habitan en el cielo provocando tormentas… Hoy en día hay mucha gente que habla de los «chemtrails», de que nos están fumigando, cambiando el clima y todo esto, y al final es lo mismo, simplemente que en la antigüedad se hablaba de barcos de madera. Hoy en día nadie va a creer que hay un barco de madera en el cielo, se habla de aviones. Digamos que la superstición se va adaptando a la tecnología de cada momento. Si seguimos avanzando, en la Edad Moderna hay una superstición que me parece muy interesante, que es la asociada a los amuletos. Los amuletos siempre han estado presentes, pero en aquella época en la que había en Europa una mortalidad infantil muy alta, en torno al 40 % en algunas zonas, había una obsesión, sobre todo en la clase alta, de proteger a los niños que nacían, y se les llenaba de amuletos.
Hay muchos cuadros de infantes, de monarcas, cuando son pequeños, que se les ve con una ramita de coral en la mano, porque decían que el coral era el amuleto protector más potente, y eso ya se decía en el siglo I. Plinio el Viejo tenía textos diciendo que el coral era el mejor amuleto para proteger a los bebés, y vemos que en la Edad Moderna se seguía aplicando, tantos siglos después. Y no solo eso, sino que, cuando uno viaja, ve que los amuletos protectores de bebé, como este de la imagen, están presentes en muchos sitios, sobre todo en lugares donde la mortalidad infantil es muy alta. Ante un problema, el ser humano busca soluciones muy similares en todas partes del mundo. Y hay multitud de supersticiones que he podido documentar. La que está asociada a los albinos en Tanzania… Los albinos son considerados una puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y se comercia con partes de su cuerpo, por desgracia. Los rituales vudú en el golfo de Guinea, donde se hacen sacrificios de animales, sacrificios de gallinas, de cabras, para alimentar a los dioses con sangre, y donde también se hace uso de fetiches, que son partes de seres vivos que ya no están vivos. Una vez que mueren, se cree que pueden conceder deseos o cumplir milagros, porque, al ser un objeto que había estado vivo con anterioridad, tiene esa conexión con el más allá y con los ancestros, algo que también se decía siglos atrás, con las reliquias cristianas, que eran partes de santos a las que se les confería propiedades mágicas. Y, para mí, la pregunta principal es… ¿Por qué el ser humano es supersticioso en todas partes del mundo? Y hay, principalmente, tres motivos. El primero de ellos es que, a nivel evolutivo, a nivel biológico, ha supuesto una ventaja para nosotros ser supersticiosos.
¿Por qué? Porque tenemos dos formas de llegar a conclusiones. La primera de ellas es mediante un pensamiento racional lento, considerando todas las hipótesis, todas las opciones y llegando a conclusiones válidas. Este razonamiento toma mucho tiempo y no siempre tenemos toda la información para llegar a la mejor conclusión. Y, luego, tenemos los pensamientos heurísticos, que son los que se basan en suposiciones. Y esto, el hecho de apoyarnos en supersticiones, ha sido muy beneficioso para nuestra supervivencia. Por ejemplo, si un grupo de cazadores va por la sabana y a uno de ellos le muerde una serpiente, para nuestra supervivencia lo más adaptativo es pensar que las serpientes son mortales y alejarte de todas las serpientes que veas. Uno no puede pararse a decir: «Bueno, a lo mejor es que esta persona era alérgica. A lo mejor es que esta serpiente es especial y no todas son malas». Necesitamos sacar conclusiones rápidas. Por eso, la evolución nos ha dotado con una forma de razonar rápida pero imprecisa. Este es el primer motivo por el cual somos supersticiosos. El segundo es que la superstición tiene un efecto terapéutico, sirve de bálsamo, sirve para reducir la ansiedad, convierte la incertidumbre en algo conocido y que podemos controlar y predecir. Y esto, para los seres humanos, es algo esencial. Nosotros no podemos estar dándole vueltas a la cabeza, pensando en mil cosas que no entendemos. Necesitamos dar explicación a las cosas e ir a por faena, ir a cazar, ir a trabajar. Y vemos cómo el hecho de tener una explicación para algo que realmente no la tiene, como la muerte, el más allá, etc., tranquiliza a todos, a todo el mundo le tranquiliza. Y el tercer motivo por el cual somos supersticiosos, que es muy interesante, está basado en un estudio científico reciente. Es que la superstición, en muchos casos, mejora el rendimiento.
Puede mejorar el rendimiento, tanto físico como intelectual, en situaciones de estrés. Seguro que habéis visto a Rafa Nadal con todos sus tics. Seguro que habéis visto a los jugadores de fútbol saltando con el pie derecho al campo. Pues estas pequeñas microsupersticiones se ha demostrado que mejoran el rendimiento. ¿Por qué? Porque la persona que va a enfrentarse a un público, que va a enfrentarse a un evento exigente, al llevar a cabo estos rituales se siente más segura de sí misma. Y este factor hace que rinda mejor en momentos de alta demanda. Taylor Swift, por ejemplo, es fanática del número 13. Dice que el número 13 le da muy buena suerte, y ella en el camerino siempre se dibuja en la mano el número 13 antes de salir a actuar. De hecho, en muchos conciertos se la ve con el número 13 en la mano, y su cuenta de Twitter, si no me equivoco, es TaylorSwift13.

Nosotros conocimos a una persona que llevaba en estado de «enfermedad» tres años y medio y estaba en la casa, y no solo es que esté allí, sino que, como ellos consideran que sigue vivo, le alimentan, le dan de beber, le ponen el periódico, le cambian de ropa, lo lavan, incluso le dan de fumar. Le ponen un cigarrito que se va consumiendo solo en la boca. Para ellos está el estado de «makula», que es este estado de enfermedad terminal, y el estado «tomate», que es el estado al que pasan una vez que se realiza el funeral. Para ellos, el alma sigue estando en el cuerpo hasta que no se ha llevado a cabo el funeral. Lo que ocurre es que, para que el funeral esté correctamente hecho, necesitan sacrificar búfalos, muchos búfalos, y necesitan ahorrar para poder comprarlos. Entre que la persona fallece hasta que se lleva a cabo el funeral tienen que ahorrar para los búfalos del sacrificio. Y, claro, a nosotros nos decían que eso era normal, ir a casa de alguien y ver a un pariente en estado de «makula», y que la conversación típica era: «Bueno, veo que tu abuelo sigue enfermo». «Sí, sí, sigue enfermo». Se ha normalizado esa convivencia con la muerte. Pero no solo eso, sino que, una vez que se ha practicado el funeral, el cuerpo se entierra y lo desentierran una vez al año, en un ritual que se llama «ma’nene». Lo desentierran para ver cómo le va. Lo sacan de la tumba, hablan con él, le cambian la ropa, le dan otro cigarrito y le cuentan cosas, cosas que para nosotros son muy difíciles de comprender, bajo nuestra visión de la muerte, pero que, cuando estás allí conviviendo con ellos, resulta hasta entrañable. Es una forma de no perder el contacto, aunque puede ser bastante tétrico bajo nuestro prisma, pero se les veía contentos con esa interacción.
Las mujeres que son familiares de este hombre tienen que poner la espalda para ser azotadas con ramas de acacia. Y uno de los casos más extremos es este, el de las mujeres dani, en Papúa Occidental, que está asociado a rituales funerarios. Allí, cuando fallece un varón que ha sido importante para una mujer, ella se amputa, se automutila una falange del dedo como forma de mostrar el dolor que ha sentido por la pérdida de su hijo, de su marido, de su primo. Y siempre son las mujeres las que lo hacen, no son los hombres, y siempre cuando el funeral es el funeral de un hombre. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque para los danis la mano es una metáfora de la familia. Hay dedos diferentes, unos más gordos, más delgados, más altos, más bajos, pero todos cooperan para una función común, que es dotar de utilidad a la mano. Cuando fallece alguien de la familia, esta metáfora para ellos es muy literal. Se amputan un dedo porque les falta ese miembro de la familia. Y, además, esta falange la entierran junto al difunto, porque tienen la creencia de que los dioses apreciarán este sacrificio y les será más fácil acceder al paraíso. Son situaciones muy complicadas, como os imaginaréis. Y sí es cierto, tocando un tema un poco más agradable, que, como en estas comunidades tradicionales la mujer está continuamente encargada de los niños, porque al no haber métodos anticonceptivos, los embarazos son consecutivos y está casi siempre o embarazada o acaba de dar a luz, el rol de la mujer está más asociado a la casa, a la comunidad, porque necesita permanecer en un lugar estable durante los últimos meses de embarazo y para el parto.
Y eso ha hecho que, por este aspecto biológico y también por toda la carga cultural, haya adquirido roles más asociados a gestionar la cooperación dentro de las familias y de los poblados. Y no solo eso, sino que también, al ser un elemento más estable dentro de los poblados, ha sido la garante de la tradición. Muchas de las modificaciones corporales identitarias que hemos comentado se aplican casi exclusivamente a mujeres, porque las mujeres son las que están en el poblado y pueden identificar a esa cultura en concreto. Los hombres, generalmente, están cazando, están con el rebaño o están en el campo cultivando. Y, además, tienen una esperanza de vida menor, con lo cual la mujer es la que garantiza la continuidad de la cultura en muchos casos. A veces me preguntan por sociedades matriarcales, sociedades donde la mujer tenga el poder. Sociedades matriarcales como tal no hay evidencia de que existan ni hayan existido. Sí que puede haber sociedades en las cuales la mujer tenga mayor poder, lo que pasa es que hay distintos tipos de poder. Tenemos el poder político, el poder económico, el poder sexual y el poder espiritual. Y sí que hay alguna sociedad muy interesante en este sentido. En la sociedad mosuo, en China, ahí las mujeres tienen el poder económico y el poder sexual al 100 %. En esta comunidad, todo el mundo vive en casa de su madre. Las mujeres viven en casa de su madre y los hombres viven en casa de su madre. Y esto es así hasta que la madre fallece y hasta que tienen descendencia. Lo que ocurre es que los hombres, por la noche, van a la casa de la mujer para mantener relaciones sexuales y es la mujer la que decide si el hombre pasa o no pasa. Y, además, la mujer puede citar a varios hombres en noches diferentes, es decir, puede tener varias relaciones con quien ella quiera.
Esa libertad es algo único que tiene la comunidad mosuo. Y, aparte, la herencia es de madre e hija, con lo cual todo el poder económico se va heredando siempre en la parte femenina. Y otro ejemplo es la comunidad minangkabau, de esta fotografía. Esto está ubicado en Indonesia, en Sumatra, y allí las mujeres también tienen el poder económico y cierto poder social. Es una comunidad matrilineal. Toda la herencia va también de madre a hija, el apellido va de madre a hija y tienen asociaciones en las cuales ellas se reúnen y pueden incidir directamente en la política. Y es curioso porque es la sociedad matrilineal… Algunos la llaman matriarcal, pero siendo estrictos es una sociedad matrilineal. Es la más grande del mundo y está en el país con más musulmanes del mundo, que es Indonesia. Los minangkabaus son musulmanes, pero, sin embargo, la mujer tiene un rol bastante prominente en esta sociedad.

Y aquí el problema, y es lo que me gustaría reivindicar un poco, es que esta comunidad está desapareciendo. Quedan 200 individuos y tienen mucha presión gubernamental por salir de la selva, y creo que es importante que sociedades tan especiales como los korowais puedan tener la oportunidad de seguir adelante. A día de hoy el gobierno está sacando a los niños de la selva para llevarlos a escuelas y enseñarles una educación reglada que no les sirve de nada estando en la selva. Dejarán de aprender a cantar, dejarán de aprender a construir casas en los árboles, incluso a cazar, y creo que debemos tratar de apoyar la supervivencia de las comunidades indígenas.
Y recuerdo un día que estaba allí y le pregunté a mi anfitrión que si había cocodrilos en ese río y me dijo: «Sí, hay cocodrilos, pero nadie sabe cuándo aparecen. Solo hay una mujer, que tiene poderes, que puede adivinar cuándo aparecen los cocodrilos». Claro, yo con ese interés por las supersticiones dije: «Bueno, ¿y esa mujer es adivina?». Y me dijo: «Sí, es una chamana que vive en el interior de la selva». Y le dije: «Bueno, pues llévame a verla». Hicimos una travesía por la selva en la cual nos encontramos con unos orangutanes de frente, y nunca olvidaré la sensación de que un orangután en completa libertad te mire a los ojos a dos metros. Eso es algo también difícil de describir. Y llegamos a la choza de esa mujer, quien me abrió la puerta con un pañuelo amarillo sobre la cabeza, una anciana muy amable, y me dijo que pasase. Me iba a leer el futuro. Me hizo sentarme en el suelo y empezó a preparar una pócima y a sacar unos cristales de colores muy bonitos, la verdad. Encendió unas velas y empezó a hacer como unos conjuros. Me dijo que me tenía que beber la pócima, que no sé muy bien lo que llevaba. Creo que llevaba agua, un poco de aceite de palma y alguna otra cosa, canela. Cogí el vaso y me lo bebí, temiendo por mi estómago, pero bueno, había que hacerlo. Y, bueno, ella siguió haciendo sus conjuros, y, en el momento clave, me dijo que no me podía leer el futuro porque ella solo podía ver el futuro los días despejados y ese día había nubes. Como el sol no reflejaba bien en las piedrecitas de colores, no sabía lo que iba a ser de mi futuro. Me volví sin haber tenido la suerte de saber qué me deparaba el futuro. Pero fue una buena aventura conocer a la mujer y empaparme un poquito más de esta cultura, que es la cultura dayak, que también está ahora mismo en peligro de desaparecer.
Y justo allí es donde viven los dogones, con casas que están incrustadas dentro de la propia falla, como una forma de defenderse de los enemigos. Son casas de barro que están dentro de la propia falla. Y allí lo que a mí me interesaba, sobre todo, era la parte espiritual, una vez más, la parte religiosa, porque tienen una religión muy única. Por lo tanto, lo primero que hice al llegar fue hablar con el chamán. El chamán me llevó a una cueva, que es donde él vive. Los chamanes de esta comunidad siempre viven en cuevas, solos, no pueden compartir la casa o la cueva con nadie. Y allí estaba toda la cueva llena de pinturas, porque ellos, cuando entran en trance por las noches, dibujan cosas, y me enseñó el dibujo de sus dioses. Ellos tienen unos dioses que se llaman los «nummos», que son unos dioses… Los describen como anfibios. Son una especie de peces lagarto, que, según ellos dicen, vinieron de la estrella Sirio hace mucho tiempo, en un barco volador, y fundaron la vida en la Tierra, digamos que crearon toda la biodiversidad. Los dogones son conocidos también porque son muy buenos artesanos de la madera. De hecho, elaboran las máscaras más espectaculares de toda África. Algunas pueden medir hasta tres metros de largo. Pesan muchísimos kilos y se las ponen durante los bailes. Pues bien, en esta comunidad, tienen, sorprendentemente, muchísimos conocimientos de astronomía. Tú hablas con ellos, hablas con el chamán, y conocen los anillos de Saturno, las lunas de Júpiter, y te hablan siempre de la estrella Sirio como el origen del universo. Esto es algo que ha inquietado a muchos antropólogos, y, sin ir más lejos, ellos hacen una representación del universo en la cual la estrella Sirio está dividida en tres. Históricamente, la estrella Sirio había sido una.
En los años 90, la NASA descubrió que realmente había más estrellas en torno a la estrella Sirio, lo que pasa es que no se veían con los medios que había de análisis hasta entonces. Y mucha gente dijo que los dogones ya lo habían predicho, que Sirio estaba compuesto por varias estrellas. Esto ha llevado a multitud de hipótesis, algunas paranormales, de contactos con extraterrestres, etc. Pero a mí me interesaba saber la historia de verdad, la historia desde dentro, y, cada vez que conocía más, era todo más sorprendente. Ellos tienen un baile de máscaras que realizan cada 60 años, exactamente, y 60 años es justo lo que tarda Sirio B en orbitar en torno a Sirio A, o sea, el centro de su universo. Si esta periodicidad es casualidad o no… Ellos dicen que no. Ellos dicen que lo saben y que por eso su baile de máscaras es cada 60 años. Para mí esta fue una de las expediciones más emotivas, por haber podido llegar a un sitio prácticamente imposible, al que yo creo que nadie ha podido volver a llegar. Ahora está imposible, está todo el ejército acordonando la zona. Y por haber conocido una cultura de la que tanto había escuchado y había leído con anterioridad.

Pero, bueno, es lo que a nosotros nos gusta. Cuando uno quiere llegar a esos últimos lugares, a esos «last places», necesita irse a sitios lejanos, a sitios remotos, y eso implica renunciar a ciertas facilidades. Pero nosotros seguimos teniendo ese espíritu de descubrimiento, de aprender cosas nuevas, de llegar a lugares donde no hemos estado. Y, claro, a uno se le vienen a la mente antiguos exploradores o gente histórica que ha realizado grandes viajes. Y uno piensa, por ejemplo, en Alejandro Magno, cómo fue el momento en el que él y su ejército vieron elefantes por primera vez. Supongo que sentirían mucho miedo, porque eran elefantes preparados para la guerra, pero el pensar en el concepto de un elefante, si no lo has visto nunca, tiene que ser algo impactante, presentártelo delante por primera vez. Esta capacidad de asombro la tenemos y en el mundo hay cosas que, de verdad, hasta que no las tienes delante no eres consciente de que algo tan extraño ocurra. Hablamos de un elefante, pero puede ser un dragón de Komodo, un lagarto de dos metros y medio y medio metro de alto. Tenerlo delante tuyo es algo que te sobrecoge. O un gorila. Estar a un metro de un gorila de montaña te pone la piel de gallina. Y eso es lo que nosotros buscamos con nuestros viajes, también, no solo a nivel de animales. A nivel de paisaje, visitar, por ejemplo, la Antártida o el desierto de Danakil, en Etiopía, que es el lugar más caluroso del planeta… Se rebasan los 60 grados de temperatura, pero tiene unos paisajes que cuesta creer que estén en este planeta. Unos lagos verdes de azufre, montañas amarillas… Parece que estás en Marte, pero está aquí, está en este planeta y uno puede ir a visitarlo.
Y si hablamos de cultura es lo mismo. En muchos de nuestros viajes nos sorprendemos, de decir: «¿Cómo es posible que esto exista en el mismo planeta y en el mismo momento en el que estamos nosotros vivos?». Y buscamos eso, buscamos la sorpresa y el impactar en el viajero, porque es lo que a nosotros nos hace vibrar, y no el ir a hacer la misma foto a la misma cascada que la tienen 400 millones de personas. Esa es un poco la filosofía con la que nosotros nos movemos en la agencia de viajes. Y siempre, al final, volviendo un poco al inicio de toda esta charla, viajamos para ser conscientes de que somos todos iguales y viajamos también para ser conscientes de que somos todos muy diferentes a la vez.
Al final tienes una sensación de que no eres de ninguna parte, que eso es positivo en cierto sentido, pero luego, cuando vuelves a casa, habías dejado una vida en pausa, pero tú has cambiado mucho, y tu vida sigue tal cual la dejaste, y a veces sientes que ya no encajas en esa vida que dejaste a medias hace cinco o seis años, y eso es duro de gestionar también. En muchos casos, uno, cuando ve mis fotografías, puede centrarse en la parte exótica. El exotismo es una palabra que tiene una connotación más positiva y una más negativa. Al final no es más que sentirse atraído por algo que te llama la atención porque es ajeno a tu cultura, y eso para mí es algo que me motiva. Sin embargo, creo que es un error, sobre todo en la parte estética, quedarnos simplemente en la superficie, en ese exotismo de decir: «qué foto tan chula, porque esta persona lleva una pluma en la cabeza y tiene unos tatuajes en la cara». Creo que, para ser honestos, necesitamos profundizar un poco más en la narrativa, que es lo que trato de hacer con mi trabajo. Espero conseguirlo. Es no solo compartir imagen, imagen, entre comillas, exótica, sino explicar lo que hay detrás. En esta imagen veis a un guerrero dani. Los danis son una comunidad de Papúa Occidental, en la región de Indonesia, y los guerreros, en su atuendo militar, incluyen un septum nasal. En este caso, tienen el tabique nasal atravesado con dientes de jabalí.
Ahí tienen unos cerdos enormes, que son sagrados para ellos, y una vez al año realizan la fiesta del cerdo, donde sacrifican a varios de ellos y cogen los dientes para hacerse este abalorio, que solo se lo ponen para la fiesta del cerdo, es decir, una vez al año, o cuando están en guerra. Y luego tienen también una tiara que está hecha con plumas de gallina y también se decoran con otras plumas de diferentes aves a lo largo de la frente. Tradicionalmente, el número de plumas de las grandes, de las amarillas, solía ir relacionado con el número de enemigos que habían abatido en la última batalla. A día de hoy esa tradición se ha perdido un poco y al final se las ponen un poco según gustos, pero sí que es cierto que lo de la perforación nasal lo mantienen solo durante el ritual del cerdo y en momentos de guerra. A mí me ocurrió, cuando estuve haciendo un «trekking» para visitar esta comunidad, que realmente estaban en un conflicto tribal, y nos encontramos a dos guerreros con arco y flecha, con el atuendo de guerra, y el guía que iba conmigo se puso muy nervioso. Claro, yo no lo entendía, aún no conocía la realidad de esta comunidad hasta que me lo explicó, y estaban en guerra con el poblado de al lado. De hecho, pasamos por ese poblado y estaba completamente calcinado, le habían prendido fuego. Aquí está la importancia, también, cuando uno viaja, de entender la cultura a la que se va a enfrentar, sobre todo si uno está haciendo un trabajo de documentación.
Necesitas entender algo para poder contarlo luego con precisión. Pero, cuando ves formas tan distintas de enfrentar la vida, al final te das cuenta de que hay muchas cosas, incluso cosas que nosotros podemos pensar que 100 % son de una manera, que no siempre tienen que ser como uno cree. Este ha sido un gran aprendizaje. Otro ha sido ver el paso del tiempo de una forma diferente. En muchos lugares por los que me he movido, las cosas van muy despacio. Estamos en una sociedad en la cual todo se obtiene al instante, y el tener que esperar, y a veces esperas eternas, para mí ha sido una lección para volver a aburrirme y aprender a aburrirme, incluso a disfrutar del aburrimiento, algo que hacía años que no experimentaba, y también para tener claro que uno hay cosas que no puede controlar. Por ejemplo, si vas a una embajada en Sierra Leona a sacar un visado, llegas allí y tú no sabes si vas a estar una hora o vas a estar diez. Y el jugar con esa incertidumbre, con el cansancio y con el paso lento del tiempo para mí ha sido un gran aprendizaje. Otro aprendizaje ha sido lidiar con la frustración, porque en estos viajes la mayoría de cosas que planeas no sale. Tienes que tener un plan B, un plan C y un plan D, y a veces dejarte llevar y aprender a que ocurra lo que tenga que ocurrir. Siempre, para que el trabajo salga bien, uno tiene que tener un plan, pero, cuando todo se va truncando por el camino, la sensación de decir «vamos a ir navegando los inconvenientes y a ir lidiando con lo que vaya viniendo de forma más improvisada» para mí ha sido otro gran aprendizaje. Por supuesto, valorar la diversidad cultural. Uno parte antes del viaje con muchos prejuicios.
Cuando vas conociendo gente de todas las etnias, todas las religiones, todas las condiciones, todas las formas de pensar, te das cuenta de que el 99 % de las personas, sean donde sean, son personas maravillosas, y eso te hace también valorar sus formas de ver el mundo y que hay que luchar por mantener esta diversidad. También me ha ayudado a valorar la comunidad. Estamos en una sociedad, aquí en Occidente, quizá demasiado individualista, y el ver cómo otras sociedades dan tanto valor a lo común… Hay algunos pueblos que viven en la selva de África central donde, por ejemplo, los niños son educados entre toda la comunidad, no solo entre el padre y la madre, y no solo eso, sino que los bebés son amamantados por otras madres y eso es algo normal, algo natural, y creo que deberíamos aprender algo de eso. Y también el valor que tienen los mayores. Aquí, en muchos casos, se les aparta de la sociedad, y en la inmensa mayoría de sociedades indígenas son el mayor valor que tienen. Son los jefes de la tribu, son los que más experiencia y más saber atesoran, y creo que deberíamos darle una vuelta a eso y volver a poner en valor lo que nos puede aportar una persona que ha vivido tanto. Y, por último, el respeto a la naturaleza. Muchas comunidades, sobre todo aquellas que viven en ecosistemas tan ricos como la selva, obtienen su medicina de allí, construyen sus casas con materiales vegetales y viven en completa armonía con un ecosistema que les da todo y al cual ellos están eternamente agradecidos. De hecho, muchos de sus dioses son, simplemente, el dios de la selva. Es algo muy abstracto. Y creo que deberíamos tener estos aprendizajes presentes.
Gracias.