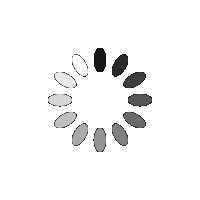16:58
Mathieu Ricard. Ahí es donde sí podemos hacer algo. Buda dijo que por supuesto, existe el sufrimiento y que comienza con la ignorancia, con la distorsión de la realidad y también con las manifestaciones de esa distorsión que son los que llamamos venenos mentales o estados mentales perturbadores que son el odio, la falta de discernimiento, el deseo obsesivo, la confusión mental, el orgullo, los celos. Se dice incluso que hay 84.000 venenos mentales, lo que es más bien una cifra simbólica para decir que los hay de todo tipo. La tercera enseñanza de Buda es: ¿es posible remediar todo esto? Porque si no lo fuera, como he dicho antes, mejor tomarse una buena cerveza e irse a la playa. La respuesta es sí, porque esas causas también son cambiantes y pasajeras. Podemos generar nuevas causas igual que cuando seguimos un tratamiento. La cuarta enseñanza dentro de las ‘Cuatro nobles verdades’ del primer sermón de Buda es que hay un tratamiento, el que llamamos camino o vía, que consiste en aplicar los métodos para remediar las causas del sufrimiento. Ese es, en resumen, el camino del budismo. Así que el sufrimiento no es necesario, pero ya que está ahí de todas formas, podemos utilizarlo primero para remediar sus causas y luego como un catalizador para crecer espiritualmente y en la vida. Pero una vez más, no hay que caer en el exceso opuesto de algunos filósofos que dicen: “Ah, bueno, yo sufro, es así, es eso lo que da color a la existencia.” Goethe, el gran poeta y escritor alemán decía: “Tres días de felicidad ininterrumpida serían insoportables porque sería siempre lo mismo, mientras que el sufrimiento cambia constantemente, es formidable, sube, baja.” Pero, sinceramente, ¿si hoy os hubiese invitado aquí para deciros en una hora os enseñaré cómo dejar de estar enfadados, de ser celosos y orgullosos os hubieseis dicho: “Bueno, no, no, no vamos a escuchar eso”, ¿verdad? Sabemos en el fondo que sería mucho mejor, aunque no sepamos cómo hacerlo, si pudiéramos deshacernos de estos venenos mentales que nos causan sufrimiento y que nos hacen interactuar con otros para causarles sufrimiento. Porque el odio no beneficia a nadie, hace sufrir a todo el mundo. Con los celos sucede lo mismo. Con el orgullo también. Ahí lo tienen. La idea es: el sufrimiento, en cualquier caso, está ahí, es indeseable. Podemos deshacernos de él gradualmente y ese es el camino. Hablé con grandes especialistas en felicidad como Ed Diener, uno de los psicólogos que estudió mucho la felicidad, y les dije que la tristeza no es incompatible con la felicidad. Y eso es interesante porque solemos confundir la felicidad con una sensación placentera. Y no hay nada malo en sentir placer, claro. Por supuesto es maravilloso, por ejemplo, escuchar buena música, ir a ver a buenos amigos, pasear bajo las estrellas, darse una ducha caliente después de una caminata, escuchar música maravillosa…