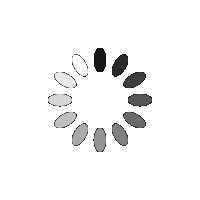Una novela sobre el miedo a ser papá
Juan Pablo Villalobos
Una novela sobre el miedo a ser papá
Juan Pablo Villalobos
Escritor
Creando oportunidades
“El gran tema de la literatura es la convivencia”
Juan Pablo Villalobos Escritor
Juan Pablo Villalobos
Juan Pablo Villalobos (Guadalajara, 1973) es escritor mexicano cuya obra transita entre el humor, la autoficción y la exploración de la identidad. Creció entre Guadalajara y Lagos de Moreno, Jalisco, y estudió Letras en Xalapa, Veracruz. Ha vivido en Barcelona y Brasil, experiencias que han marcado su visión y su lengua, y que se reflejan en su literatura y vida cotidiana.
Villalobos es autor de novelas como Fiesta en la madriguera, Si viviéramos en un lugar normal, Te vendo un perro, No voy a pedirle a nadie que me crea y El pasado anda atrás de nosotros, entre otras. Su narrativa explora temas como la migración, la familia, la paternidad y el fútbol, siempre desde una perspectiva irónica y autocrítica. Ha escrito también en portugués y ha sido traducido a varios idiomas.
Además de su labor literaria, imparte talleres y participa en medios de comunicación. Villalobos defiende la literatura como espacio de convivencia y responsabilidad social, y considera que la escritura y la lectura son actos colectivos que nos conectan con los otros.
Transcripción