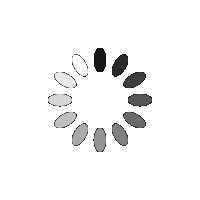El falso mito del genio atormentado
Mario de la Piedra Walter
El falso mito del genio atormentado
Mario de la Piedra Walter
Médico especialista en neurociencia
Creando oportunidades
¿Cómo funciona la mente de los artistas?
Mario de la Piedra Walter Médico especialista en neurociencia
Mario de la Piedra Walter
Mario de la Piedra Walter es un médico y divulgador científico que ha logrado fusionar sus dos grandes pasiones: la medicina y las humanidades. Proveniente de una familia de médicos, Mario siempre sintió una atracción por la literatura y el arte, lo que le llevó a explorar la intersección entre la ciencia y las humanidades. Inspirado por figuras como Ramón y Cajal, Mario se ha dedicado a estudiar el cerebro humano, especialmente en el campo de la neurología, y actualmente trabaja en Berlín.
Además de su labor clínica, Mario es un ferviente divulgador científico, comprometido con acercar el conocimiento médico a un público más amplio. Su enfoque único le ha permitido unir mundos que tradicionalmente se han visto como opuestos, promoviendo una visión más holística del ser humano. A través de sus escritos y conferencias, Mario invita a reflexionar sobre la neurodiversidad y la importancia de integrar el arte y la ciencia, buscando siempre recuperar la capacidad de asombro ante el mundo que nos rodea.
Transcripción
Él preguntó en el salón “¿Quién está en esta área porque quiere ser médico?”. Y uno de 17 años… todo el mundo alzó la mano. “Ah, yo sí, Doctor House”, “Voy a salvar vidas”… Y yo estaba un poco sí, no, sí, no… muy tímido. Y lo que él nos dice es “Qué bueno, que estudien medicina. Es una carrera muy loable. Es muy bella. Pero hay muchos caminos para la felicidad. No hay un camino que sea mejor que otro. Todos son igual de válidos. Y la medicina es muy bella, sí, pero nunca vayan a olvidar que también existen la sinfonía de Beethoven, que también hay cuadros de Van Gogh”. Entonces esta persona para mí lo que hizo fue unir estos dos mundos con los que yo siempre estaba peleado y descubrí que si quería estudiar medicina era para estudiar también al ser humano. Pasó la carrera un poco. No podría decir que fui el más brillante de los estudiantes, igual que Ramón y Cajal, probablemente, conocido como el padre de la neurociencia moderna.
Pero con el tiempo me di cuenta que también la medicina me iba a ser insuficiente para entender qué era el ser humano, de dónde venían los pensamientos, de dónde venían las ideas, de dónde venían los colores, cómo lo procesamos. Yo creo que la historia de Ramón y Cajal es bastante significativa, no solo para mí, sino para todos los que están buscando un sentido de vocación, digamos, ese llamado de las sirenas, porque es una historia llena de incertidumbre, sucede en lugares muy improbables. Él no fue un buen alumno, hay que decirlo, y también su carrera como médico fue probablemente muy desastrosa. Estuvo en Cuba un tiempo, regresó, fue médico rural. Nada le funcionó y él tampoco tenía esta vocación, digamos, como médico. Él estaba mucho más preocupado por el arte, por la pintura, por todas estas cosas. Conoce a un patólogo, Aureliano Mestre, muy famoso en ese momento y le enseña el mundo de la microscopía. Ve con los microscopios ese nuevo mundo que se abría porque era una ciencia relativamente nueva. Todo lo que era ver lo invisible, digamos. Y esto es muy interesante porque para nosotros parece obvio. Pero en esa época, esta idea de que los cuerpos, los organismos, estuvieran hechas de células era completamente radical, completamente impensable. Y es así como se enamora de esto. Pero había un órgano que permanecía completamente impenetrable, que era el cerebro.
Nadie sabía de qué estaba hecho el cerebro. Camilo Golgi, un excelente médico italiano, había hecho unas técnicas de tinción con cromato de plata, en donde podía pintar algunas células, pero esto se veía como una telaraña, digamos, como una enramada. Entonces Golgi piensa que el cerebro era una red y le llama retículum, y él piensa bueno, seguro así se transmite la información a través de esta red. Ramón y Cajal se impresiona por esto y decide dedicarle su vida al estudio del cerebro y empieza a dibujar y hacer esquemas y esquemas y esquemas, y empieza a ver neuronas y empieza a ver que estas neuronas tienen unas dendritas que son como bracitos y que reciben la información y el piensa bueno, seguro la información va al cuerpo de la célula y después se va a esta larga cola que es el axón. Y él dice no es una red, son células separadas. Y él muy poéticamente dice hay una brecha ahí, y ahí sucede lo que hoy conocemos como sinapsis.
Él lo llama un beso proto plasmático, una historia de amor. En un inicio nadie le creyó, digamos, ¿qué hacía este médico que ni quería ser médico de un pueblo en España, mientras que el eje cultural de Europa estaba sucediendo en Alemania, en Gran Bretaña? Pero con el tiempo empezaron a reconocer su obra y por supuesto, en 1906 recibe junto con Golgi, el Premio Nobel. Golgi nunca aceptó su teoría, pero hoy pasó a la historia Ramón y Cajal como el padre de las neurociencias modernas y todo lo que él hizo, su teoría neuronal, es la base de lo que yo estudio. Este paralelismo en su vida, o más bien esta significancia viene de que para mí también esa vocación llegó un poco tarde, digamos. Pero también entendí que no podía entender el ser humano sin estar con seres humanos y por eso regresé un poco a la clínica para tener este contacto con los pacientes, y ahora me dedico un poco a la neurología en Berlín, pero lo que me gusta hacer también es la divulgación científica. Lo que me gusta hacer es unir estos dos mundos que por muchos, muchos años permanecieron como una brecha insondable. Y hoy es en donde quiero estar transitando. Pero bueno, si ustedes tienen preguntas, vamos a platicar. Encantado. Gracias. Paco
Allá lo que es la neocorteza, que es la parte más evolucionada del cerebro, digamos, en donde se da el juicio, la toma de decisiones también es un poco mayor. Hay algo que es una asimetría, digamos, por ejemplo, ¿quién de aquí es diestro, pueden alzar la mano? En el ser humano, hasta el 90% de las personas son diestras. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una lateralidad. El cerebro izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y también percibe la parte derecha del mundo. Esto quiere decir que hay una especialización para las tareas motoras del lado derecho. En los zurdos es lo contrario, pero también empiezan a haber otras especializaciones. Por ejemplo el lenguaje, el lenguaje está del lado izquierdo del cerebro. Entonces esto no se ve en los otros animales, en algunos orangutanes, chimpancés hasta el 50, 60%. Pero es esta simetría lo que nos dice, mira, nuestros cerebros procesan información con los dos hemisferios de manera distinta. Pero bueno, yo creo que si queremos realmente definir lo que nos hace humanos, no hay que ver a otras especies, hay que ver nuestro propio linaje.
Aquí me gusta contar una historia que bueno, la primera vez que escuché de ella cambió mucho mi percepción de lo que nos hace seres humanos. Hay un pequeño pueblo en Sudáfrica, hace mucho tiempo, por ahí de principios de los veintes del siglo pasado, un maestro rural se internó en estas cuevas y lo que vio fue restos de animales fósiles y encontró una pequeña piedra del tamaño de una canica. Era de color roja, y vio que en esta piedrita habían como unas cuencas, dos cuencas que parecían unos ojos. Había una fisura que parecía parecía una sonrisa y le pareció un rostro humano, tal vez no humano, sino humanoide. Algo aparecía ahí y no supo bien que era. Recogió estos fósiles, recogió la piedra y la mandó a un profesor de antropología en Johannesburgo y él se dedicó a estudiar todos estos restos. El profesor se dio cuenta de que los restos eran del Australopithecus, lo que hoy conocemos como uno de los primeros homínidos, o tal vez del que surgen los demás homínidos, ya sea homo habilis, homo erectus, neandertal y el homo sapiens, finalmente. Y este profesor pensó ¿Qué tal si esta pequeña piedra que tiene más de 2 millones de años es el primer artefacto creado por un homínido? La respuesta es no. Después de muchos años de estar estudiando, dijo No, bueno, esta roca, esta forma, esto que sucede es por el desgaste del agua y nosotros vemos una cara por un fenómeno que es la pareidolia, en donde nosotros reconocemos rostros, digamos, en objetos inanimados.
Nos ha pasado a todos. Pero aquí viene algo muy interesante, esta pequeña piedra no se encuentra en ningún lugar del valle, está a más de 30 kilómetros de ahí. Esto quiere decir que alguien, algún individuo que todavía no podemos llamar ser humano, vio esta piedra y la recogió y se vio reflejado probablemente en esta piedra, y decidió cargarla por todo el valle con todo lo que eso implica. Y decidió internarse en esta cueva y murió con esta piedra. Esto puede ser la primera experiencia estética de la humanidad. Después de todo esto, nos vamos un poco más adelante. Empieza a ramificarse. El ser humano empieza a aparecer, el neandertal, en Eurasia hace 400.000 años, y en algún lugar del África central, hace 300.000 años, aparece el homo sapiens. Homo sapiens, la palabra ustedes ya la conocen, viene de el hombre que piensa. Sapiens, sabio, es de la taxonomía de Linneo. Aquí hay que tener cuidado, ¿no? El hombre que piensa, siempre la mujer un poco aislada, un poco apartada de los términos universales. Y esto sucede tanto en las ciencias como en el arte.
¿Qué es lo que pasa? El ser humano aparece hace 300.000 años, sale de África hace 80.000 años y nosotros no tenemos forma de saber exactamente qué pasó con los fósiles. Vemos, ah bueno, hay bipedalismo, empiezan a hacer ciertas cosas, pero nosotros o nuestra única ventana hacia su mente es lo que ellos nos dejaron. Sus utensilios, su arte, las pinturas rupestres. Por 200.000 años, prácticamente no sucedió nada. No hay dinamismo, no hay esculturas, no hay pinturas y hasta hace 60.000 años empieza el arte no figurativo, pequeñas… pequeños dibujos en las rocas que todavía no representaban animales. De hecho, los neandertales también tenían arte no figurativo. Y después de 10.000 años empiezan ya las grandes pinturas rupestres. Y algo sucede en el cerebro, que es lo que a mí me interesa. Algo tuvo que haber pasado en el cerebro para que este hombre o este humano que es anatómicamente igual a todos nosotros, que si lo viéramos aquí pasaría completamente desapercibido, y algo pasó que por 200.000 años no sucedió nada y de repente hay florecimiento del lenguaje abstracto, de simbolismo, de todas estas cosas que nos definen como ser humano.
Si nosotros vemos estas cuevas, yo creo que no hay una diferencia entre ellos y nosotros. Está Altamira en España, está la cueva de Chauvet en Francia, y uno ve el panel de los Leones, lo que se conoce como la Capilla Sixtina del Paleolítico. Es una cámara enorme de más de 40 metros de largo y ahí se ve la figura de distintos animales que ya están extintos. Animales como el mamut lanudo, los bisontes y ahí también se ve unos unos leones. Pero lo raro en esta imagen es que es una manada grandísima. Son más de 20 leones y normalmente los leones no cazan en manadas tan grandes, cazan como entre cinco o seis individuos, y lo que uno ve cuando recorre de un lado hacia otro estas cuevas es que no es que sean muchos leones, son dibujos superpuestos en donde están intentando mostrar movimiento. Se ve cómo se acercan a su presa y van levantando la cabeza y vemos a los bisontes y los bisontes tienen ocho patas. ¿Por qué? Porque quieren mostrar cómo están corriendo. Y hay rinocerontes con 4 cuernos, porque quieren mostrar el movimiento. Y estamos hablando de personas de hace 40.000 años que se internaron en estas cuevas para contar historias, para intentar retratar el mundo y que estaban desesperados completamente para darle vitalidad a esos dibujos. Entonces, a mí me parece una locura que hoy preguntemos bueno, ¿de qué sirve el arte? De que hayan personas que digan hay que quitarle a las instituciones. ¿Cómo nos cuestionamos el valor del arte cuando es lo que nos define como seres humanos? Ivonne