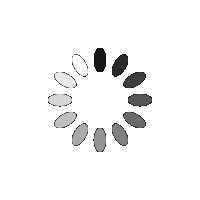¿Cómo se construyeron las pirámides?
Nacho Ares
¿Cómo se construyeron las pirámides?
Nacho Ares
Egiptólogo
Creando oportunidades
Enigmas y misterios del antiguo Egipto
Nacho Ares Egiptólogo
Nacho Ares
Los grandes descubrimientos de la arqueología, los enigmas de las pirámides, las tumbas de los grandes faraones, las reinas olvidadas o los jeroglíficos… El antiguo Egipto siempre ha sido objeto de fascinación y misterio. En el caso de Nacho Ares, un libro cambió su vida para siempre: ‘Dioses, tumbas y sabios’, del periodista alemán C. W. Ceram. Un ensayo que narra las aventuras de los intrépidos arqueólogos del pasado, empeñados en descubrir los secretos de las civilizaciones desaparecidas. A sus trece años, Ares quedó fascinado con el Antiguo Egipto. Años después, aquél chaval curioso estudió Egiptología y acabó convertido en un “Egipto-loco”.
Nacho Ares es uno de los mayores referentes en el mundo de la Egiptología en español. Licenciado en Historia Antigua por la Universidad de Valladolid es, además, diplomado en Egiptología por el Centro de Egiptología Biomédica de la Universidad de Manchester. Ha dedicado gran parte de su carrera a la investigación y divulgación en diferentes medios de los enigmas históricos que rodean el Antiguo Egipto. Durante diez años, dirigió la prestigiosa publicación ‘Revista de Arqueología’ y, desde hace 16 años, dirige y presenta el programa ‘SER Historia’ de la Cadena Ser. También el podcast ‘Dentro de la pirámide’. Ha publicado más de 20 libros dedicados a la cultura egipcia y más de 300 artículos académicos en revistas especializadas de Arqueología y enigmas históricos. En 2022 fue comisario de la exposición ‘Hijas del Nilo’, dedicada a explorar la importancia del papel de la mujer en la antigua civilización egipcia. Actualmente es comisario y director de la exposición internacional ‘Tutankamon, la exposición inmersiva’, de MAD Madrid Artes Digitales.
Transcripción
Pero el día empezó a clarear, la calima se fue disipando y en un momento dado, lo tengo casi como grabado a fuego, empiezo a ver saliendo de esa bruma un vértice, un vértice enorme que yo calculaba que lo debía de tener como a un par de kilómetros, pero era tan grande que era perfectamente visible desde donde yo estaba. Me di cuenta enseguida de que estaba delante de la gran pirámide, la seña de identidad del sueño que yo había tenido siendo un crío, con apenas 13 o 14 años, de la primera vez que cayó en mis manos ese libro de C. W. Ceram, «Dioses, tumbas y sabios», que me cambió a mí la vida y que realmente es lo que está haciendo que yo esté ahora aquí con todos vosotros, compartiendo, como digo siempre en mis programas de radio también, mi pasión por la historia. Esa era la idea que quería transmitir en esta breve historia, un poco, de un niño que podría ser cualquiera, pero que cambió los vivos por los muertos, se convirtió en egiptólogo, en «egiptoloco», como digo yo, y ha llegado hasta aquí. Soy Nacho Ares, soy egiptólogo, soy divulgador, soy historiador, soy un montón de cosas, pero sobre todo soy un enamorado del antiguo Egipto, y lo que más me gusta es compartir esa pasión y esos conocimientos con los demás. Esta es la razón por la que, a partir de ahora, os invito, si tenéis alguna pregunta, seguro que sí, para intentar responderla e intentar transmitiros también esa pasión que yo siento por el antiguo Egipto.
La gran pirámide se construyó alrededor del 2600 o 2650 a. C., y en las últimas décadas hemos descubierto cosas que nos ayudan a conocer un poco esos sistemas de trabajo. Por ejemplo, desde hace casi 25 años sabemos que hay un núcleo de roca en el interior de la gran pirámide que tiene una altura casi como de unos 15 o 20 metros en algunas zonas y esto, claro, evita que ahí tengas que colocar piedras. Es decir, casi el 25 o el 30 % de todo ese volumen interno de la base, que es el más grande, porque luego, a medida que tú vas ascendiendo, el volumen es mayor, lógicamente, de piedras, es roca natural del suelo. Los bloques más grandes están en la parte baja y en la parte exterior. A medida que vas subiendo los bloques son más pequeños, y en la parte superior, en el vértice, los bloques tienen apenas este tamaño, son muy chiquitines. Y, además, en el momento que tú te adentras hacia el núcleo, esto lo sabemos desde hace casi unos 40 o 50 años, hay algunos espacios que se han descubierto por medio de georradar en donde vemos que hay cavidades llenas de arena, hay cavidades con bloques de piedra que son restos de cantería, es decir, son bloques que podemos llevar tú y yo dos de ellos en las manos y ayudar a construir la pirámide. Es decir, no son esos grandes bloques de 40 o 50 toneladas en los que siempre pensamos. Esto plantea aun así muchos problemas, porque es relativamente factible hacer una pirámide con los medios que había en la época.
Hay mucha gente que se sorprende de que los antiguos egipcios, en el 2500-2600 a. C., pudieran elevar 50 toneladas a una altura, pero a nadie le llama la atención que aquí en la península, en España, en Málaga, algunos de los monumentos prehistóricos tengan losas de 150 toneladas colocadas así como el que no quiere la cosa. Parece que… Y fueron construidos mil años antes de las pirámides. Es decir, los antiguos tenían una tecnología mucho más sofisticada de lo que creemos y siempre pensamos que… No voy a decir que fueran tontos, pero siempre pensamos que los antiguos egipcios iban con sandalias, eran hombres y mujeres casi primitivos… No, eran exactamente iguales a nosotros, pero sabían sacar partido muy bien de todo lo que tenían alrededor. En cuanto a los métodos de construcción, se ha hablado de rampas, como decía, se ha hablado de máquinas, pero ¿quiénes eran los que realmente movían esas máquinas o elevaban los bloques a través de las rampas? A través de nuestro conocimiento hasta el siglo XIX, que es cuando nace la egiptología en sentido propio, en 1822, cuando se descifra la escritura jeroglífica por Champollion, las únicas informaciones que había muchas de ellas venían de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ahí se habla de esclavos, ahí se habla del éxodo, ahí se habla de la presencia de los judíos que habían sido terriblemente esclavizados, con los que se construyeron las pirámides, etc. Toda esa historia hoy sabemos, por los documentos, por la arqueología, que está dentro de un contexto de un pensamiento mitológico, legendario, que no se corresponde con la realidad.
A finales de la década de los 80, se descubrió en la zona sur de la meseta de Guiza, donde están las tres grandes pirámides, una enorme ciudad. Primero apareció una pequeña casa, luego apareció un taller donde se fabricaban panes, apareció otra casa y se veía que eran viviendas de trabajadores. Aparecieron también las tumbas donde estos trabajadores habían sido enterrados, y muchos de ellos tenían afecciones en la espalda, tenían problemas y muestras que evidenciaban que habían estado cargando con bloques, pero no eran esclavos, esto es lo importante, eran trabajadores pagados, muy bien alimentados. Los comedores que han llegado hasta nosotros… Restos de espinas de pescado, de carne… Es decir, tenían una nutrición con proteínas, con todo tipo de elementos propios para poder desempeñar un trabajo de ese calibre. Todo aquello relacionado con los esclavos hay que dejarlo de lado, es parte de esa mitología que hay alrededor del antiguo Egipto, y nos tenemos que centrar en obreros especializados, obreros que seguramente eran recogidos en diferentes lugares de Egipto para trabajar para el Estado. Imaginemos, hay que meterse un poco en la cabeza de los antiguos egipcios. Hoy pensaríamos que es un poco loco trabajar para un presidente, para un primer ministro de un país moderno, contemporáneo, y hacerle un monumento, pero en aquella época no hay que olvidar que el faraón era la reencarnación de la divinidad, y para ellos era una suerte de orgullo que fueran recogidos, señalados y elegidos para poder trabajar en la construcción de estos monumentos.

Otra cosa diferente es saber para qué servía una pirámide. Sabemos que eran tumbas. Hay una leyenda urbana que repite en muchas ocasiones que nunca se ha encontrado una momia dentro de una pirámide. Eso es falso. Hay muchos ejemplos, de Raneferef, Merenre, reinas y princesas de la quinta y la sexta dinastía en Saqqara… En las pirámides de Abusir, muchas de ellas tenían momias en el interior. Pero no siempre podemos decir que solo fuera una tumba. Hay que entrar un poco en el pensamiento de los antiguos egipcios y saber que aquel era un lugar de peregrinaje, era un lugar de conocimiento, era un lugar también… La orientación astronómica que tienen a estrellas, a puntos muy importantes en el firmamento, muy ligados a sus ideas. Esto nos hace ver que tenían una función quizás más religiosa, más astronómica, más científica. Es decir, no eran simples tumbas, no era como nosotros en los cementerios que dejamos las cenizas, los restos de nuestros seres queridos y nos vamos y de vez en cuando vamos allí a dejar unas flores. Era algo mucho más complicado, algo mucho más elaborado, que es lo que lo convierte en algo tan apasionante. Porque, en realidad, aunque muchos compañeros se nieguen a utilizar el término «enigma» o «misterio» para hablar de Egipto, tenemos que utilizarlo de forma obligatoria, porque son muchas las cosas que desconocemos. Y precisamente el hecho de que haya egiptólogos investigando este tipo de temas o excavando en tumbas es porque sigue habiendo enigmas y sigue habiendo misterios. Si no hubiera, nadie estaría trabajando en ello. Hay muchas cosas que desconocemos y eso es lo que yo creo que convierte a las pirámides en algo tan apasionante.
Porque él cuando desempeñaba su papel como sumo sacerdote del templo de Ptah, en la antigua ciudad de Menfis, lo que hizo fue tener la inquietud y la curiosidad y el respeto también por sus ancestros e ir restaurando monumentos que ya en su época tenían más de mil años de antigüedad. Muchas veces perdemos el horizonte de la historia de Egipto, que son tres milenios, desde el 3000 a. C., «grosso modo», hasta el cambio de era con la muerte de Cleopatra en el año 30. Hay que pensar, por ejemplo, que cuando reinó Cleopatra la distancia que había entre la construcción de las pirámides y ella, entre sus ancestros y ella, era mayor, 500 o 600 años más, que la que tenemos nosotros con Cleopatra. Parece Cleopatra muy antigua, pero para Cleopatra las pirámides eran muy antiguas. Y Khamwaset, en el reinado de su padre, de Ramsés II, casi 1300 años antes de Cleopatra, en el 1300-1200 a. C., fue buscando lugares, monumentos, tumbas, templos, santuarios que en aquella época ya estaban deteriorados, algunos por el paso del tiempo o porque se habían saqueado… Los soberanos cuando mueren, los faraones, supuestamente el culto tiene que perpetuarse y se paga un dinero para que haya unos sacerdotes, para que estén perpetuando durante generaciones el culto a ese faraón divinizado muerto, pero muchos de ellos se habían olvidado y se habían derruido, deteriorado en grado sumo. Encontramos, por ejemplo, en muchos monumentos, en la pirámide de Unas, en Saqqara, que es de la quinta dinastía, hacia el 2300 a. C., es decir, mil años antes de Khamwaset…
Encontramos en algunas tumbas de príncipes de la época del faraón Keops, o sea, incluso tiempo antes, dos siglos antes, de Unas, inscripciones dejadas por Khamwaset donde dice: «Yo, Khamwaset, sumo sacerdote del templo de Ptah, hijo del faraón Ramsés II, he realizado la restauración, la rehabilitación de este monumento». Esto, visto con la perspectiva de hoy, es muy moderno, porque no hay paralelos en la historia, no solamente en Egipto, sino en otros lugares, de una persona que pudiera o tuviera la inquietud para poder realizar esas restauraciones. Y es lo que a mí me llamaba de la figura de Khamwaset, un príncipe que no tuvo… Él era el cuarto en la línea de herencia del reinado de su padre, lo que pasa es que falleció y pasó a su hermano más pequeño, pero él podría haber hecho grandes cosas en el ejército. Prueba de ello: él empezó siendo un crío con 15-16 años en el ejército, estuvo batallando en Siria, en algunos lugares con su padre, pero decidió dejarlo todo y dedicarse a la cultura, a leer libros, a estudiar la magia, a estudiar a sus ancestros, a restaurar monumentos antiguos, y esto es lo que hizo que luego con el paso del tiempo él se convirtiera no en un personaje divinizado, pero sí en un personaje muy respetado.
De Khamwaset, por ejemplo, mil años después, en la época grecorromana, en el siglo IV-III a. C., vemos que hay cuentos donde se le hace protagonista de acontecimientos sorprendentes, acontecimientos mágicos, incluso protagonista de historias… Cuando sus padres lo pierden en el templo siendo un crío de 12-13 años y lo encuentran luego sus padres hablando de forma elocuente y discutiendo sobre relatos y mitología de los dioses con los sacerdotes. Esta historia luego se replica en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús. Es decir, nuestra tradición judeocristiana toma muchos elementos de esa cultura faraónica, y Khamwaset, este príncipe, era protagonista de algunos de ellos. Por eso decidí en esta novela, «La sombra de Atón», hacerlo protagonista, porque es un personaje, en el ámbito egiptológico, relativamente conocido, pero muy desconocido para el gran público, y yo creo que merece la pena acercarse a este «crack» de la arqueología y de la historia. Desde luego lo podríamos definir así, sin lugar a dudas.
Habíamos visto en tumbas pinturas de sillas, de arcones, de mesas, pero nunca habíamos tenido esas sillas físicamente en las manos, y ahí aparecieron por primera vez, y se descubrió cómo se montaban, cómo estaban ensartadas las patas, el tablón de la mesa, cómo se trabajaban algunos tipos de vasos, etc. Es un faraón yo creo que muy atractivo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista arqueológico. La historia de la maldición quizás es lo que ha cautivado a muchísima gente en las últimas décadas, por su presencia en los medios de comunicación. Podríamos decir que la maldición de Tutankamón es una leyenda, es un mito. Sí, es cierto, yo creo que no es real, pero hubo gente que murió y yo siempre he dicho lo mismo. En el momento en que la ciencia intenta buscar una razón científica, lógica, para explicar esas muertes, es que las muertes existieron, se dieron y hay algo detrás. ¿Cuándo comienza la maldición? La maldición comienza en 1923, cuando Lord Carnarvon, el mecenas de la excavación, el que ponía el dinero para que Howard Carter pudiera excavar, muere. Muere supuestamente en extrañas circunstancias. Una picadura de mosquito se le había infectado, se hizo una herida cuando se afeitó y una septicemia se lo llevó por delante. La prensa de la época llamó y señaló este hecho luctuoso como «la maldición de los faraones». La primera muerte de uno de los miembros del equipo. Curiosamente no murió nadie más del equipo, esto hay que decirlo.
Howard Carter murió en el año 1939, casi 20 años después. El último miembro del equipo falleció en la década de 1960, Alan Gardiner, en el año 63, aunque se dijo también que fue por la maldición. El hombre tenía casi 90 años, yo no sé qué esperaba la prensa de la época para la esperanza de vida del bueno de Alan Gardiner. Pero sí que es cierto que hubo una serie de hechos que son reales, porque los cuenta Carter y los cuenta el equipo, relacionados con las supersticiones que rodean al propio trabajo de los egipcios. Los egipcios son muy supersticiosos, los obreros egipcios son muy supersticiosos y en el momento en que ven algún detalle un tanto extraño empiezan a pensar que puede haber algo detrás. Howard Carter tenía un canario, el «pájaro dorado» lo llamaban, y, poco después del descubrimiento de la tumba, una cobra entró en la casa de Carter, que estaba en la carretera que lleva al Valle de los Reyes, y acabó con el pobre canario. La cobra es por antonomasia el símbolo de la realeza de los antiguos egipcios. Lo vemos precisamente en la diadema que tiene Tutankamón en la frente, y esto fue tomado como una especie de llamada de atención, de «cuidado, que podemos estar ante la idea de cometer un delito contra los faraones o el inicio de una maldición».
Pero Howard Carter ya decía en el libro que publicó de la tumba de Tutankamón que solamente sabemos que nació, fue coronado y fue enterrado como faraón. Y prácticamente hoy, un poquito más de 100 años después del descubrimiento de la tumba, prácticamente conocemos esos mismos datos. Se decía que si era un faraón, como aparecieron muchos bastones en la tumba, que tenía problemas de cojera, pero hoy sabemos que era un chaval, por los estudios de la momia, que era físicamente absolutamente normal. Se habló también hace unos años de algunos problemas en los pies pero se han descartado. Y luego hay escenas que han llegado hasta nosotros en donde se ve a Tutankamón participando en batallas. Es decir, no escenas estandarizadas que vemos en todos los faraones y que se repiten aquí y allá. Son escenas únicas que nos están hablando seguramente de una descripción real de algo que sucedió en vida del faraón Tutankamón. Seguramente, si en esos 10 años él hubiera reinado más, se habría convertido en un Ramsés II, en un Tutmosis III, considerado el Napoleón egipcio. Tutmosis III llevó las fronteras de Egipto casi hasta lo que hoy es Turquía, Asia Menor. Toda la franja asirio-palestina estaba bajo el dominio de Tutmosis III. Incluso nos olvidamos muchas veces de faraones, reyes como los Ptolomeos, Ptolomeo I, Ptolomeo II…
Es cierto que eran de origen ya griego, no eran propiamente egipcios, pero es una dinastía, la de los Ptolomeos, que va casi 300 años, desde la muerte de Alejandro Magno, a mediados del siglo IV a. C., hasta la muerte de Cleopatra, en el año 30 a. C. Con esos 300 años, es la dinastía más larga de la historia de Egipto. Cuando hablamos de dinastía hablamos de una familia. El poder de los Ptolomeos se extendió casi hasta la India. Era algo alucinante desde el punto de vista territorial. Nunca Egipto había tenido una expansión tan grande, y a veces nos olvidamos de ellos. Pero son muchos, a lo largo de 3.000 años de historia son muchos los faraones, los reyes, de los que podríamos comentar cosas, y a veces, por esa iconografía tan llamativa, el oro de la máscara de Tutankamón, y esa imagen tan potente, nos quedamos solamente con Tutankamón.
Y eso de tener la llave de la tumba de Tutankamón en tus manos te llena. Son momentos también importantes. Podría contar también cosas relacionadas con investigaciones que yo he realizado y que luego se han convertido en misiones arqueológicas. Yo nunca he participado en una misión arqueológica, porque no es algo con lo que me sienta cómodo. Yo prefiero divulgar, prefiero contar las cosas, prefiero ir a verlo por mi cuenta. Pero para una novela que yo escribí, «El sueño de los faraones», que relata el descubrimiento del escondite de momias reales en el año 1881 en un vallecito que hay cerca de Deir el-Bahari… Ya en la Antigüedad, por las épocas de crisis, los momentos diferentes de la historia de Egipto en donde había saqueos, ataques a los templos, etc., algunas de las momias reales de los faraones que estaban enterrados en el Valle de los Reyes se sacaron y se ubicaron en una sola tumba que había permanecido prácticamente intacta hasta 1881. Cuando llegaron ahí los arqueólogos se llevaron la sorpresa de encontrarse la momia de Ramsés II, de Tutmosis III, de la reina Hatshepsut, de un montón de personajes de los que solamente se conocía referencia a través de nombres o incluso de haberlos visto en los relieves. Recuerdo que una mañana de agosto, caminando hacia el lugar en donde estaba el escondite de momias, la compañera que me acompañaba, una fotógrafa, María Belchi, observó en el otro lado del circo rocoso un rostro gigantesco y me dice: «Mira, Hathor».
La diosa Hathor. Y, claro, miré y observé y, efectivamente, era la diosa Hathor. Esta historia se la comenté a José Manuel Galán, que está excavando allí en Egipto en el Proyecto Djehuty, y me dijo: «Coméntaselo a José Ramón Pérez-Accino, que él ha hecho la tesis doctoral, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid y ha hecho la tesis doctoral sobre arqueología del paisaje». Y se lo comenté y le entusiasmó. Le entusiasmó hasta tal punto que comenzó un proyecto arqueológico excavando en este lugar donde aparece ese mascarón de la diosa Hathor que los geólogos han demostrado que está manipulado. Es decir, los antiguos egipcios jugaban mucho con el paisaje. Es cierto que se podría decir que es una casualidad, es una pareidolia. Una pareidolia es cuando ves en las nubes un conjunto de nubes que te recuerda a algo, una oveja, un coche, un avión, etc. Pero ahí esa pareidolia era real. Es decir, los antiguos egipcios así lo veían porque justamente en la pared contraria hay una estela donde aparece representada esa figura. Todo parecía encajar, y es un proyecto muy bonito que está llevando José Ramón Pérez-Accino y del que de alguna forma me siento un poco padre y pionero. Historias de este tipo, como os digo, he tenido la suerte de vivir un montón de ellas, y espero seguir viviéndolas y compartirlas con vosotros, que es en definitiva lo que más me gusta hacer.
Es la KV-63, que es de una época prácticamente coetánea de lo que es la época de Tutankamón, a mediados del siglo XIV a. C. pero, curiosamente, no había ni momias, no había grandes tesoros, era una colección de ataúdes hermosísimos, pero realmente no había nada que pudieras decir que era increíble. Pero el simple hecho de encontrar una nueva tumba en el Valle lo convierte en un lugar, en un acontecimiento extraordinario. O como, por ejemplo, volviendo a la tumba de Tutankamón, de lo que no hemos hablado pero de lo que estoy convencidísimo que se va a volver a hablar es de cuando una empresa española, Factum Arte, hizo el escaneo de las paredes de la cámara funeraria de Tutankamón, que es la única que tiene decoración en la tumba. El logro casi mágico de Factum Arte fue colgar toda esa información en la web de la compañía y dejarlo como una página abierta de libre acceso para que todo el mundo pudiera observar ese escaneo en alta definición. No estoy hablando de hacer una fotografía con un millón de píxeles, no, es que estaba escaneado también el relieve. Es decir, tú veías la pared y, lo podéis hacer ahora todavía, puedes quitar la pintura y ves la pared, el relieve de la pared. Nicholas Reeves, un egiptólogo británico, empezó a bichear, a curiosear en este legado que ha dejado Factum Arte, y al quitar la pintura de la pared norte y de la pared oeste observa que hay una puerta tanto en una pared como en la otra.
Y a él se le enciende la bombilla, lógicamente, y él piensa, como muchos creemos, que efectivamente ahí detrás hay algo. El proceso es largo, porque hay que confirmarlo con georradar, con otras técnicas, para poder confirmar, insisto, que hay algo, pero estoy convencido de que en un futuro vamos a encontrar nuevas cámaras en la tumba de Tutankamón, que no sería algo extraño. Podemos decir que hay una pared, hay una puerta que se ha tapado y se ha pintado encima, sí, pero es que el resto de tumbas que hay en el Valle de los Reyes tiene la misma estructura. Cuando tú accedes a otra habitación, te das cuenta de que estás atravesando unas pinturas que ya se han roto hace miles de años cuando fue saqueada la tumba. Y hoy lo vemos vacío, vemos un vano, una puerta, vacíos, y a derecha e izquierda, en las jambas, en los laterales de la puerta, ves las figuras que están entrecortadas. Ahí falta algo. Ves el texto que va de corrido y falta texto, claro, porque estaba sobre la puerta. Y esto es lo que hace pensar que efectivamente en esa tumba podemos encontrar nuevos tesoros o grandes sorpresas. Se ha hablado de que si estaba la tumba de Nefertiti, esto lo decía Nicholas Reeves, que es la mujer de Akenatón, el faraón hereje. Yo no lo creo, pero yo sí que creo que pueda haber algo ahí. Y, brevemente, para acabar, yo creo que lo que más está dando que hablar en los últimos años es el estudio de las momias, las momias reales, el estudio de ADN. Hay genetistas… Hay un 50 % que te dice que sí se puede sacar ADN antiguo de una momia y hay otros que te dicen que no, que es muy fácil contaminar y que los resultados no son fiables.
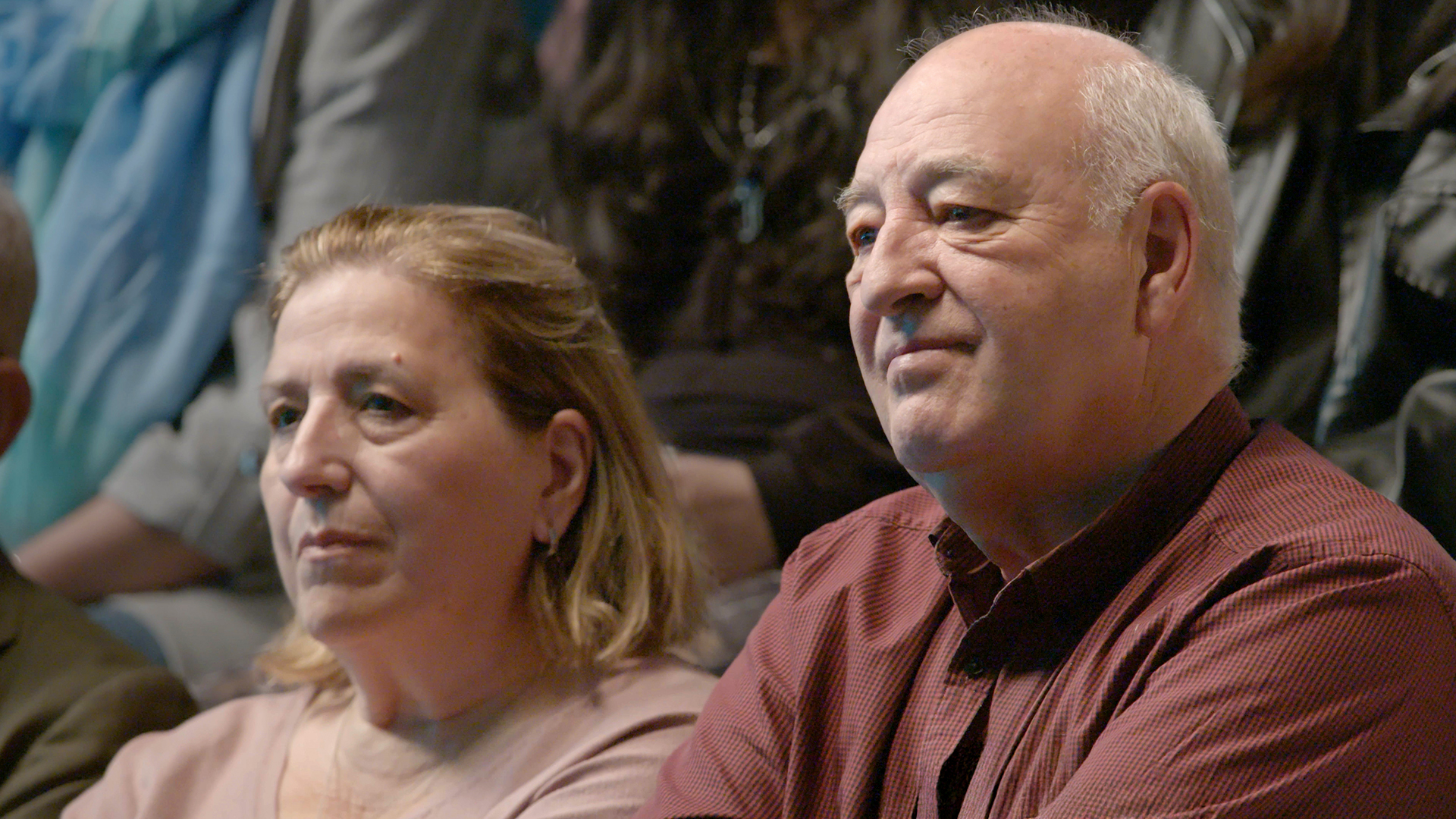
Pero ahí está el trabajo que se lleva desempeñando desde hace casi 15 años, desde 2010, y yo creo que es el futuro para conocer la relación que había entre unas familias y entre otras, saber si fulanito era el hijo de menganito, quién era el padre de tal, de cual, quién es esta momia, a quién pertenece, es esta Nefertiti, es este Tutankamón, es esta Hatshepsut, etcétera. Yo creo que ese es un poco también el futuro de las investigaciones y las historias que a mí más me fascinan.
Y de ahí siempre esa relación que ha habido de la esfinge con este faraón, porque realmente no hay nada más. Hay una estela entre las patas, que es la llamada «estela del sueño», donde en el siglo XIX se dijo «aquí aparece el nombre de Kefren», aunque está muy borroso y muy borrado. Pero no, se ha comprobado que el nombre que aparecía ahí no podía ser el de Kefren. Es un león con cabeza humana. Está mirando al este justo al momento de la salida del sol y ya nos está hablando de una divinidad solar. Los antiguos egipcios lo llamaban Horem-Akhet, «Horus en el horizonte». Era uno de los nombres que tenía la esfinge. Y en el rostro vemos la imagen de un faraón. Se ha dicho si era Kefren. Otros egiptólogos han dicho si era el faraón Keops, su padre. Pero, si nos fijamos, en relación al cuerpo, la esfinge tiene la cabeza más pequeña, está desproporcionada, y esto es lo que plantea ya dudas, porque a lo mejor, no lo sabemos, quizás esa cabeza ha sido remodelada y antiguamente tenía otro aspecto, y fue apropiada bien por Keops o por Kefren. Yo creo esto, es muy posible. Yo no voy a decir… Algunos han dicho que es de la Atlántida, 10 000 a. C. No, no hace falta irse tan atrás. Te puedes ir perfectamente atrás a los 500, 600, 700 años, como mucho el 3500 a. C., y que sea un monumento prefaraónico.
Antes de que se constituyera el estado egipcio, en el 3100 a. C., que se unificara todo y que ahí hubiera una especie de tótem con cabeza de león, seguramente originalmente tuviera cabeza de león, y que fuera desarrollando una especulación religiosa, como decían los antiguos sacerdotes, hasta construir ese referente de lo que es el culto solar. Es una imagen increíble, tiene más de 70 metros de longitud y casi 20 de altura. Es una estatua sobrecogedora. La gente que se acerca a ella y los que hemos tenido la oportunidad de bajar y caminar entre las patas… Los turistas la vemos también desde una terracita que hay al lado. No tienes esa percepción quizás tan majestuosa de lo que es la esfinge. La estela del sueño, que como digo está entre las patas de la esfinge, es un texto muy posterior, no está relacionado con las pirámides ni nada, y refleja una leyenda firmada por Tutmosis IV. Cuando era príncipe, él decía que estaba de cacería en esa zona del desierto… Hay que pensar que hoy lo vemos muy árido, pero en la época de los faraones, hace casi 4.500 años, habría cierta vegetación, habría incluso árboles, y era un lugar muy frecuentado por leones y había cacerías de este felino en este lugar. Además, a pocos metros delante de la esfinge, se encontró también una casa de cacería de la época de Tutankamón relacionada con esto.
Pues Tutmosis, cuando era príncipe, dice que estaba cazando leones y en un momento dado se quedó dormido a la sombra de esta escultura tan enorme. Y dice que se le apareció Horem-Akhet, esta divinidad, en sueños y que le anunció que iba a llegar a ser faraón. Le llamó la atención también diciéndole que estaba cubierto por la arena. Es posible que Heródoto no viera la esfinge porque estaba cubierta por la arena, pero nunca ha estado cubierta totalmente. Nunca ha estado tapada hasta la cabeza. Por eso es un poco raro que Heródoto no lo mencionara. Pero esta estela, la estela del sueño, dice que la esfinge le llamó la atención y Tutmosis IV, cuando llegó a ser faraón, en agradecimiento, retiró la arena que cubría el cuerpo de la esfinge. Esta estela lo que está contando es realmente una justificación muy burda de Tutmosis para defender que él tenía que estar en el trono. No sabemos las circunstancias, pero seguramente acabó con la vida de alguno de los hermanos mayores que debían de estar en el trono antes que él, y lo hizo de aquella manera. No es la primera vez que vemos una estela de este tipo en donde se graba que «se me apareció la divinidad y dijo que yo tenía que gobernar». Esta es la historia que se cuenta en la estela del sueño que fue descubierta en el siglo XIX entre las patas y que todavía da mucho para contar y está rodeada de otros enigmas.
El párroco miraba al altar que estaba en la parte oriental, en la parte este del templo. ¿Por qué? Porque estaba dando la bienvenida al sol, al amanecer. Es decir, hemos heredado esta idea del sol como gran ente benefactor que nos da vida, nos da luz, crea los ciclos agrícolas… Perfectamente, los antiguos egipcios conocían todo ello. Y de ahí ese amor por la naturaleza, la naturaleza y los animales que vivían en ella. Los antiguos egipcios domesticaron los gatos, pero había otro tipo de gatos que eran salvajes, como el serval, por ejemplo. Una de las representaciones del serval como una divinidad es como el dios Ra. Hay algunas escenas, en algunas tumbas egipcias, donde vemos a este gato blandiendo un cuchillo, atacando a la serpiente Apofis, que es la serpiente que, en ese viaje nocturno que hace el sol por las doce horas de la noche, intenta ser aniquilado por Apofis, que es la divinidad del mal, de todo lo que no hay que hacer. Pero ahí está Ra, acuchillando a la serpiente y evitando que muera y volviendo a renacer por oriente en un nuevo día. El afecto que tenían los egipcios por los gatos llega hasta nuestros días. Vemos muchas tumbas donde vemos al difunto con su esposa, o una mujer sola sentada en una silla, con esa típica pose de los pies, el izquierdo siempre delante del derecho, las manos interactuando con algún plato, con alguna ofrenda, y debajo de la silla vemos a un gatete. A un gato o a un mono, pero suelen ser gatos, porque son los compañeros de vida.
Hasta nosotros han llegado incluso ataúdes de gatos. Hay un príncipe que se llamaba Tutmosis… No el príncipe Tutmosis de la estela, otro príncipe, hijo de Amenofis III, que tendría que haber heredado el trono, pero lo ocupó su hermano, que luego sería Akenatón, el faraón hereje. Este hermano que murió antes de llegar al trono estaba encantadísimo con una gata que se llamaba Mau. El nombre de los gatos ya nos está diciendo… Nosotros decimos «miau» y ellos decían «mau». Y ha llegado hasta nosotros ese sarcófago increíble, precioso, con la imagen de la gata, y que fue depositado, seguramente, hoy se encontró descontextualizado, en la tumba de ese príncipe, porque quería llegar al más allá junto con su mascota. Tenemos los mismos guiños con otros personajes principales cuyas tumbas han llegado totalmente saqueadas hasta nosotros, pero seguramente esos perros y esos gatos estaban dentro de esas tumbas. Pero las pinturas nos están diciendo los nombres que tenían los animales. Hay una tumba, por ejemplo, de un gobernante donde aparece con tres perros. Uno se llamaba Negro, el otro se llamaba Veloz… Es decir, representando características de los propios perretes, que eran los que acompañaban al difunto en el más allá. Esto es importante porque nos hace ver el apego y la conexión que hemos perdido, por desgracia, en las ciudades, incluso en los pueblos, en las zonas rurales.
Aunque muchos de ellos crean que viven en una zona apartada, en realidad estamos totalmente tecnificados, cableados, contaminación lumínica por todas partes que nos impide ver las estrellas… En aquella época no había problemas e interactuaban con los animales del entorno de una forma mucho más vivaz que ahora, de ahí que muchas de esas divinidades en el antiguo Egipto llevaran precisamente cabeza de animal, porque esas divinidades creían que interactuaban con arquetipos que se manifestaban a través de esos animales, como los gatos.
Era un niño que era como una esponja y podía hablar todos estos idiomas, y fue a visitar la colección de antigüedades que tenía Monsieur Fourier, que era uno de sus profesores, y le llamó la atención los objetos que acababan de venir precisamente por la expedición de Napoleón a finales del siglo XVIII. Él, curioso, empieza a observar las figuras, le llama la atención esas representaciones en relieve, y observa esa escritura tan rara y pregunta: «¿Esto qué es?». «Son jeroglíficos», le dice Fourier. Y dice Champollion: «¿Y qué pone aquí?». «No, no se puede leer todavía, no hemos conseguido descifrarlo, no se puede leer». «Yo cuando sea mayor lo leeré». Y lo consiguió. Tuvieron que pasar 20 años y hubo periodos, varias revoluciones, en Francia, varios problemas políticos, pero él fue insistente, insistente, insistente. Fue una carrera que él compartió con Åkerblad en Suecia, con Thomas Young en Inglaterra, pero él consiguió dar con la clave definitiva. Thomas Young fue el primero en utilizar la piedra de Rosetta para intentar descifrar la escritura jeroglífica. Se sabía que era la clave que podía dar con ello. Es un texto de la época de Ptolomeo V en donde vamos a ver un texto escrito en dos lenguas diferentes pero en tres escrituras. En la parte superior está en jeroglífico, en el centro está en demótico, que es una vertiente del jeroglífico, parecido pero más cursivo, más rápido, y en la parte inferior está el mismo texto en griego. El griego, lógicamente, se conocía, y a partir de ahí Thomas Young, Åkerblad, Champollion, empezaron una carrera por los jeroglíficos.
Fue una verdadera carrera. Thomas Young fue el primero en identificar los cartuchos, esa forma ovalada que ya llamaron los soldados de Napoleón «cartuchos», que había en muchos relieves, en muchas pinturas, que lo vemos en la imagen, con los nombres. Y fue capaz de leer el nombre de Ptolomeo buscándolo en el texto en griego, identificarlo… «Si aquí aparece tantas veces, tiene que ser esto de aquí precisamente». Y los ideogramas, los jeroglíficos que había dentro de ese cartucho, consiguió identificar algunos. La P, la T, la M, la L… Hasta completar el nombre de Ptolomeo. ¿Cuál era el problema? Que no se sabía si la escritura jeroglífica era una escritura ideográfica donde cada imagen, cada jeroglífico, es una idea… ¿Es una palabra? ¿Es una letra? ¿Es una combinación de ambas? Eso no lo sabía nadie, y ahí es donde Champollion dio con la clave, con la genialidad. En un momento dado, cae en sus manos… Había varios textos donde estaba el texto en jeroglífico y también en griego, pero cae en sus manos un dintel del templo de Abu Simbel. Siempre se había hablado de Ramsés como el constructor del templo de Abu Simbel, aunque nadie podía leer lo que había allí. Y observó el cartucho donde estaba el nombre del faraón y fue capaz de identificar los ideogramas y darse cuenta de que estos unas veces significan… La palabra «Ra» puede ser «sol», porque en copto, la lengua de los griegos, de los egipcios…
Bueno, es una lengua que utilizan los cristianos, que es una combinación de griego y de jeroglífico, y era heredera de esa escritura jeroglífica, de esa lengua egipcia. Él fue capaz de darse cuenta de que… ¿Cómo se decía «sol» en copto? «Ra». ¿Cómo se dibuja el sol? Yo creo que con un circulito. Es fácil pensar, pero hay que dar con ello. Y en el nombre de Ramsés empezó a ver esos ideogramas que iban formando ese nombre. Fue cuando dijo «je tiens l’affaire», «ya lo he conseguido», y automáticamente se desmayó del estrés de las últimas semanas, de los últimos meses de trabajo, porque se dio cuenta de que había decodificado la escritura jeroglífica. Y en los días siguientes empezó a darse cuenta, a sacar palabras utilizando el copto. «Si esto es esto, esto tiene que ser este verbo…». Y al final acabó… En septiembre del año 1822, él presenta una carta a Monsieur Dacier, en la Escuela de Bellas Letras de París. Hablamos de carta, pero en realidad es un libro pequeño en donde Jean-François Champollion consigue descifrar la escritura jeroglífica y es la base. Él consiguió luego mejorarlo, hizo su primer diccionario… Y hay una historia bonita, porque hablábamos de Inglaterra, de Francia, grandes enemigos, las guerras napoleónicas… Pero Thomas Young colaboró con Champollion y Champollion colaboró con Thomas Young, esto no hay que olvidarlo nunca, y tenían cierta amistad. Es decir, no olvidaban que eran países enemigos, pero Thomas Young estuvo ese día en París, fue a ver a su amigo, compañero, Champollion, para darle la enhorabuena por haber descifrado la escritura jeroglífica.
Y cuando vemos un texto como el que tenemos ahora es relativamente… A ver, los textos religiosos que vemos en las tumbas siempre son los mismos. Los nombres son relativamente fáciles de leer. Ahí vemos en el centro ese cartucho que yo decía, que es el nombre de Baenra Meryamón, que es uno de los nombres de Merneptah, el sucesor de Ramsés II, que es el que le quitó el puesto a Khamwaset, el príncipe del que hablábamos antes. Pero es muy complicado, la escritura… Hay que pensar que hay 5.000 ideogramas, nosotros tenemos veintipico letras, pero cada uno de ellos tiene un significado dependiendo del contexto en el que está. Para que nos hagamos una idea, para acabar con esta pregunta, hay un ejemplo en castellano muy común y que es muy fácil aunque no tengamos una pizarra. Si yo pongo un dibujo de un círculo y un dibujo de un dado, de estos de seis caras que utilizamos para jugar, es muy fácil de leer: «sol, dado». Tenemos una palabra. ¿Cómo sabemos que es «soldado» y no es la representación, la palabra «sol» y la palabra «dado»? Esta fue otra genialidad de Champollion. Porque detrás colocan el dibujo de un soldado. Es un determinativo, es lo que da contexto a los ideogramas que tiene antes. Es complicado, pero se puede hacer. La prueba de ello es que se ha conseguido.
El faraón siempre era un hombre, aunque fuera una mujer, y esto lo vemos en la iconografía que nos ha dejado Hatshepsut, donde vemos que ella siendo joven aparece como mujer pero, en el momento que asciende al trono, la vemos representada como un hombre. Esto a nosotros nos llama mucho la atención, pero para ellos era lo natural, era lo normal, porque el rey, el soberano, tenía que ser un varón, aunque fuera una mujer, pero tenía que ser un varón. Lo vemos en varios casos a lo largo de la historia de Egipto. Hatshepsut, desde el 1450 a. C. más o menos, Sobekneferú, más o menos hacia el año 2000 a. C. La vemos igual, representada con un faldellín como un varón. Champollion, cuando descifró la escritura jeroglífica, poco después, viajó a Egipto. En el año 1828 fue con Hipólito Rossellini, un italiano, a hacer una expedición por Egipto, a copiar, a leer. Era conocido como el hombre que sabía leer los jeroglíficos, era casi una divinidad. Y, cuando estuvo en el templo de Deir el-Bahari, el templo de la reina Hatshepsut, le llamó la atención ver a la reina… Él veía la figura de un rey, pero el nombre femenino y adjetivos y apelativos todo en femenino. ¿Y esto cómo puede ser? Hasta que empezó a encajar las piezas del puzle y se dio cuenta de que Hatshepsut, en realidad, era una mujer que había conseguido llegar a ser rey.

En la época ptolemaica, en la época mucho más tardía, con la figura de Cleopatra, ahí vemos que Cleopatra, ya en un contexto diferente, es reina «per se». Es decir, las reinas en la época ptolemaica, a partir del siglo IV a. C., tienen una importancia grande, porque ellas eran… Había un título muy conocido que era el de «gran esposa real», que se utiliza desde la época faraónica, en el que se muestra la importancia y la calidad de la persona. Hay correspondencia, por ejemplo, diplomática que se conserva en el imperio nuevo, la época de Tutankamón, la época de estos grandes faraones, donde vemos cómo la reina se escribe con personajes importantes, reyes extranjeros, como pudiéramos esperar de una mujer vinculada con la diplomacia, con la política, organizando absolutamente todo y desempeñando un papel importante en esa realidad. Pero no hay que olvidarlo, la imagen prototípica del soberano siempre es un varón. La mujer en la vida cotidiana, como he dicho… Conservamos contratos de donaciones, hay uno muy curioso en donde una madre que ve que sus hijos… Ella está creciendo, se está haciendo anciana y ve que no le hacen ni caso y la abandonan. Decreta un acta notarial, por así decirlo, en donde deshereda totalmente a sus hijos y dice que no se van a llevar nada.
Para que veamos un poco el papel de esa sociedad en donde vamos a ver, gracias a estos documentos, que han llegado decenas de miles de ellos, para conocer un poco la intrahistoria, la vida cotidiana de los egipcios, desde este punto de vista. Pero, desde el punto de vista de la moda, las mujeres también tenían una estética muy particular, al igual que los hombres. Hay que pensar que estamos en un lugar donde hace calor y siempre eran representados con ropas muy traslúcidas, con ropas muy livianas, de lino, que era el tejido quizás más rico. En época de finales de la XVIII dinastía, comienzos de la XIX, hacia el 1300-1350 a. C., entra la moda de hacer el plisado de las mangas o de algunas partes del lino. Las pelucas también eran características. Por razones de salubridad solían afeitarse el pelo, para no tener bichos, y se colocaban pelucas hechas con pelo natural. Y la estética también del maquillaje, con esa línea gruesa que cubre los ojos. No solamente es decoración, sino también un medio para evitar el reflejo de los rayos del sol, que lo utilizan los esquiadores ahora. Las marcas que se ponen debajo de los ojos para evitar el reflejo de la luz solar reflejada en la nieve, en la arena, en el desierto, en Egipto, es idéntica. En aquella época no había gafas de sol, no utilizaban viseras tampoco, y estaban más acostumbrados que nosotros a esa luz, pero ayudaba tener este tipo de maquillaje alrededor del ojo. Y esa estética es la que diferencia tanto a hombres como a mujeres, y de ahí que llame la atención que haya mujeres que se vistan de hombres para desempeñar papeles concretos en la sociedad y en la política.
Pero te das cuenta de que sí, hay artículos, hay libros de estudios de las momias, estudios forenses de las momias que se han encontrado en las pirámides… Se reconoce incluso algunas. En la pirámide de Micerinos, una de las tres grandes pirámides de la meseta de Guiza, apareció una momia cuando se encontró hace ya más de 100 años, y se ha dicho, porque no cuesta nada y no pasa nada, que no es una momia egipcia, es una momia medieval, un enterramiento de alguien que utilizó ese monumento en época medieval, en el siglo VIII, IX, X o XI de nuestra era, y ahí la dejó, y no ha pasado absolutamente nada, no se ha trastocado nada. Yo siempre digo, pongo un ejemplo, que es… Las pinturas de Altamira siempre se han datado hacia el 12 000, 15 000 a. C., y desde hace casi 10 años esa cronología se ha retrasado al 30 000 o incluso más, y no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún problema ni se ha caído la estructura del pensamiento humano ni absolutamente nada. Ahora, en los últimos meses, la idea de esas supuestas cámaras que han aparecido debajo de la pirámide de Kefren, que desde mi punto de vista no tiene ninguna credibilidad, porque el sistema de trabajo que se ha utilizado es totalmente inválido, sin contar con geólogos, sin contar con físicos… Cualquier geólogo te va a decir que el subsuelo de la meseta de Guiza está lleno de agujeros, de cavidades naturales, muchos de ellos llenos de agua, que quizás son los que están reflejados ahí. No le entra en la cabeza a nadie que los antiguos egipcios pudieran excavar un pozo de dos kilómetros, 2.000 metros, que parece una broma, pero es que lo están diciendo, 2.000 metros hacia el interior de la Tierra, y que además luego lo cuentan como si fuera un hallazgo extraordinario, pero no explican cómo la pirámide no se ha caído teniendo debajo todo ese vacío de dos kilómetros.
Es que es tan absurdo muchas veces lo que se dice que pierdes la noción del tiempo y de la realidad. Si yo tuviera que elegir un gran misterio que para mí es real y todavía queda mucho por decir… Antes mencionaba la construcción de las pirámides. No lo sabemos todavía. Tenemos algunas piezas pero nos falta la última para completar el puzle. Pero a mí me encanta, y es algo que he seguido desde crío, la forma que tenían para iluminarse en el interior, para no dejar restos de hollín en las tumbas. No lo sabemos. Los textos nos hablan de lámparas, había un control de esas lámparas entre los obreros que trabajaban en las tumbas, que se tenían que dar un número de lámparas con su mecha a primera hora de la mañana y tenías que entregarlas por la tarde, pero no nos explican de qué estaban hechas esas lámparas, porque lo tendrían tan interiorizado y tan normalizado que no era necesario. Entre muchas de esas leyendas o muchas de esas historias, hay la idea de que los antiguos egipcios pudieran haber viajado por diferentes lugares del planeta. Es cierto que ellos eran extraordinarios navegantes, pero también su forma de pensar adscrita y cerrada tanto al valle del Nilo es lo que les obligaba también a no salir de ahí. Hay supuestas evidencias… En Australia, por ejemplo, hay un… No recuerdo ahora el nombre. Hay un emplazamiento donde hay grabados una serie de jeroglíficos con el nombre de Keops, el constructor de las pirámides.
Pero cualquiera que ve esos jeroglíficos… Uno, te das cuenta enseguida de que lo ha sacado de una gramática, la gramática de Alan Gardiner, y la forma de dibujar es la forma de dibujar de una persona del siglo XXI. Un egipcio no escribiría un jeroglífico nunca así. Eso es muy sencillo de detectar. Hay otros fraudes en América, de algunos supuestos relieves que han aparecido en cuevas, objetos de oro incluso, con la forma de Anubis, o incluso algunos petroglifos que recuerdan a jeroglíficos, a ideogramas egipcios, pero en realidad no hay conexión. Sí que hay una cultura, que es la cultura olmeca, en México, que es coetánea del reinado de Ramsés III, hacia el 1000-1100 a. C., donde sí que podríamos decir que hay paralelos. Estos paralelos, que habría que enfocarlos más desde un punto de vista antropológico más que de un punto de vista de conexión… Es posible que algún egipcio en una nave, como decía Thor Heyerdahl, hubiera podido cruzar todo el Mediterráneo y llegar hasta América por el Atlántico, pero yo no creo que hubiera conexión de volver al Atlántico hasta Egipto. Yo eso no me lo imagino. Las corrientes marinas, también por el Pacífico… Es posible que saliendo cruzaran la India, bordearan Oceanía y llegaran hasta Isla de Pascua, donde dicen que los moais tienen esa similitud con algunas estatuas de Egipto. Yo no veo ninguna similitud, pero bueno. Hubo hace como 20 años en México, en Monterrey, una exposición brillante organizada por las autoridades mexicanas y egipcias, colocando paralelos.
Algunos eran alucinantes de lo similares que eran figuras mesoamericanas olmecas, aztecas o mayas y faraónicas. Había un salto en el tiempo muy grande. Los mayas son prácticamente del siglo VII y VIII de nuestra era y nada tienen que ver con los antiguos egipcios, pero la similitud de cómo el ser humano en lugares diferentes del planeta es capaz de conseguir los mismos logros sin tener contacto con ellos, te hace que… Para hacer una construcción en altura, ¿tú qué haces? Un montón. Un montoncito de arena, es decir, una pirámide. Esta es la razón por la que hay pirámides en América, hay pirámides en Mesopotamia, hay pirámides en Egipto y en otros lugares del mundo. Los escribas, con el mismo cruce de piernas tanto en América como en Egipto. Algunas divinidades con forma de serpiente… Es decir, son respuestas que te tienen que hacer plantear preguntas desde el punto de vista antropológico, pero que yo no creo que hubiera conexiones entre unos y otros.
Pues fíjate, la egiptomanía, que es algo que, cuando buscas «egiptomanía» en un diccionario, te dice que comienza con la expedición de Napoleón, 1798, cuando publican esos casi 30 volúmenes a principios del siglo XIX, «La description de l’Égypte», con esos dibujos tan maravillosos, los primeros que se imprimían en color… La historia de la imprenta, de relieves, de pinturas, de tumbas, etc. Y que eso insufló la idea de crear diseños. Es cierto que hay muebles, hay teatros, infinidad de cosas, y también luego, en el siglo XX, con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, se hizo esa egiptomanía de nuevo, esa tutanmanía, con jabones, con tabacos, con diseños en ropa… Durante los años 20, 30, 40, joyas. Cartier sacó unos relojes increíbles, hermosísimos, joyas bellísimas inspiradas en el antiguo Egipto. Pero no es menos cierto que esa egiptomanía ha existido desde que nació el propio Egipto. Es decir, Egipto siempre ha influido en todas las culturas que había alrededor, y es una explicación, una respuesta muy difícil de dar, porque no sabemos por qué, dónde reside esa maravilla que nos atrae tanto, los diseños, los colores… Y es un arte tan particular, que tampoco es hermoso, pero tampoco es atractivo, no es Leonardo da Vinci. Los dibujos a veces son toscos, las figuras de perfil con posiciones grotescas donde el cuerpo está de perfil, de frente, mejor dicho, pero el rostro de perfil, a veces se representan dos manos izquierdas o dos manos derechas, lo mismo con los pies, es decir, depende un poco de la posición de la figura en la pared…
Y todo eso genera una fascinación increíble, pero ya desde Grecia, desde Roma, los inicios de la estatuaria en Grecia, con las estatuas primitivas, los kuroi, por ejemplo, o las kore, con el pie adelantado, el izquierdo, igual que la estatuaria egipcia, estatuas frontales, que luego se va replicando y se va extendiendo y expandiendo por todo el Mediterráneo y llegando hasta nosotros, hasta España. En Andalucía hay infinidad, gracias a los fenicios, de amuletos de la diosa Hathor, con el dios Osiris, representaciones… El nombre de Ibiza. El nombre de Ibiza viene de Ebesus, la isla del dios Bes, que es un dios egipcio. Unos amuletos que traían los fenicios en el primer milenio antes de Cristo. La expansión que hay de Egipto y esa egiptomanía es increíble, y es una forma de explicar también la idea que nosotros tenemos de nuestros propios orígenes. Antes lo decía, Grecia y Roma son la cuna de nuestra civilización, pero nos olvidamos de que Grecia y Roma bebieron en gran parte de Egipto.
Y si entramos en el mundo del cristianismo es que los paralelos son brutales. Jesús tiene muchos paralelos con Osiris. Los dos resucitan al tercer día, los dos son traicionados por su hermano, Judas, en este caso, uno de los apóstoles, de esa fraternidad que seguía a Jesús. Osiris es traicionado por Seth, su hermano Seth. Es decir, «ego sum lux mundi», que decía San Juan en el evangelio, poniéndolo en boca de Jesús, «yo soy la luz del mundo». Es decir, es un guiño enorme a ese culto solar, a ese culto de Osiris en la Antigüedad. Y son quizás elementos que han ido traspasando el tiempo, llegando hasta nosotros, los hemos absorbido, los hemos tomado como nuestros… La cerveza, los juegos de mesa… Son infinidad de historias que tienen su origen en Egipto. Y a ver, ojo, que yo digo siempre lo mismo, pensamos que Egipto es el inventor de todo ello, y no creo que lo sea. Pensamos que es Egipto porque tenemos textos, pero seguramente Egipto copió de otras culturas locales, y sabemos que Egipto tenía sus contactos con Mesopotamia, con otras culturas de la Antigüedad o de la prehistoria, y no ha quedado huella de esos contactos, pero seguramente bebieron de ahí. Yo creo que esa es la razón por la que hoy nos sentimos tan fascinados por el antiguo Egipto.
Cuando en una lasca de piedra, una ostraca, ves que la lista de la compra, la lista de la lavandería, eran exactamente igual que las nuestras. Hay un ostraco, una ostraca en plural, que apareció en Deir el-Medina, de una lista de la lavandería que es buenísima, donde ves el dibujo de un faldellín, el dibujo de un pañuelo, el dibujo de una servilleta, el dibujo de cosas que son absolutamente cotidianas nuestras, y al lado una rayita, dos rayitas, de este faldellín ha dejado tres para lavar, de esta servilleta ha dejado cuatro. Son cosas tan humanas… La forma más sencilla es verlo en la literatura, los cuentos. Ahí sí que hay que decirlo, los egipcios fueron los pioneros en la literatura, en la creación de esos textos que nos hacen viajar a nosotros al pasado y darte cuenta de que tenían los mismos miedos, los mismos anhelos, los mismos deseos que nosotros. Nosotros somos simplemente una continuación de esa cultura tan maravillosa. Y, como colofón a toda esta historia, me gustaría enlazarlo con algo que está muy vinculado a lo que acabas de decir. Los egipcios… Lo sabemos por ese legado funerario que ha llegado hasta nosotros, y ese legado religioso en ocasiones lo malinterpretamos.

Los egipcios, yo lo he escuchado muchas veces, estaban obsesionados con la muerte. Y no es así. Ellos estaban obsesionados con la vida y buscaban la vida eterna, precisamente, perpetuando todos esos recuerdos en la tumba, en sus seres queridos. Cuando hablamos de la tumba de Sennedjem, cuando hablamos de la tumba de Rahotep, cuando hablamos de la tumba de personajes, que solemos tender por desgracia a la parte más masculina, en realidad era la tumba de la familia. La tumba de Sennedjem apareció con su mujer Iinefer, los veíamos antes en una imagen, acompañados de siete miembros más de la familia, hermanos, sobrinos, hijos… Es decir, esa comunidad quería permanecer viva, eternamente, en el mismo lugar de reposo, y lo más importante de todo ello era el nombre. Cada vez que nosotros decimos Sennedjem, lo estamos haciendo revivir. Esa es la verdadera vida eterna que ellos buscaban, y yo creo que lo han conseguido. Es muy difícil imaginarse que el recuerdo de muchas personas que murieron en otras culturas, desde Grecia, Roma, Persia, o más atrás en el tiempo, de Babilonia, los sumerios, los asirios… Es cierto que conservamos nombres pero ellos no buscaban esa perpetuación de la vida más allá. Los egipcios sí que la buscaban y la consiguieron, pero no por medio de las momias, que están más o menos bien conservadas. Hay algunas que parece que las han enterrado ayer. No por medio de tener ajuares preciosos con máscaras de oro bellísimas. No, el nombre es lo más importante.
Cada vez que tú lees el nombre de un antiguo egipcio estás devolviéndole la vida, y eso es lo más bonito que podemos hacer. Ellos, ni en el mejor de sus sueños, podrían imaginar que ahora, 2.000, 3.000 años después, estaríamos aquí casi 100 personas hablando del antiguo Egipto, recordando sus hazañas, pero, lo más importante de todo, el nombre. Por eso muchas veces cuando me dicen «es que estos muertos habría que dejarlos tranquilos», «habría que dejarlos aquí, allí»… Sí, hay que tratarlos con respeto. Yo creo que la arqueología y la egiptología los tratamos con respeto. Pero, sobre todo, y esto, además, yo, como comisario de exposiciones, hago mucho hincapié en ello… Cuando escribo la cartela que tiene que ir con una pieza, siempre pongo el nombre de esa persona que hay ahí, aunque no sea trascendente, aunque no tenga aparentemente importancia, porque es valiosísimo para ellos, y eso es lo que tenemos que hacer, respetar sus creencias. Es lo más importante, antes de ser egiptólogo tienes que ser una persona respetuosa con el pasado. Tienes que escribir el nombre, porque de esta forma harás que los antiguos egipcios, como ellos buscaban, sean eternos, y yo creo que es lo que hemos conseguido. Muchísimas gracias.