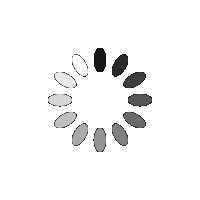¿Cómo se construye el final de una historia?
Nicolás Buenaventura
¿Cómo se construye el final de una historia?
Nicolás Buenaventura
Cuentacuentos
Creando oportunidades
“Cuando uno cuenta una historia, pone un pan sobre la mesa”
Nicolás Buenaventura Cuentacuentos
Nicolás Buenaventura
Nicolás Buenaventura es un narrador, escritor y cineasta colombiano, uno de los grandes referentes del arte de contar historias en Iberoamérica. Pero él mismo se define como un cuentacuentos. Su trayectoria transita entre la literatura, el cine y la narración oral, con un estilo en el que confluyen la tradición popular y la reflexión contemporánea sobre la palabra.
Ha llevado sus relatos a teatros, festivales y universidades de todo el mundo, convencido de que las historias son un territorio común donde se encuentran la memoria, la emoción y la imaginación.
Para Buenaventura, contar historias no es un lujo, sino una necesidad humana: un modo de compartir experiencias, transmitir valores y tender puentes entre culturas y generaciones.
Transcripción
Un grupo de hombres y de mujeres llegó al lugar preciso en el bosque. Mirándose los unos a los otros, dijeron: «No sabemos encender el fuego, no conocemos la plegaria, pero hemos llegado al lugar. Ojalá sea suficiente». Y fue suficiente porque las nubes se dispersaron. Recientemente, las nubes negras de la tragedia oscurecieron el cielo sobre la ciudad. Y en una plaza, una joven se tomó la cabeza y dijo: «No sé llegar al lugar, no sé encender el fuego y no conozco la plegaria, pero conozco la historia. Tal vez sirva». La prueba de que la historia sirvió es que todavía, hoy en día, las sombras no han devorado el mundo. Muchas gracias. Mi nombre es Nicolás Buenaventura, soy cuentero. Y si tienen alguna pregunta, algo que decir, me encantaría escucharlas, escucharlos.
Yo puedo ir a una aldea, escuchar una historia que está a punto de desaparecer, ser el último humano que la escuchó y, sin embargo, ser incapaz de contarla. En ese sentido, podría decir que no soy un cuentero profesional. Solamente puedo contar historias, cuentos que me cambian, cuentos que me obligan a ser otro, a ver el mundo de otra manera, a relacionarme de manera distinta con la gente que me rodea. Y esa palabra me ha cambiado la manera de escuchar, me ha cambiado la manera de ver. La misma relación con la lengua. Por ejemplo, en Guatemala conocí a una mujer que decía: «Voy a comprarme unos los mis zapatos». ¿Qué? «Voy a comprarme unos los mis zapatos». Yo decía: «¿Cómo está construida esa frase?». Ya los tiene puestos antes de haberlos comprado. Y claro, detrás hay otra lengua. Muchos pueblos en lo que hoy es Colombia no tienen la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro como únicas formas del tiempo que tenemos nosotros. Ustedes han probablemente oído que en muchos pueblos, en Colombia y en otros lugares, el verbo se conjuga, sobre todo, en el gerundio. «Ella llegando, él yendo, nosotros viniendo». Es una forma de ir a indagar otro tiempo. Las cosas están sucediendo. No han sucedido, no suceden, no van a suceder. Están sucediendo.
Y hay como un pasado del presente y un futuro del presente. El presente es un tiempo que tiene pasados y futuros. Y es otra manera de ver el mundo. Porque, en la manera como hablamos y en la manera como contamos, hay una forma de concebir y de pensar el mundo. Yo diría que esos mitos, esas historias, a mí me han llevado a otros lugares y a otros tiempos, a otras maneras de concebir y de entender no solamente quién soy, lo cual no es lo más importante, sino cómo entrar en relación con los demás y cómo darle a los otros una dimensión mucho más compleja que aquella que yo siento o pienso acerca de mí mismo. Gracias. Gracias.

La lengua que hablaba el tambor a él se le escapaba. Ya no la reconocía, ya no la distinguía. Entonces, yo nací y crecí en África, en Cali, al lado del Pacífico colombiano, con mujeres y hombres afrodescendientes. Y esas mujeres y esos hombres de alguna manera… Sobre todo un hombre, que se llamaba Fermín Ríos, me contaba historias… Tenía pocos dientes, pero eso sí, una lengua… Me contaba muchas historias. Me decía: «Niño Nicolás, un día te tengo que contar el cuento de la muchacha que perdió su dondoro». Y pasaba el tiempo, regresaba, me contaba otras historias y me decía: «Un día te tengo que contar el cuento de la muchacha que perdió su dondoro». Al año siguiente volvió Fermín y, de pronto, le pregunté: «¿Y el cuento de la muchacha que perdió la cosa esa?». Y me dijo: «¿De qué está hablando?». «Pues de ese cuento que me iba a contar». «Yo nunca le he hablado de eso». Y al año siguiente: «Tenés que recordarme que te cuente el cuento de la muchacha que perdió su dondoro». Y al año siguiente: «Fermín, ¿el cuento de la muchacha que perdió su cosa esa?». «No, todavía no estás listo. No te la puedo contar». Y así fueron pasando los años y se murió Fermín y no me contó el cuento de la muchacha que perdió su dondoro.
Uno de mis objetivos era ir a África y escuchar la historia de la muchacha que perdió su dondoro. Encontré varias historias de la muchacha que perdió su dondoro en el Pacífico colombiano. Hay una que cuenta el origen del río Timbiquí. Y en África encontré otras más. Y en África, África continental, ya no África Colombia, fui a la tierra de los griots. «Griots» es la palabra como los occidentales llaman a las mujeres y los hombres que se dedican a contar historias y también a cantar y que son ministros, ministras de la palabra. Además, es la única cofradía, adentro de las distintas cofradías que existen en la comunidad africana, donde mujeres y hombres tienen la misma posibilidad de poder. De ese viaje entraron muy pocas historias a mi repertorio. Muy pocas. Pero lo que entró en mi vida fue una relación distinta con la palabra. En ese viaje entendí y aprendí que uno es responsable de la historia que cuenta. Cuando uno cuenta una historia, un cuento, en África, África continental, está poniendo un pan en la mesa. Que en África se come cuento, que se alimenta uno de cuento y que, por ejemplo, es muy raro que alguien aplauda, que se aplauda al final, porque hemos comido juntos.
No se trata de un espectáculo, se trata de otra relación: nos hemos nutrido juntos con esa historia. Yo crecí en Cali y en Cali una de las cosas que le decían a uno es: «No coma cuento». Y yo he comido cuento. Toda la vida he comido cuento. Los cuentos me los creo todos y trago cuento y como cuento. Y allá entendí que es muy importante comer cuento, que el cuento alimenta. Y ahí entendí que, cuando uno entiende que el cuento alimenta, no puede dar solamente golosinas y que es responsable del cuento que cuenta y que si hay mucha azúcar, es problema y que si hay demasiada sal, también es problemático. Hay que entender qué se le pone a ese cuento que uno está contando, con el que se está alimentando y está alimentando. Creo que de ese viaje lo que llegó a mi vida fundamental es esa responsabilidad. Eres responsable de la historia que cuentas y asume esa responsabilidad palabra a palabra.
Siete lunas esperó y, al cabo, desesperada, decidió irse a buscar. Deshizo la casa, la empacó, se la puso sobre los hombros y se echó a andar. El sol le fue señalando el camino con un sendero de frutas rojas que ella fue probando y degustando una a una. De pronto, comenzó a escuchar en la distancia el rumor de su marido. Comenzó a sentir en la piel la frescura de su marido, comenzó a percibir en el aire el aroma inconfundible de su marido y llegó y lo encontró más caudaloso que nunca. Levantó la casa al lado y siguió bañándose feliz cada mañana en la presencia inagotable de su marido, en su amor, un río. Esta historia de esa mujer casada con un río tiene que ver con una historia del pueblo Lakota y con otra historia del pueblo Micmac, ambos pueblos del norte de ese continente americano. Pero si una mujer Lakota o si un hombre Micmac me escucha contando esta historia, es probable que no la reconozca. Ya ha ido transformándose tanto que, por ejemplo, entre los Lakota… La historia es la historia de una mujer que tenía un pozo y otra mujer se llevó ese pozo y ella va a buscar ese pozo que se llevaron. Y es distinto, tiene otra significación, explora otros universos.
A mí, esa sensación de bañarse con un río, de casarse con un río, para mí tiene que ver con el Atrato, tiene que ver con el Cauca, con el Magdalena… ¿Cómo estarían esos ríos hoy en día si nos hubiéramos casado con ellos, si hubiéramos hecho el combate que había que hacer para que no estén llenos de porquería, de podredumbre, de plásticos, de frascos y que estén agotándose, que estén casi que llorando en lugar de correr? Como es necesario casarse con ríos, casarse con montañas hoy en día. Para mí, hay otra dimensión allí detrás. Pero claro, si tú escuchas esa historia, a ti a lo mejor te está hablando de otra dimensión. Tal vez lo importante y lo que más me maravilla es lo que cada una de ustedes, cada uno de ustedes, va a hacer con esa historia. Y a veces podré escucharlo, en otras ocasiones no, pero tal vez es allí donde está lo que me puede fascinar. Gracias.
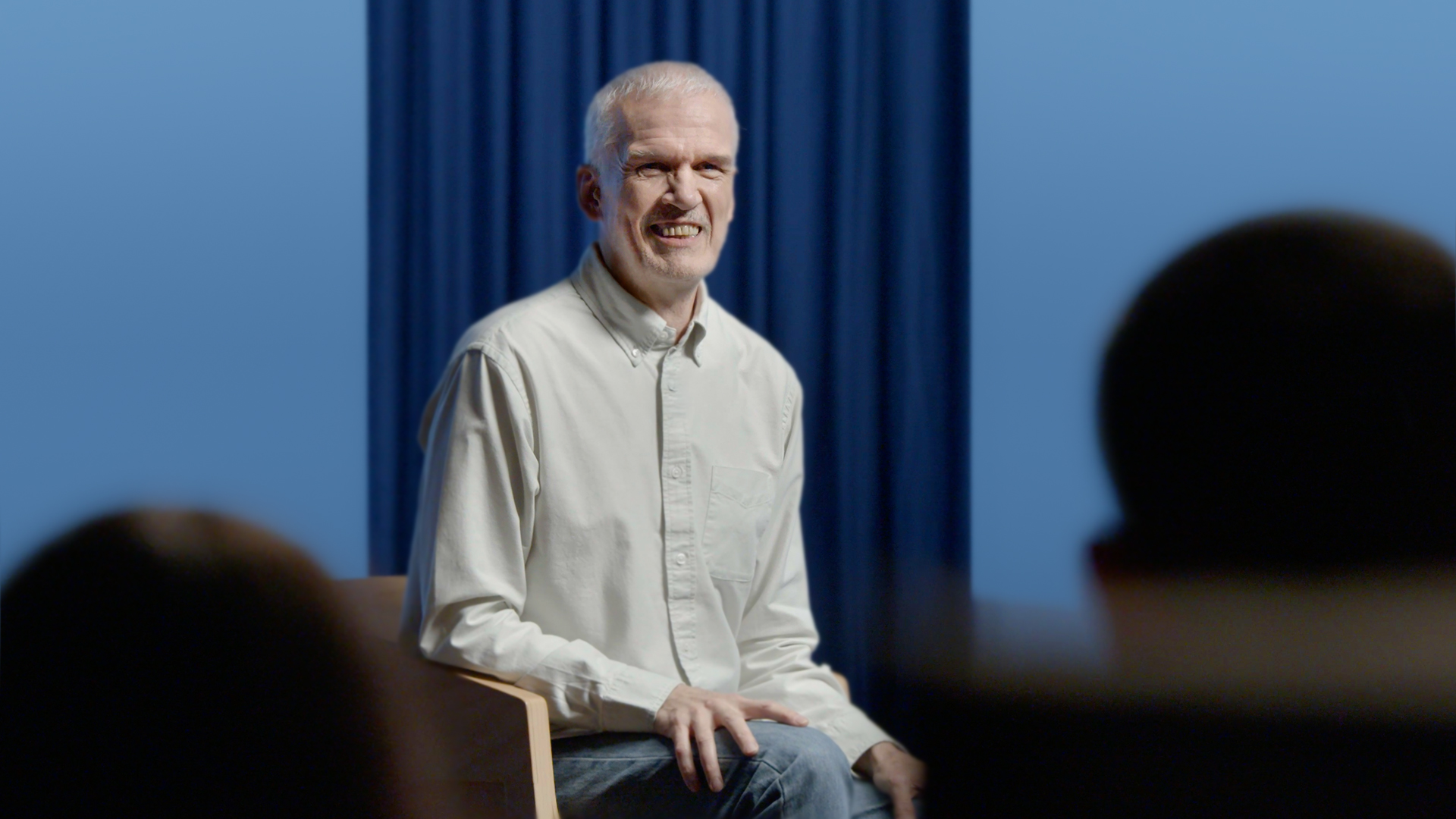
Se trata justamente de que pueda continuar. Aunque un hombre o una mujer muera, se trata de que la vida continúe. Es decir, que la historia retome otra voz y siga contándose. Pero esa idea, esa necesidad del final, hoy la veo como algo que pertenece a una cultura y que no es tan universal como yo creía, como yo me imaginaba. Sin embargo, creo que el final debe corresponder con el principio y el medio, con el nudo y el desenlace. Desenlace no es necesariamente el final. A veces hay un desenlace y luego hay un final. Por lo menos, así ocurre en muchas historias. Hay algo que es una forma maravillosa que tenían los dramas griegos y es que después del desenlace había una celebración. Ese punto donde se celebra la vida tal vez tiene que ver con esa necesidad de que la historia no se cierre y con esa característica femenina de que la vida puede tener la vida adentro, como hoy ocurre aquí en esta sala que una vida tiene una vida adentro. Entonces, como esa vida tiene la vida adentro, es porque las historias no pueden terminar, porque tienen que seguir, porque es la vida que está allí existiendo.
Puedo contar otra cosa que me ocurrió, y esto fue antes… Esto fue en el Pacífico colombiano. Estaba hablando con un hombre, justamente en esa investigación para esos documentales que hacía de «Puro Cuento», y este hombre me decía que en la vida hay cuentos machos y cuentos hembras. Yo le decía: «¿Cómo así?». Los cuentos machos son como, digamos, en un poema: «Debajo de un botón que tenía Martín, había un ratón, ay qué chiquitín». Como ustedes ven, ese acento en la última sílaba de cada verso le da una contundencia particular a ese pequeño poema, pequeña canción, pequeño juego. Esos son los cuentos machos que tienen esa conclusión en el final, ese peso. Y los cuentos hembra son todos los demás.
Y Jacob se fue a la plaza central del pueblo. Antes de que las dudas lo acobardaran, comenzó a sacarse del corazón y del pensamiento todas las historias. El primer día pasaron por allí 500 personas. Jacob contó, siguieron. Luego pasaron 200 personas, 30 personas, diez personas… Un día, Jacob cerró los ojos y decidió seguir contando cuentos con los ojos cerrados. Las historias que contaba acontecían ante sus ojos cerrados. Siete años contó cuentos Jacob en aquella plaza con los ojos cerrados. Pero podríamos decir que contaba para las piedras, para los ladrillos, para las hojas de los árboles que irremediablemente se desprendían y caían al suelo, porque nadie lo escuchaba. Lo tildaban de loco. Seguían de largo. Un día, Jacob, que estaba especialmente inspirado contando una historia, de pronto sintió que alguien lo jalaba por la manga. Abrió los ojos y vio a una niña que le preguntó: «¿Qué haces?». Y él respondió: «Cuento cuentos». «¿Y para qué?». «Para cambiar el mundo». «¿Crees que lo estás logrando? ¿No ves que pasan de largo? Te tildan de loco». Jacob observó la plaza vacía. Entristeció.
Una idea germinó en su pensamiento y floreció en su palabra. Dijo: «Cuento y contaré hasta el último día de mi vida. Al principio contaba cuentos para cambiar el mundo. Ahora cuento cuentos para que el mundo, él, no me cambie». Esta historia, que viene del Mediterráneo, la conté allí en el Teatro Azul. Me decía José Manuel que, al día siguiente por la mañana, estaba sentado en su escritorio… José Manuel es poeta, escritor, maestro en muchas escuelas. De pronto, frente a la ventana, estaba el limonero. Y él se dijo: «Y si ese limonero es el cuentero en mi casa que me cuenta cuentos con los ojos cerrados, es decir, sin limones, ¿cómo lo voy yo a cortar?». Y allí sigue el limonero dando hojas. No da limones. De vez en cuando, José Manuel me manda una carta y adentro viene una que otra hoja de limonero, que trae el aroma de ese limonero. Y él, con esa historia, supo hacer algo importante para él. A mí me trató de inútil. Nunca había sido tratado de inútil de una manera tan extraordinaria, tan maravillosa. Y yo creo que en esa relación con las historias contadas, ¿a dónde nos pueden llevar? Depende de nosotras, dependen de cada uno.

Ese silencio me interesa particularmente. Ese silencio que está lleno, repleto, tenso… «La guerra de los cuervos y de los búhos» es uno de los espectáculos de cuentos que cuento. Y muchas veces cuando lo cuento… Es un espectáculo que tiene que ver con Colombia. Viene de la India, de la tradición oral de la India, del Panchatantra, pero la apropiación que hice tenía que ver con el hecho de que yo nací y crecí en una guerra, una guerra de 60 años, y que, en un momento dado, me di cuenta de que era hijo de la guerra y que también tenía que enfrentarla. Y como solamente puedo enfrentar lo que me agrede con historias y con cuentos, porque no tengo nada más con qué defenderme y con palabras, decidí enfrentar esa guerra con ese espectáculo. Cuando el espectáculo se cierra, casi siempre se produce un silencio: un silencio muy particular, un silencio delicado. Tal vez esa fragilidad de la que hablaba al principio tiene que ver con el silencio, porque el silencio basta con nombrarlo para romperlo. Su fragilidad es inmensa, pero su poder también es muy grande. En Colombia, el silencio pesa.
Si uno se fija la cantidad de ruidos que tienen nuestras ciudades, nuestros pueblos, es aterrador. Los carros en las calles, la música a todo volumen en una cuadra y en la otra cuadra… Hay como una necesidad casi de… Una paradoja. Callar el silencio. Casi que hay que estar todo el tiempo callando el silencio. Y a mí me parece que hay que pelear por el silencio. Es importante. No hay que dejar que se convierta en un lujo. Necesitamos silencio. El ruido provoca muchas enfermedades. El ruido… Está descubierto… Hay científicos que han explorado cómo el ruido perturba nuestro cuerpo y que necesitamos silencio. Así como necesitamos agua, y el agua no puede ser un lujo. Hoy hay lugares en el mundo donde el agua es un lujo. También necesitamos hambre. Es algo muy importante. El hambre también le da sentido a nuestro cuerpo, nos hace sentir que tenemos un cuerpo. Pero hay lugares en el mundo donde hoy el hambre es utilizada como un arma para destruir y acabar con pueblos. Yo pienso que hay que combatir por la posibilidad de silencios, la posibilidad de agua pura, la posibilidad de tener hambre y satisfacerla. Pienso que son necesidades naturales que no debemos olvidar.
Yo andaba con esa preocupación en la cabeza. Me fui a África, a África continental, y comencé a preguntar en los lugares donde llegaba: «¿Aquí quién enseña?». Y muchas veces me miraban: «¿Cómo así que quién enseña?». Yo llegaba a aldeas, a pueblos… En algunos lugares, casi que era el tercero o cuarto blanco que pasaba por ahí. «¿Cómo así que quién enseña?». «Sí, ¿quién enseña?». «A ver, a ver, ¿enseñar? La vida. ¿Cómo puede alguien pretender enseñar? La que enseña es la vida». Pero en lo que tiene que ver con la relación con el otro, los principios de vida, cómo organizar el vivir juntos… Eso es distinto. La regla es que a una niña o a un niño no se le puede hablar de algo que no haya preguntado. Y para que las preguntas nazcan, se cuentan historias. El cuentero, la cuentera, reúne a la comunidad, cuenta historias, y los niños, las niñas, empiezan a preguntar. Eso sí, cuando empiecen a preguntar, hay que estar dispuesto a responder. Si uno no sabe, no sabe qué responder, hay que tratar de que indaguemos juntos y averigüemos.
Yo creo que, de alguna manera, con el cuento hay una manera de despertar preguntas, de construir asombros. Creo que no debe ser su función. Uno no debe contar cuentos con una utilidad. No le puede imponer al cuento una misión. Pienso que hay que dejarlo libre, porque se trata de lo que cada uno haga con ese cuento. Ese espacio hay que dejarlo. No se trata de que seamos mejores escuchando cuentos, porque ahí habría que preguntar: ¿mejores para qué?, ¿mejores para quién?, ¿mejores para cuándo?, ¿mejores para dónde? Porque eso siempre es muy relativo. Pero yo sí creo que necesitamos muchos cuentos. Hoy en día, vivimos cada vez más rodeados de mentiras. De muchas mentiras… Algunas mentiras muy nocivas y muy dañinas. Hemos crecido con muchos cuentos que se quieren volver el cuento, porque no existe el cuento. No lo hay, no hay un cuento. No hay verdades eternas.
Las verdades son efímeras. Las verdades están hechas justamente para mirar el mundo en su incertidumbre y en sus posibilidades de dudas. Cuando tenemos una verdad, lo que tenemos es una ventana abierta a un mundo lleno de incertidumbre y de dudas. Yo creo que para eso necesitamos muchas historias, muchos cuentos, para combatir cuentos que nos hemos contado y que nos han sido contados durante muchísimo tiempo. Entonces, creo que esa relación entre enseñar, aprender, contar y caminar es muy importante. Yo pienso… Seguramente no soy el único ni el primero que lo piensa, pero creo, pienso que enderezamos nuestra columna y comenzamos a caminar erguidas, erguidos, porque nos contamos historias. Que contarnos historias fue lo que nos dio lengua. La información es uno de los elementos del lenguaje. Otro elemento fundamental del lenguaje es ser reconocidos, que nos reconozcan, que nos quieran. Uno también habla para ser amado y ser escuchado y, de alguna manera, comenzar a ser amada, amado. También habla, cuenta para malentenderse, porque para un malentendido basta con una palabra.
Nosotros creemos que las palabras sirven para entendernos, pero fíjense que basta una palabra para un malentendido. En realidad, tal vez el sentido del lenguaje entre los humanos es el permitirnos contar historias, porque era lo que nos iba a permitir hacernos humanos. Yo creo que hay que contar para hacerse humano, porque no se es humano, hay que hacerse humano constantemente. Hacerse humano significa relacionarse con el otro, con la otra. Establecer relaciones profundas con los otros, con las otras, y construirse en la relación con los demás. Para mí, eso es hacerse humano. Contar y escuchar hace parte de eso: de escuchar y contar a cada uno en su diferencia, en su singularidad, en lo que no tiene de mí, en lo que justamente me falta, en lo que yo jamás podré ser. Allí hay una escucha que para mí es muy importante, fundamental, de reconocimiento, de relación… Hoy en día, tenemos una avalancha enorme de discursos de autoayuda: «Conócete a ti mismo. Descúbrete a ti mismo. Confía en ti». ¿Y la confianza en el otro, la confianza en los demás? ¿Qué podemos construir? ¿Qué mundo podemos habitar si no tenemos confianza en los demás, si no podemos confiar en los otros seres que encontramos en el camino y construir confianza? Eso también está en las historias y en los cuentos.
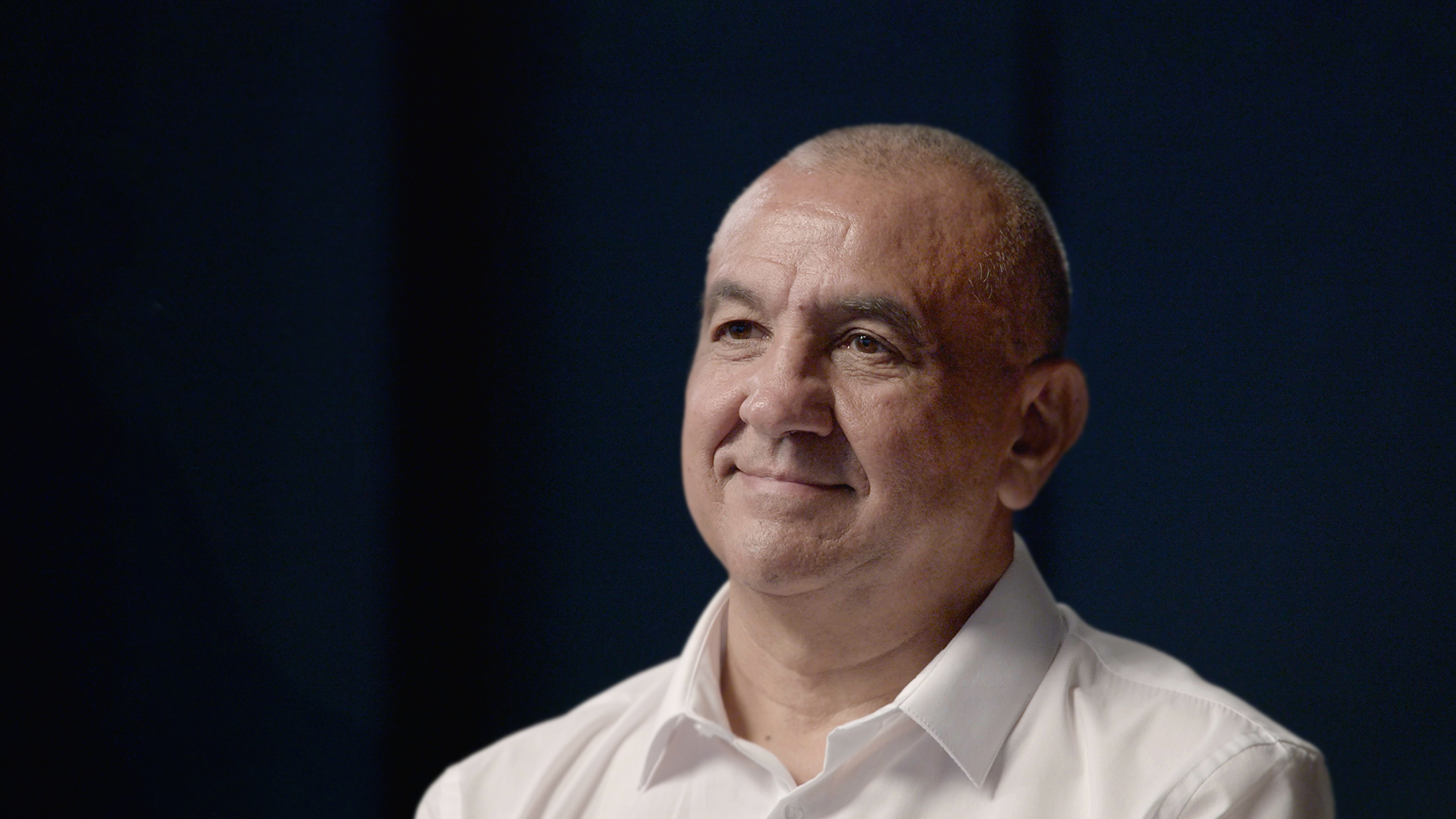
Kala pensó primero esconder el secreto en el cielo, pero luego se dijo: «Un día los humanos van a llegar a los confines del universo. Van a volar». Pensó esconder el secreto en las profundidades del océano. Pero las dudas le hicieron decirse: «Un día los humanos van a agotar el océano y van a superar los límites de la profundidad». Pensó esconder el secreto en el corazón de la tierra y una vez más le asaltaron las dudas. «Los humanos son tan tercos, tan perspicaces, tan obstinados, que un día van a llegar al corazón mismo de la Tierra, a lo más esencial y diminuto de la materia». La diosa Kala siguió pensando y dudando, dudando y pensando y un día, siempre hay un día, encontró la solución. Escondió el secreto allá, donde nunca los humanos podrían encontrarlo, donde nunca se atreverían a buscarlo. Tomó el secreto, lo partió y lo escondió repartido, pedacito a pedacito, en cada uno de los humanos. Y nosotros, los humanos, seguimos buscando nuestro secreto.