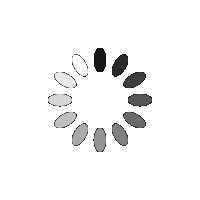42:41
Iván Carrillo. Yo no soy científico. Soy curioso, que a lo mejor eso me empata con algunos de ellos. Pero los periodistas también somos muy curiosos, de vocación, más chismosos que curiosos, pero acercarme durante tanto tiempo a tantos científicos con tantas preguntas, me ha dejado ver una, que el pensamiento científico tiene su base en una curiosidad, la mayoría de las veces muy legítima, casi innata, diría yo. Los científicos son, hay una inquietud intelectual por comprender las cosas y creo que científicos y científicas, una vez que compran, en el buen sentido de la palabra, una pregunta, es decir, que están enfocando sus habilidades de conocer, en una pregunta, van a ser muy persistentes. Dicen por ahí, y a mí me gusta esta definición que es sobre simplificar las cosas, pero que la ciencia es el camino entre la curiosidad y la evidencia. Yo creo que es importante recalcar que el pensamiento científico es un pensamiento entrenado. Los científicos se entrenan cuando estudian una carrera, en el área de ciencias, en realidad están entrenándose en un modelo de pensamiento, el método científico, que sabemos que parte de la observación, plantear una hipótesis, la experimentación y la verificación con evidencia y luego hacerlo replicable. Eso dicho en términos muy simples, es el aparato científico. Pero esa forma de pensamiento genera un pensamiento crítico. Porque una de las mejores características de la ciencia, en la metodología científica, es que es auto corregible. La ciencia es uno de esos segmentos de la cultura humana donde está bien equivocarse, donde realmente se premia el equivocarse, se aventuran hipótesis y uno sabe, como científica o científico, que puede estar equivocado. ¿Y quién se va a encargar de saber si está equivocado o no? Uno, la realidad, la experimentación. Pero, dos, los mismos investigadores. Ningún estudio científico pasa sin que sea revisado por otros científicos. De hecho, ese es el gran filtro de la ciencia. Ellos le llaman el “peer review”, la revisión de pares. Yo como experto hago una afirmación, una afirmación científica, presento mis estudios y va a haber un comité científico, de expertos en el área, evaluando. Entonces esa muy sana costumbre de la ciencia, por qué no ponerla en práctica en nuestra vida, por qué no discutir los temas que nos atañen, las preocupaciones, los hechos. Si una cultura científica nos lleva a cuestionarnos, nos puede llevar a tomar mejores decisiones. En un grado saludable, el escepticismo es una herramienta para vivir mejor, no tragarnos, perdón por la expresión, pero no tragarnos a la primera lo que nos dicen, y menos en una ecosistema mediático en el que todo mundo tiene acceso y podemos difundir cualquier cosa, incluso con el científicamente comprobado, que en muchos puede resonar, ah si está científicamente comprobado, entonces. Pero a ver, dónde está la comprobación. Ese velo escéptico que podemos poner, crítico, preguntarnos, decir, pero ¿sí será esto? Nos va a hacer mejores ciudadanos. Dos, informémonos, pero cuestionemos esa información. Y la última es, creo que una característica muy plausible y loable de los investigadores, es que por este mismo entendimiento han perdido el miedo a equivocarse, porque si lo tuvieran, pues no se aventurarían a hacer ciencia. ¿Quieren oír una historia de un científico? Que no se equivocó, pero quizá la realidad no se correspondió como él quería. Es el arqueólogo Sergio Gómez. Sergio, es un arqueólogo de sitio de Teotihuacán, la zona arqueológica más importante de este país y, una tarde, una noche, cae un aguacerazo en Teotihuacán.