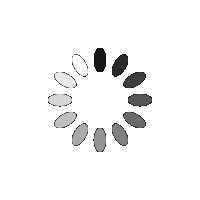01:04:06
José Gordon. Esa es la probabilidad de que choquen las partículas. Entonces lanzan lo que llamamos bunches de millones y millones de partículas para que cuando se estrellen nos revelen los niveles más finos de la materia, se descubra lo que se conoce como el bosón de Higgs. Descubrimos los niveles más sutiles del mundo. Y claro, cuando ocurren estos choques hay también expresiones poéticas como las de José Emilio Pacheco, que dice, “briznas de luz entre la noche cósmica”. Se abren niveles de la naturaleza que de otra manera no se podían abrir. Con esa misma idea, entonces, nosotros estamos planteando la posibilidad de hacer colisionadores de ideas, en donde vamos a contar narraciones del mundo del arte y de la ciencia que se encuentran y que de repente sacan chispas, sacan nuevos relatos, sacan nuevas ideas, y realmente lo que hemos hecho son experiencias inmersivas de cinco minutos en las paredes de un lugar. Imagínense este espacio que está rodeado en sus paredes por animaciones muy hermosas, con relatos de ciencia y arte, que hacen burbujear cerebros de niñas y niños para que salgamos de nuestras cajas perceptuales y encontremos otras posibilidades. Que se ensanchen nuestros horizontes. Para que se rían un rato nada más, les voy a decir los nombres de algunos de estos episodios. Bueno, uno –no hay que reírse de ello– es La galaxia en el cerebro. Es maravillosa. La otra es Inteligencia colectiva en la naturaleza. Pero la que les va a hacer reír se llama Romeo y Julieta en un agujero de gusano. Las niñas y niños se abren a estos episodios. Y yo lo que veo en esos ojos me emociona y me fascina. Y entonces ahora estamos haciendo un proyecto para que esto esté en todos los museos, esté en todos los museos en Ciudad de México, pero también en Ciudad Juárez. Ya en Ciudad Juárez, próximamente va a estar. En el Museo Universum de Ciencia, en los Museos de Ciencia de Iztapalapa, en las Utopías de de Iztapalapa, en Medellín, Colombia, en Buenos Aires, en Madrid. De verdad queremos que esto llegue a todas partes, para que encontremos narrativas del siglo XXI que nos abran otras posibilidades creativas y otros horizontes, para que se siga dando el contagio de la imaginación, para que salgamos de nuestras cajitas pequeñitas, abrirnos a pensamientos que de repente uno dice, “ay, esto no lo sabía. Y esto verdaderamente hace que mañana quiera abrir un libro de física o preguntarle a mi maestro o a mi maestra”, porque empieza a despertarse la curiosidad. Y les voy a decir algo que es un buen secreto, que deberíamos empezar a jugar en nuestra sociedad. Así como se dice, “Dinero, llama a dinero”. Vamos a jugar con otra idea. La creatividad llama la creatividad. La imaginación llama la imaginación. Juntémonos con gente, imaginante. Juntémonos con gente creativa, hagamos preguntas y empezaremos a ver cómo empezamos a conectarnos de formas inesperadas. Entonces nuestro más ferviente deseo es que tengamos museos itinerantes con estos episodios del Colisionador de ideas, en donde, por ejemplo, podamos ir a escuelas secundarias públicas –y estamos ya haciendo un proyecto en esta dimensión– para que niñas y niños vean estos episodios en sus escuelas, se apropien del conocimiento y se generen diálogos. Porque una de las cosas que queremos establecer es que después de ver estos episodios haya infografías, haya una especie de mini pabellón, pero para que se apropien de los conocimientos y luego los podamos dialogar y podamos pensar, por ejemplo, si estamos hablando de inteligencia colectiva, cómo podemos utilizarla en nuestros vecindarios, para tratar de ver cómo podemos enfrentar un problema. Porque ustedes saben que la inteligencia colectiva, hoy en día nos llega nada más a la ola en los estadios, y es muy bonito ese trazado cuando estamos ahí en el estadio, “Oh, ahí está la ola”, y sentimos muy hermoso, pero creo que la inteligencia colectiva da más que parar las olas. Y da precisamente para compartir matemáticas, o problemas matemáticos que no se podían resolver y que se ponen en la red y de repente se da esa comunicación brillante. Y un maestro de secundaria y una maestra de la universidad y una ama de casa y un taxista pueden ser matemáticos.