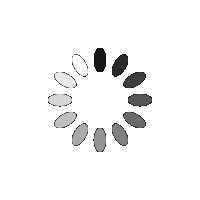09:59
Alberto Lati. A ver, tu percepción del deporte y todo lo demás se transforma. Y no necesariamente tiene que ser un acto de desdeñar todo lo que tienes. También vivir fuera me permitió terminar de valorar lo que representa este país y esta cultura, con todos sus problemas. Y decir eso no es romantizar. No, no significa querer maquillar los muchos problemas o áreas de oportunidad –por decir lo bonito con eufemismo– que tenemos. Tuve una ocasión en Alemania que me permitió entender por qué hay tanto que aprender también de acá. Estamos hablando de año 2005, 2006. No es que me podían lanzar por Skype o por Zoom, no existía. Me mandaban a donde yo vivía, una antena enorme, la colocaba en la casa, me capacitaron para operarla, y yo mandaba la señal vía satélite, para enlazar en vivo, en un balcón muy cómodo, que se veía el centro de Múnich y el Allianz Arena, el estadio, perfectamente. Cuando los alemanes se enteran de esto, los alemanes que tienen otra manera de trabajar, dicen, “Tenemos que grabar lo que haces”. Sí. llegan y se topan con dos personas, mi camarógrafo y yo, haciendo todo. Iluminación, escenografía, audio, entregar la señal, absolutamente todo. No lo veíamos como algo titánico o algo de superhéroes. Era nuestra chamba, era nuestro trabajo y ya está. Y estoy seguro que si cada uno me contara cosas que hacen su día a día también en una cultura germánica en la que hay otra aproximación, dirían, “No puedo creerlo”. Así somos en México, así somos los latinos. Cuando antes de entrar al aire en el corte, me escuchan poniéndome de acuerdo con el conductor, el director de cámaras en México, el productor, “¿Qué vamos a hacer?” Los veo así, hasta me voltea a ver, dije “¿Se apagó la luz o algo?”, están espantados. Y terminando me dijeron, “Son unos genios. Para hacer un enlace así aquí en Alemania hubiéramos hecho un ensayo, hubiéramos medido tiempos, hubiéramos mandado aprobación, hubiéramos repetido bien. Ustedes lo improvisaron, ¿cómo lo improvisaron?”. Le dije, “Es que somos mexicanos, ya te puedo decir yo todo lo que yo tendría que aprender de lo que hacen ustedes”. Y ciertamente sería ideal poder compaginar la gran fuerza de planificación y de estructura que tienen ellos, pero con la capacidad de flexibilidad para decir, “No, no, voy al aire y como sea voy al aire y la luz, pues mueven hasta que la cara quede bien”. Y quedó bien. Esa es la realidad. Sí, hay mucho que podemos enseñar acá, sobre todo con esa fuerza de improvisación, que es parte del ser mexicano, en todo sentido. Pero en términos del deporte, sí puedes ver lo rezagados que estamos, lo puedes ver con el nivel de detección de talento, lo puedes ver con el nivel de desarrollo, pero lo puedes ver también con temas que se mezclan acá, que son más relevantes que el deporte, salud pública y educación. Eso vale mucho más. De hecho, en paralímpicos ya empiezas a ver esa curva. Que los países en los que hay una mayor inclusión de las personas con discapacidad ya no son los que mandan en el medallero. ¿Y por qué razón? Es porque hay muchos caminos para estas personas con alguna discapacidad en la sociedad, sea en la academia, sea en una empresa, sea lo que tú me digas. Hay otros países en los que todavía no hay ese nivel de acceso, de inclusión y por eso se mantiene en el deporte. Pues yo preferiría no tener ya medallas y que de verdad tuvieran tantas alternativas. Decir, “Bueno, me puedo desarrollar como me quiera desarrollar”, pero regreso a nuestra problemática del deporte. Tenemos que aprender un tema que es un problema en México, más allá del deporte, cómo está todo centralizado. No sé cuántos acá vengan del interior de la República.