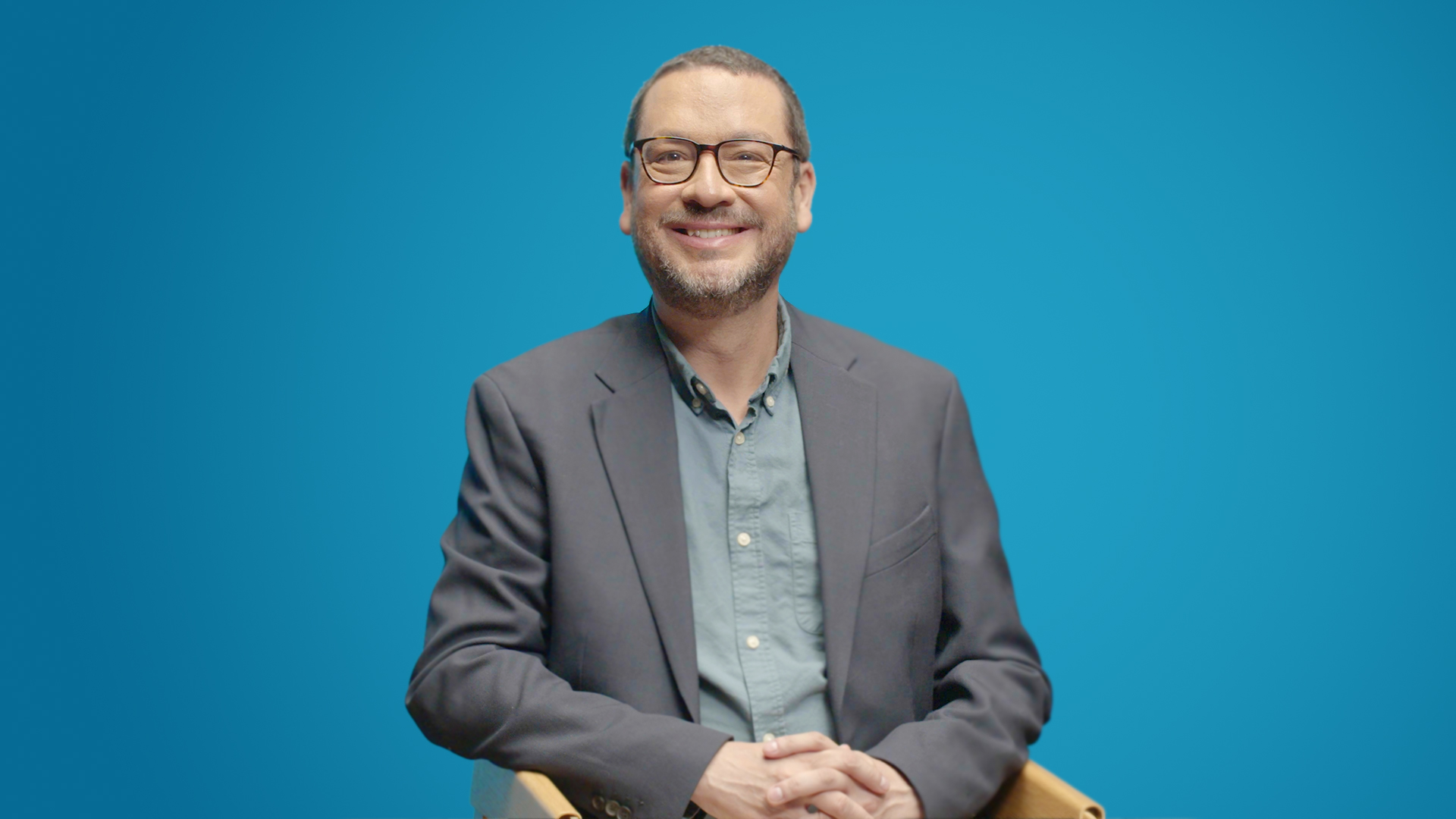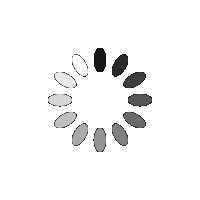34:40
Jorge Pedro Uribe. Yo no quiero hacerles la guerra”. Y los mexicas bien bravos, bien valientes, bien enmichelados, llegaban y les decían, “No, no nos vamos a rendir, haznos la guerra si quieres”. “Pero si quedan cuatro gatos, si están muertos de hambre, flacos, muriéndose de hambre, mejor ríndanse”. “Pues no, no nos vamos a rendir”. Desde entonces Tepito existe porque resiste. Ya desde entonces los Tepiteños eran así. Total, que después de tres plantones esto lo cuento en mi nuevo libro México, un mito de siete siglos. Yo comienzo este libro relatando los últimos 15 días de la caída de Tenochtitlán Tlatelolco con lujo de detalle. Después de tres plantones, porque Cuauhtémoc le decía Hernán Cortés, “Sí, voy a reunirme contigo al mediodía”, y no llegaba. Eso es como muy mexicano también, ¿no? No lo sé, a lo mejor es universal, pero si ustedes tienen un enemigo que los quiere sitiar, déjenlo plantado. Eso lo podemos aprender de Cuauhtemoczin. No llegaba, no llegaba. Y la tercera vez Cortés… a Cortés se le quitó lo cortés y dijo, “Pues ahora les voy a hacer la guerra”. Y acabó con ellos. Y pobres mexicas. Pero estos mexicas murieron de pie en el paraje de Yacacolco, entre reforma, Matamoros, Bocanegra y Peralvillo. Yo cuando estoy ahí viendo a los jóvenes bebiendo micheladas, pienso aquí están resistiendo a su modo, están resistiendo ante lo que tienen que resistir, actualmente. Y hace cinco siglos los mexicas valerosamente resistieron aquí. Pero no solo en Tenochtitlan y Tlatelolco, y en ese barrio bisagra llamado Tepito ocurrieron los hechos de la conquista. El cuartel de Hernán Cortés –esto lo cuento aquí– estaba ubicado más o menos en Calzada de Tlalpan y Obrero Mundial. Pero donde tenemos que ir, a donde tenemos que ir es a Coyoacán. Coyohuacan, el lugar de los poseedores de coyotes. ¿Y quiénes eran los poseedores de coyotes? Los españoles que tenían sus perros bravos. En Coyohuacan se establece el real de los españoles cuando cae Tenochtitlan, Tlatelolco, eso queda hecho un desastre. Y entonces en lo que barren, trapea, desescombran y quitan el tufo a muerto –que les tomó como un año– Hernán Cortés dice, “Me voy con los míos a Coyoacán”, lo que hoy es el barrio de la Conchita. ¿Han estado en la Plaza de la Concepción, en Coyoacán? Ahí hay una capilla muy antigua. Ahí se establecieron los españoles, ahí está la llamada Casa de la Malinche, me parece que es la calle de Higuera número diez y algo. Esa casa de la Malinche, era la casa del Cacique Ixtolinque, que recibe a los españoles ahí y dice, “Está bien, yo los recibo aquí en Coyoacán, son mis invitados, quédense aquí un par de años.” –en lo que Rodríguez de Villa Fuerte y otros capitanes desescombran la ciudad– “Esta es su casa”. Los españoles ahí pasan un buen rato. Yo aquí le dedico una crónica larga a la estadía de los españoles en Coyoacán. Ahí hay de todo. El romance de Hernán Cortés con la Malinche. El cazonci de Michoacán, que viene representando a los purépechas para entrevistarse con Cortés y rendirse, o mejor dicho, pactar. Pero lo más bonito que ocurrió fue, ¿ustedes qué harían cuando acaban de vencer a los mexicas, al día siguiente? Pues una fiesta ¿no? Obviamente. Acaban de derrotar la capital de Mesoamérica y está muy padre. Se subieron a las mesas a bailar, las mujeres, los hombres, hicieron, deshicieron, mandan traer puercos que los había, cerdos, carne de puerco que habían traído de Cuba. Y ahí algunos autores han dicho que nacen los tacos de carnitas, porque las tortillas, los tlaxcaltecas, que son los aliados de los mexicas, ponen las tortillas, los españoles ponen la carne de puerco.